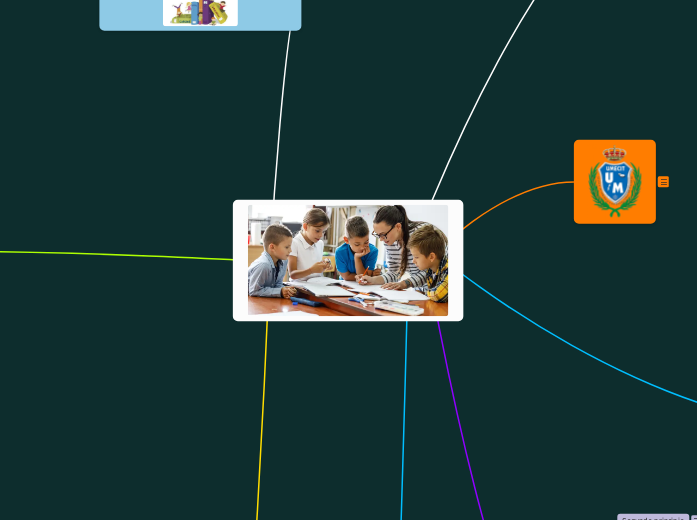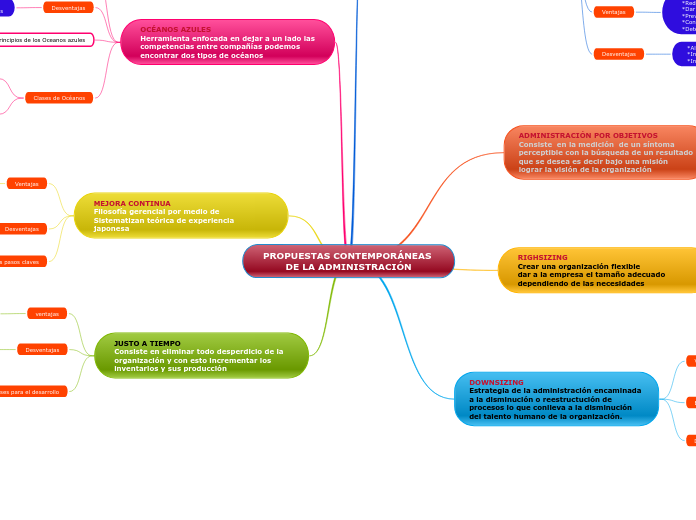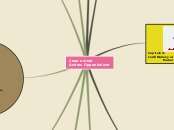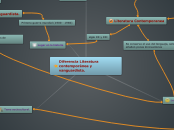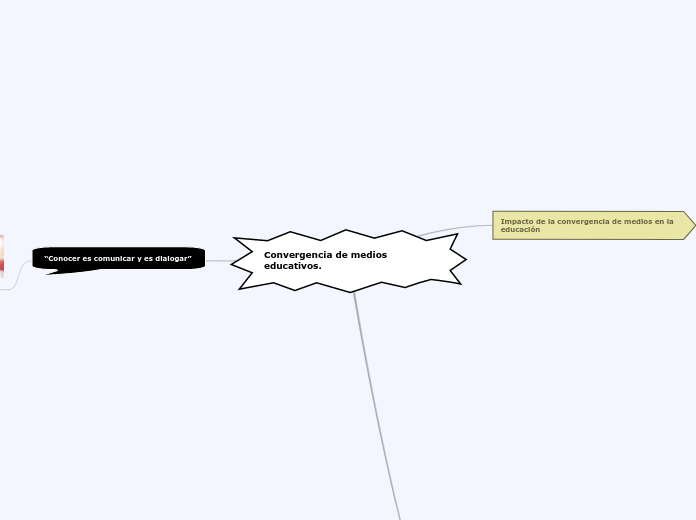VI. CONCLUSIONES
B. Importancia de un concepto amplio y pertinente de la calidad educativa
- Es importante resaltar que, desde una visión socioformativa, la calidad educativa, enfatiza la necesidad de un enfoque integral y colectivo, priorizando el desarrollo de competencias que permitan a los estudiantes y a la comunidad educativa enfrentar de manera efectiva los desafíos contextuales del presente y del futuro. Esto refuerza la idea de que la educación de calidad no se limita a resultados académicos, sino que abarca un proceso dinámico, inclusivo y contextualizado en las realidades sociales y culturales.
- Otro aspecto relevante permite reconocer que desde la socioformación, la calidad educativa se define por su capacidad de formar personas competentes para fortalecer la sociedad del conocimiento, priorizando la equidad, la inclusión, la formación integral, la mejora continua y la participación activa de la comunidad educativa en la solución de problemas contextuales.
A. Sintesis de los principales puntos abordados
- La educación de calidad debe ser integral, inclusiva y sustentable para responder a las necesidades actuales, su enfoque debe trascender lo académico y orientarse hacia objetivos que impacten positivamente en la sociedad, incluyendo desarrollar habilidades para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento, fomentar un crecimiento económico, ampliar el acceso a la inclusión digital mediante tecnologías de información y comunicación, y garantizar prácticas que respalden la sostenibilidad ambiental.
- La calidad educativa, al ser un concepto polisémico puede estar sujeto a múltiples interpretaciones, por lo general tiende a ser reducido en algunos casos al enfoque en resultados académicos, provocando que se descuide la formación integral de los estudiantes y su relación con la sociedad, por lo cual se resalta la necesidad de adoptar una visión más holística y equilibrada sobre lo que implica una educación de calidad.
- La calidad educativa está directamente vinculada al impacto en la solución de los problemas fundamentales del contexto, la comunidad y el entorno. Para lograrlo, se enfatiza la importancia de diseñar políticas educativas basadas en una visión compartida entre los diversos sectores sociales, identificando retos y necesidades, y fijando metas claras para su resolución. Por lo cual se debe promover una educación comprometida y colaborativa.
I. INTRODUCCIÓN
C. Problemáticas actuales en relación con la practica educativa
“La calidad del sistema educativo no mejora. En la vida cotidiana sufrimos la falta de sentido crítico y de formación para ser ciudadanos” (Pérez, 2023).
Según Pérez (2023) La calidad y acceso de la educación en Colombia están influenciados por una variedad de factores:
4. Inversión suficiente del gobierno en el sector educativo.
3. Desigualdad socioeconómica que limita el acceso a una educación de alta calidad.
2. Violencia en algunas áreas que dificulta el camino a la educación.
1. Falta de infraestructura adecuada en muchas regiones del país.
A. Definición:
Se define en dos aspectos: el primero de gestión, temas como cobertura, acceso y permanencia; el segundo de carácter pedagógico, en elementos como competencias, estándares y evaluación (Corredor 2019, p 14).
B. Importancia de la calidad educativa en la sociedad del conocimiento
Para Manuel Castells (1999, 2008), la calidad por un lado la Revolución tecnológica y por otro, la profunda reorganización del sistema socioeconómico; porque la nueva economía se sustenta sobre tres pilares: la información, la globalización y la organización en red. p.(14)
La sociedad del conocimiento se requiere que sea un medio activo que genere interacción entre las personas, sus conocimientos y un sistema educativo que maneje y oriente las acciones pedagógicas de manera formal e informal.
II. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA
B. Perspectivas curriculares y su relación con la calidad educativa
Comunidades educativas en diversas regiones del país están desarrollando propuestas pedagógicas innovadoras que parten de las necesidades locales y saberes propios (Arana et al., 2015; Mejía, 2022).
A. Etapas históricas y enfoques
El conocimiento, decía Drucker, se ha convertido en una nueva fuente de producción de la riqueza, cuya capacidad se incrementaría progresivamente (Drucker, 1993, p57)
2. Ampliación del Concepto (Décadas de 1960-1980)
Con la expansión de la educación y la aparición de movimientos pedagógicos progresistas, se empezó a incorporar la idea de una educación más integral. Se puso énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales, la creatividad y la participación del estudiante (Drucker, 1993).
4. Enfoque Holístico y Sistémico (Siglo XXI):
Hoy en día, el concepto de calidad educativa se entiende de forma más amplia e integral. Valor a la inclusión, la equidad, la innovación pedagógica y el uso de tecnologías para enriquecer el aprendizaje asocia factores socioeconómicos y culturales que influyen en el proceso educativo (Drucker, 1993).
1. Enfoque tradicional y estandarización
Principios de siglo XX, la calidad educativa se entendía principalmente en términos de rendimiento académico, cumplimiento de planes de estudio estandarizados y la preparación de los estudiantes para la inserción en el mercado laboral. La evaluación se centraba en exámenes y calificaciones como indicadores clave (Drucker, 1993).
3. Calidad y Gestión Institucional (Décadas de 1990-2000)
Se introdujeron procesos de aseguramiento de la calidad, donde se buscaba no solo medir los resultados, sino también mejorar continuamente (Drucker, 1993).
VII. RECURSOS ADICIONALES Y REFERENCIAS
B. Referencias
Ayala Rueda, CI, Debut Toledo, LS (2020). La actualización curricular como estrategia para la formación integral de estudiantes. Revista Conrado, 16(75), 93-102. Recuperado de: http://www.scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n75/1990-8644-rc-16-75-93.pdf
Blanco, R. (2008). Eficacia escolar desde el enfoque de calidad de la educación. En R. Blanco, I. Aguerrondo, G. Calvo, G. Cares, L. Cariola, R. Cervini, N. Dari, E. Fabara, L. Miranda, FJ Murillo, R. Rivero, M. Román y M. Zorrilla (Eds), Eficacia escolar y factores asociados en América Latina y el Caribe (pp. 7-16). Santiago de Chile, Chile: UNESCO/LLECE.
Braslavsky, C. (2006). Diez factores para una educación de calidad para todos en el siglo XXI. REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4 (2), 84-101.
Carrasco Rozas, A., (2008). Investigación en efectividad y mejora escolar: ¿Nueva agenda?. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Red Iberoamericana de Investigación Sobre Cambio y Eficacia Escolar Madrid, España 5-23.
Castells, Manuel (2008) Comunicación y Poder, Madrid: Alianza editorial. Recuperado de: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.felsemiotica.com/descargas/Castells-Manuel-Comunicaci%C3%B3n-y-poder.pdf
Corredor, NA (2019). Factores de la calidad educativa desde una perspectiva multidimensional: Análisis en siete regiones de Colombia. Plumilla Educativa, 23(1), 121–139. Recuperado de https://doi.org/10.30554/plumillaedu.1.3350.2019
Demarchi Sánchez, GD (2020). La evaluación desde las pruebas estandarizadas en la educación en Latinoamérica. Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad, vol. 8, núm. 13, págs. 107-133, 2020 Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/5518/551868969005/html/
Egido, I. y Haug, G. (2006). La acreditación como mecanismo de garantía de la calidad: tendencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. Revista Española de Educación Comparada, 12, 81-112.
Forero de Moreno, l., (2009). LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. Revista Científica General María Córdova. 5 (7), 404-4. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476248849007
Martínez, JE, Tobón, S. y Romero, A. (2017). Problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina. Innovación Educativa, 17 (73), 79-96.
Martínez-Iñiguez J, E., Tobón, S., López-Ramírez, E, Manzanilla-Granados, H, M. (2020). Calidad educativa: un estudio documental desde una perspectiva socioformativa. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), vol. 16, núm. 1. págs. 233-258. Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/1341/134166565011/html/
Martínez-Iñiguez J, E., Tobón, S., López-Ramírez, E, Manzanilla-Granados, H, M. (2020). Calidad educativa: un estudio documental desde una perspectiva socioformativa. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), vol. 16, núm. 1. págs. 233-258. Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/1341/134166565011/html/
Muñoz Quezada MT (2006) Educación y efectividad. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653). Recuperado de: https://rieoei.org/histórico/de los lectores/1192Munoz.pdf
Ortega-Carbajal, M. F; Hernández-Mosqueda, J. S; Tobón-Tobón, S. (2015). Impacto de La Cartografía Conceptual Como Estrategia de Gestión del conocimiento. vol. 11, núm. 4, págs. 171-180 Universidad Autónoma Indígena de México El Fuerte, México. Recuperado: https://www.redalyc.org/pdf/461/46142596011.pdf
Pires, S. y Lemaitre, MJ (2008). Sistemas de acreditación y evaluación de la educación superior en América Latina y el Caribe. En AL Gazzola. y A. Didriksson. (Eds), Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe (págs. 297-318). Caracas, Venezuela: IESALC-UNESCO.
Soler Manuel, Cárdenas Fidel, Fuensanta Hernández. (2018). Enfoques de enseñanza y enfoques de aprendizaje: perspectivas teóricas promisorias para el desarrollo de investigaciones en educación en ciencias. Ciencia y Educación (Bauru), vol. 24, núm. 4, págs. 993-1012.
Tavera Londoño, DA y Arteaga Rojas, CA (2024). Factores y actores que inciden en la baja calidad de la educación básica secundaria en Colombia. Dialógica, Revista Multidisciplinaria. 21(2), 4-18. Recuperado de https://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialogica/article/view/3298/3696
Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.
Villasana Rangel Patricia (2018). Retos y perspectivas de la sociedad del conocimiento en el marco de la Nueva Gestión Pública y del Buen Gobierno. Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos AC
A. Otras fuentes de información relevante sobre la calidad educativa
Martínez, JE, Tobón, S. y Romero, A. (2017). Problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina. Innovación Educativa, 17 (73), 79-96.
Braslavsky, C. (2006). Diez factores para una educación de calidad para todos en el siglo XXI. REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4 (2), 84-101.
V. DESAFIOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS
C. Transformación de los procesos de gestión curricular y formación
Es una necesidad contar con un currículo social, que forme personas de manera integral y que ayude a la construcción de la ciudad, asegurando de esta manera una estrecha relación entre la dinámica académica y los problemas reales de la sociedad, logrando un tejido social bajo un enfoque crítico, de reflexión y responsabilidad social (Ayala, 2020 p 5).
La formación Integral
La formación integral es como la complementariedad de cada currículo para que tenga la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, frente a un contexto social, científico y cultural, integrando el saber hacer, el ser y el servir, articulando el aprendizaje de las ciencias y saberes con la formación en actitudes y valores, en un entorno armónico, justo y respetuoso (Ayala, 2020 p 5).
B. Necesidad de nuevos enfoques, estudios teóricos y empíricos
Soler et al. (2018) mencionan que los enfoques de aprendizaje están influenciados por algunas de las características individuales de quien aprende, por la naturaleza de la tarea académica y por el contexto en que se da el proceso; estos factores interactúan en un sistema que define la ruta de aprendizaje elegida por cada estudiante.
3. Combinación de ambos enfoques
Según Trigwell y Prosser (2004, como se citan en Soler et al., 2018) una combinación de las subcategorías de estas dos grandes categorías, genera un conjunto de cinco tendencias de enfoques de enseñanza que mantienen una estructura jerárquica así:
Enfoque E
Estrategia centrada en el estudiante con la finalidad de incentivar el cambio conceptual.
Enfoque D
Estrategia centrada en el estudiante con la finalidad de incentivar el desarrollo conceptual y la construcción de sus conocimientos.
Enfoque C
Estrategia de interacción docente/estudiante, con la finalidad de que los estudiantes adquieran los conceptos de la disciplina.
Enfoque B
Estrategia centrada en el docente con la finalidad adquirir conceptos de la materia estudiada.
Enfoque A
Estrategia centrada en el docente con la finalidad de transmitir información a los estudiantes.
2. Enfoque profundo
Al asumir un enfoque profundo, los alumnos tienen sentimientos positivos como interés, sentido de la importancia, sensación de desafío y euforia y decisión por aprender (Soler et al., 2018).
1. Enfoque superficial
Favorece el aprendizaje al pie de la letra de contenidos seleccionados en vez de la comprensión de los mismos, lo que le produce sentimientos negativos como ansiedad, escepticismo y aburrimiento (Soler et al., 2018).
A. Retos de la sociedad del conocimiento
En el marco de la Cuarta Revolución Industrial y de acuerdo con Schwab (2016, citado en Villasana, 2018) son cuatro los principios que se desarrollan a gran velocidad.
Cuarto principio
Por último, el cuarto principio se basa en los valores de la sociedad como baluartes del buen desarrollo cívico y moral del individuo, y como elemento central en el desarrollo de las nuevas tecnologías (Villasana 2018).
Tercer principio
El tercero, se basa en diseño de tecnologías y sistemas nuevos con visión de futuro a través de la integración de las tecnologías transformadoras en los sistemas sociales y económicos en beneficio de la comunidad (Villasana 2018).
Segundo principio
El segundo, consiste en la oposición a la visión fatalista de que el progreso está predeterminado, por lo que resulta de gran importancia el generar educación y empoderamiento en los individuos y comunidades, con la finalidad de conocer y desarrollar ciencia y tecnología de vanguardia (Villasana 2018).
Primer principio
El primero, se basa en la concepción del desarrollo científico y tecnológico en términos de sistemas, no en el desarrollo de tecnologías aisladas e independientes (Villasana 2018).
IV. DIFERENCIA ENTRE LA CALIDAD EDUCATIVA Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
B. Acreditación y certificación de procesos institucionales
Para conseguir la eficiencia, eficacia, y acreditación es importante la participación y colaboración de la comunidad educativa en los procesos de mejora continua del servicio educativo, así como en la toma de decisiones tendientes a conseguir una verdadera formación integral del alumno (Martínez et al, 2017; Tobón, 2013)
Acreditación
Proceso riguroso de evaluación que permite a una institución educativa obtener un reconocimiento público a la calidad de su desempeño a través de la opinión de un organismo externo con la posibilidad de aplicarse en programas e instituciones educativas (Egido y Haug, 2006; Pires y Lemaitre, 2008 citados por Martínez et al, 2017; Tobón, 2013).
A. Eficacia, eficiencia y efectividad
Eficacia
Es la capacidad de conseguir los objetivos o metas propuestas, como puede ser el logro de los aprendizajes (Braslavsky, 2006 citado en Muñoz, 2006).
Eficiencia
Forma en que la acción pública asigna a la educación los recursos necesarios, y si los distribuye y utiliza de manera adecuada (Blanco, 2008, citado en Muñoz, 2006).
Efectividad
Principalmente se refiere a lograr que los educandos, logren adquirir aprendizajes significativos, a partir de una educación de calidad, en base a la integración de todo el sistema educativo con el objetivo central de educar con calidad, eficacia y equidad (Muñoz, 2006).
PRESENTADO POR:
Magda Liliana Romero Ortega
William Armando Alpala Portillo
PRESENTADO A:
Dr. Carlos Godoy Rodríguez
MATERIA:
TENDENCIAS Y DESAFIOS DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS
UNIDAD II - ACTIVIDAD II
III. ENFOQUE SOCIOFORMATIVO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
C. Promoción de la colaboración y resolución de problemas del contexto
B. Foco en el desarrollo integral de los actores educativos
A. Fundamentos y principios del enfoque socio formativo
Desde una perspectiva socio formativa, la calidad educativa trasciende e incluye la eficacia, la eficiencia y la acreditación, ya que para conseguirlas es importante la participación y colaboración de la comunidad educativa en los procesos de mejora continua del servicio educativo, así como en la toma de decisiones tendientes a conseguir una verdadera formación integral del alumno (Martínez, Tobón y Romero, 2017; Tobón, 2013).
3. Educación orientada a la resolución de los problemas del contexto
2. Educación basada en el mejoramiento continuo y la innovación
4. Educación inclusiva
1. Educación con equidad