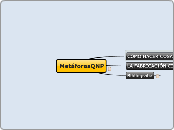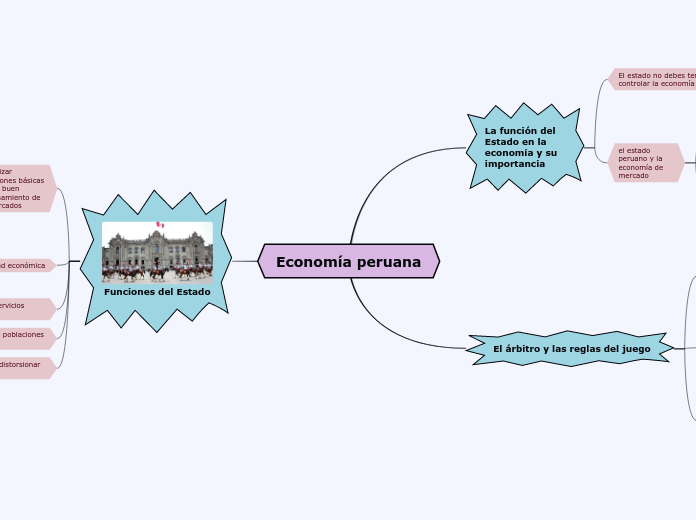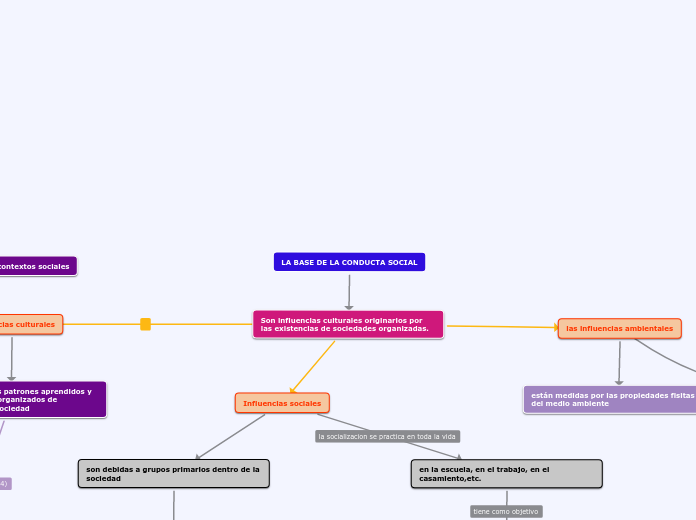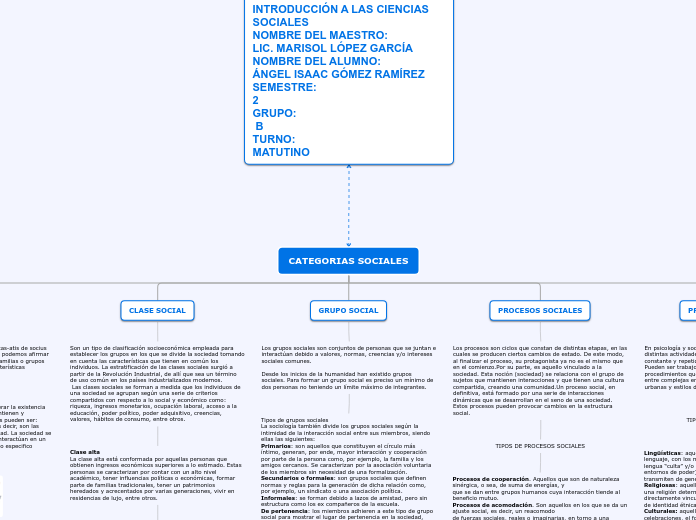MetáforasQNP
METÁFORAS QUE NOS PIENSAN
Sobre ciencia, democracia y
otras poderosas ficciones
LA FABRICACIÓN CIENTÍFICA DE LA REALIDAD
La ciencia, ese mito moderno
Hace unos días la prensa anunciaba en grandes titulares el
‘hallazgo’ llevado a cabo por el satélite Cobe de la NASA. Los
‘hechos’ que se han ‘descubierto’ (ciertas “oleadas de partículas
subatómicas”) vienen a ‘confirmar’ —se nos dice— la ‘validez
de la teoría’ del Big Bang, de la que tales ‘observaciones’
son una ‘prueba’. Los científicos implicados en el programa
declaran al unísono que ‘hemos encontrado’ algo: “el Santo
Grial de la Cosmología” o “nubes de partículas”, el caso es que
para todos ellos había ‘algo ahí fuera’ que por fin se ha ‘descubierto’,
algo a lo que se “ha quitado el velo” 1. No es una
excepción; sino una creencia compartida por el público y por
buena parte de la comunidad científica. Sin embargo, para
ciertos espíritus críticos, y en particular para la que se ha llamado
nueva sociología de la ciencia (NSC), toda la palabrería
aquí entrecomillada no sería sino parte de una serie de estrategias
retóricas destinadas a engañar al lector, ocultándole el
carácter construido de toda la operación: ciertas lecturas, en
unos aparatos construidos ad hoc, de temperaturas de unas
supuestas radiaciones, que se interpretan en términos de una
225
* Publicado en Claves de Razón práctica, 32 (1993): 66-70.
1.- Titular de Le Monde, 25-4-92: “Le voile se lève sur l’origine de l’univers”.
potente metáfora —la Gran Explosión— y se reescriben
mediante adecuados efectos de persuasión 2. Pura poesía,
poiesis, construcción.
Matemática y enmascaramiento
Pero, razonamientos puntuales al margen, Bunge encuentra
la fuente de cuanta irracionalidad adorna a los nuevos
vándalos en su carencia de una “seria teoría de la referencia”,
lo que les lleva a confundir el decir con el hacer, los enunciados
con los hechos, los instrumentos con lo instrumentado.
Por lo cual, el generoso guardián de las esencias científicas se
presta a brindarles una teoría que “penetre la bruma” en que
suelen perderse. No debe pensarse que todo el aparato matemático
desplegado —¿cómo, sin ello, puede una teoría ser
seria? —es sólo un efecto retórico para apabullar al no iniciado;
no, se trata de una exigencia de claridad y rigor.
La ventaja de lo claro y riguroso es que deja más a la vista
los presupuestos ideológicos, los cuales —por supuesto—
también alcanzan a las matemáticas. Así, se define «la clase
de referencia de un predicado n-ario P como la unión de los
conjuntos que constituyen el dominio de P», o más claro aún,
235
«Rp (P) = U1
La quimera realista
Con todo, acaso el signo más claro de que esta NSC, pese
a sus contradicciones y limitaciones, ha puesto el dedo en la
llaga —la llaga de la creencia viva y abierta— lo encontramos
en las reacciones que suscita. La repulsión que recientemente
ha provocado en los guardianes de la realidad, como la de
Mario Bunge (1991a) puede tenerse por ejemplar. Según este
epistemólogo, nos enfrentamos, ni más ni menos, que a toda
una pléyade de izquierdistas mal reciclados que “han abrazado,
aún sin quererlo, una parte central del credo nazi”, herederos
directos del celo anti-intelectual e irracionalista que alimentaron
funcionarios e intelectuales nazis como Heidegger
y que desencadenó la persecución de la llamada ciencia
judía. Su desprecio por el ethos científico mertoniano (honestidad
intelectual, desinterés, impersonalidad) no puede
llevar a estos ‘jóvenes turcos’ (sic) sino al irracionalismo más
vandálico. La descripción que de ellos hace Bunge exhibe
todo un alarde de recursos retóricos para fabricar su demonización:
en contraste con la prosa “transparente y elegante” de
Merton, la de éstos se perfila como oscura y tosca; “tienen la
jeta [the cheek] de pasarse un año en un laboratorio científico”
acechando la ocasión de sorprender en falta la virtud de
quienes allí operan; hablan de lo que no saben, son tolerantes
con falsas doctrinas (“la pseudo-ciencia e incluso la anticiencia”);
frente a las luces del positivismo se entregan al
oscurantismo de la fenomenología o el existencialismo;
reniegan del ‘hecho verdadero’ de que los sistemas sociales
están compuestos por individuos para darse al ‘cripto-holismo’;
en lugar de la grandeza de miras que caracteriza al
‘auténtico científico’, ellos se empeñan en indagar minutiae y
revolver basura; prefieren el recurso irracionalista a la intuición,
la analogía y la metáfora antes que la objetividad de la
lógica y el método; estudian a la tribu de los científicos “como
si fueran un sistema social ordinario” y no ministros de un
saber reservado; en suma, odian y desprecian la ciencia.
233
Una reacción semejante no parece, ciertamente, propia
de ningún desapasionado ethos científico ideal, sino más
bien la del creyente que, viéndose sorprendido en su creencia,
no puede sino saltar airada y crispadamente, recurriendo
en primera instancia a la descalificación y el insulto. Esa
realidad-ahí, cuya objetividad es representable por la ciencia,
al creyente en ella se le da por des-contada, y soporta
mal que se la presenten como contada, al modo de cualquier
otra narración o mito. Nunca un mito lo es para quien está
creyendo en él: se trata de la realidad misma. Lo propio de la
creencia lo cifraba Machado no en creer sin ver sino en creer
que se ve. Más aún, como observa Ortega, la auténtica creencia
no es pensable, porque es lo que nos permite ponernos a
pensar: lo que, dado por su-puesto, hace posible que sobre
ello empecemos a poner: hechos, razones, ideas... Quien ve
tocada su creencia queda así literalmente des-fondado, sin
fondo sobre el que apoyarse; y la irracionalidad que descubre
bajo sus razones se le antoja sinrazón de quien se las ha dejado
al desnudo.
Los argumentos que Bunge consigue hilvanar contra los
jóvenes turcos, una vez aplacada su santa ira, apenas alcanzan
así a ocultar su carácter de justificaciones a posteriori,
destinadas a restañar la creencia dañada, a reconstruir el
efecto de realidad puesto en entredicho, con lo que, paradójicamente,
viene a dar la razón a los supuestos bárbaros en el
acto mismo de querer recuperarla: la restauración de la objetividad
erosionada deja a la vista precisamente el proceso de
su construcción. No nos detendremos aquí sino en un par de
‘argumentos’, de toda una colección que no tiene desperdicio.
La NSC se niega a distinguir entre los contenidos de la
ciencia y el contexto (social, lingüístico), entre el discurso y la
praxis científicos. Para Bunge eso es tanto como afirmar que
“la naturaleza social de la producción y venta de una caja de
cereales para el desayuno convierte al mismo cereal y a su
ingestión y digestión por nosotros en un proceso social”. Los
234
otros dos argumentos aducidos son del mismo tipo: analógicos.
Cuando él mismo tacha a Kuhn de irracionalista por
recurrir a la analogía en vez de a “la lógica y el método”, cuando
ningún científico ni lógico concede al razonamiento por
analogía capacidad probatoria concluyente, ¿es ésta toda la
fuerza argumental de que es capaz nuestro buen realista? ¿o
esa “metafísica exacta” que él postula comparte con la de
magos, alquimistas y astrólogos igual preferencia por la
metáfora y la analogía como modos de razonamiento? Y ello
sin contar con que el ejemplo elegido para la trasposición
analógica parece brindado por el propio enemigo: ¿cabe concebir
alimento más socialmente construido que los famosos
cereales para el desayuno? Se consume la marca antes que el
contenido, y aún éste es el resultado de una laboriosa selección
genética y transformación fabril. Si algo hay en este
mundo que venga construido por el contexto simbólico y
social, ese algo son los cereales para el desayuno.
Reflexividad
Al observador perspicaz no se le escapa, sin embargo, la
paradoja en que incurren estos análisis. Las críticas a la ilusión
científica, por pretender que existen hechos-ahí, tratan a
su vez las prácticas científicas como si fueran ellas mismas
hechos-ahí, de los que aspiran a dar cuenta. La crítica de la
ciencia se quiere científica, sea porque no acierta a pensar
desde otras coordenadas sea porque teme el anatema de irra-
231
4.-Es significativa la proliferación en los últimos años de manuales del tipo Writting
succesfully in science (Londres: Harper Collins, 1991), donde los jóvenes científicos puedan
aprender los trucos lingüísticos con los que construir efectos de realidad suficientemente
persuasivos. Ya Wittgenstein (1987: 133, 197, 230, 334, 359) apuntó que, al fin y al
cabo, no son sino “tretas gramaticales las que nos convencen, incluso en matemáticas”.
5.-“¡Los números cantan!” es el argumento definitivo con que el político y el científico
reducen al silencio al creyente en la canción del número.
cionalismo que automáticamente recibe todo aquél que
atente contra la ‘nueva religión de la humanidad’. Sea por lo
que fuere, los críticos de la ideología de la representación no
dejan de pensar desde esa misma ideología.
Así, para las posturas más iconoclastas de la NSC, Bloor y
su programa fuerte siguen manteniendo la creencia en una
‘realidad-ahí’, a la que buscan explicación, aunque ahora
ésta sea social. De igual modo, el discurso etnográfico toma
las prácticas científicas como ‘hecho’ objetivo (lo que los
científicos hacen ‘realmente’) del que se propone dar razón
mediante una representación adecuada. Ninguno de ellos
explora, ni se aplica a sí mismo, las consecuencias radicales
de una crítica de la ideología de la representación: si no es
legítimo hablar de unos ‘hechos ahí’, si los datos se construyen
en el proceso de su identificación y representación, si
las cosas no están en un más allá de su relato ¿cómo puede
el discurso crítico tomar la actividad científica como objeto
ahí? ¿Cómo puede orillarse el engaño característico del discurso
científico —más aún, el de la propia ideología de la representación—
sin caer en el océano informe de la pura
irracionalidad? ¿Cabe otra posibilidad que la negación, el
desenmascaramiento de cuantas ilusiones constituyen la
realidad? Woolgar propone una eventual respuesta reorientando
el foco de atención: pasar del objeto representado/
construido a la actividad misma del representar/
construir 6. Ahí es donde el discurso crítico ha de hacerse
reflexivo, consciente de la no neutralidad de las tecnologías
de que se vale (en particular, las tecnologías de la palabra)
ni del propio agente que autor-iza la crítica: ¿Por qué,
por ejemplo, no hacerle irrumpir en su propio texto, que
queda así paradójicamente des-autorizado? ¿O no sería éste
sino otro artificio retórico aún más alambicado?
232
6.-Para mayor abundamiento, véase S. Woolgar (ed.) (1988).
La ideología de la re-presentación
La impostura definitiva no está, sin embargo, en esa invención
científica de la realidad: después de todo, no hay sociedad
que no haya generado esa ilusión a la que llama realidad,
esa imposible componenda —por decirlo en términos de A. Gª
Calvo (1979)— entre el mundo en que se habla y el mundo del
que se habla. No otro que ése es el trabajo de los mitos: construir
y dar sentido a ese mundo fabuloso que cada cultura
llama realidad 3. La saga mítica que el discurso científico de las
229
3.-Sobre las dificultades de nuestra modernidad para ajustar mito y razón, véase C.
Moya (1992).
tribus occidentales ha generado en los últimos cuatro siglos
no tiene nada que envidiar a los de otras sagas que le precedieron,
como la homérica o la judeo-cristiana. Ni sus metáforas
son menos imaginativas (el mundo como máquina, lo invisible
como materia oscura, el mercado como autorregulación, o
la sociedad como suma de partículas votantes), ni es menor su
éxito en conferir a sus ilusiones carta de naturaleza.
La otra cara de la pujante belleza y eficacia de sus metáforas
es el destrozo universal a que nos ha conducido esa otra
metáfora del ‘conocer como analizar’ (dividir, des-trozar) que
dio en sustituir a la que postulaba el conocimiento como
alquimia entre el conocedor y su objeto, tenido también
como sujeto. Si, desde Heidegger, este lado oscuro de la ciencia
ha merecido cierta atención, mucha menos ha recibido la
indagación sobre el éxito social de la creencia en ella. El argumento
de su ‘evidente eficacia’ sólo es probatorio para quien
está ya en esa creencia: no hay cultura que no crea en la evidente
eficacia de sus prácticas rituales ni en la rotunda realidad
de sus metáforas constitutivas. Aquí es donde el mito
científico pone en funcionamiento, como cualquier otro
mito, toda una eficaz elaboración secundaria tendente a
hacer olvidar el ‘como si’ que está en el origen de su actividad
metafórica y construir así sus propios efectos de realidad. La
ciencia, como advierte Mulkay (1991), es un tipo de lenguaje
que oculta y niega su mismo carácter lingüístico.
Ahí es donde la ficción se torna fingimiento: en el minucioso
trabajo que el científico y el divulgador suelen tomarse
para borrar toda traza de la impronta poética de su actividad.
En efecto, buena parte de la tarea científica se orienta directamente
a ocultar ese proceso de creación de realidad, a presentar
al agente como mero paciente (receptor neutro —y
neutral— de meros datos objetivos), a consolidar el mito de la
Ciencia, a edificar lo que Woolgar llama la ideología de la
representación: el enmascaramiento y supresión de los rastros
que pudieran advertirnos de su actividad constructiva, de lo
230
arbitrario del sustrato que soporta la necesidad, del silencio
al que se condena a lo que se dice representado 4.
Y ahí es donde está la verdadera dimensión política de la
ciencia. Ahí también su eficacia, su capacidad para persuadirnos
de que no estamos siendo persuadidos, su pretensión
de destino. Por ejemplo, no caben políticas (o sea, decisiones)
distintas porque la cruda ‘realidad’ económica (o sea, el destino)
no las permite: “Hay que ser realistas” 5. La ilusión de
que la realidad está ahí y no hay sino una —y, por tanto, todo
lo demás son ilusiones—, junto a la pretensión de que la ciencia
es el modo privilegiado de conocimiento al que le es dado
des-cubrirla, re-presentándola, es el núcleo de esa ideología
de la representación. Una ideología de la que está empapado
el modo científico de conocimiento tanto como éste le ha
prestado el espaldarazo definitivo, impregnando con ella
todos los ámbitos de nuestra cultura: representación de los
hechos en estadísticas y ecuaciones, de los súbditos en los
parlamentos, de los acontecimientos en las noticias, de la
realidad en el discurso.
Inventar la realidad
Los últimos desarrollos de esta tradición iconoclasta están
hoy al alcance del lector no especialista gracias el excelente
texto de Steve Woolgar (1991) Ciencia: abriendo la caja negra.
Con ellos, la desmitificación de la ciencia (en el sentido literal:
crítica de la ciencia en tanto que mito) pasa a convertirse
227
en programa sistemático de indagación, más allá de ciertas
intuiciones dispersas. El poso teórico se remonta a Husserl,
Heidegger, Foucault, Derrida o el último Wittgenstein, afinados
con técnicas específicas de investigación sociológica. Tres
son los principales enfoques que se han venido perfilando: el
llamado programa fuerte de sociología del conocimiento, las
técnicas de análisis del discurso aplicadas a la deconstrucción
de los textos científicos, y los estudios de carácter etnográfico
sobre el trabajo en los laboratorios.
El primero, cuyo texto fundacional es Conocimiento e imaginario
social de David Bloor (1998), denuncia la asimetría existente
en las consideraciones habituales sobre la ciencia: así
como al conocimiento ‘verdadero’ se le supone un fluir espontáneo,
sin más que aplicar correctamente ‘el método’ científico,
tan sólo al conocimiento ‘erróneo’ se le busca explicación: a los
filósofos toca ocuparse del primero y a los sociólogos o antropólogos
del segundo. Pero ocurre —como expone Bloor— que tan
razonables son con frecuencia las teorías erróneas como irracionales
las verdaderas. Tal escepticismo se extiende de las ciencias
a la lógica y a la matemática, al corazón mismo de la razón,
lo cual exige romper no sólo con la cómoda división del trabajo
académico sino también con muchas ideas preconcebidas
sobre la razón, lo razonable y la objetividad.
El segundo enfoque mencionado se centra en lo que sin
duda sí producen los científicos: textos (descripciones, argumentaciones,
artículos...); textos cuyo análisis desvela toda
una batería de estrategias retóricas destinadas a persuadir al
lector de la existencia de ciertos ‘hechos’ y de la bondad de
ciertas ‘explicaciones’. El discurso científico revela así su
anclaje en la lengua natural, y este carácter narrativo lo pone
por entero en manos de las disciplinas que tratan de literatura
(B. Latour y F. Bastide, 1988). La ciencia del cuento se aplica
a dar cuenta del cuento de la ciencia.
El tercero, lleva a los etnógrafos al interior de los santuarios
de la cultura científica —laboratorios y observatorios—,
228
donde se dedican al registro minucioso de las curiosas prácticas
de esa tribu tan singular que son los científicos: lo que de
hecho hacen éstos resulta tener poco que ver con el seguimiento
de ningún método (y, menos aún, con el de ‘el método’
científico) ni con los imperativos ideales mertonianos.
Para quien ahí entra, “la creencia en la ‘cientificidad’ de la
ciencia desaparece” (B. Latour, 1983).
La conclusión está servida: la ciencia, aunque se presenta
como des-cubrimiento y explicación de realidades naturales que
están-ahí-fuera, como pre-existentes a la indagación sobre ellas,
lo que está haciendo es construir esa realidad, inventándosela,
fabricándola. “La exterioridad [‘out-there-ness’] es una consecuencia
del trabajo científico más que su causa” (S. Woolgar y B.
Latour, 1986: 182). Lo social no se limita, pues, a regular las relaciones
entre científicos y las de éstos con las instituciones, dejando
intactos los contenidos de su conocimiento, sino que
penetra en el interior de sus conceptos, de sus racionalizaciones,
de sus aparatos... en esa caja negra que la filosofía y la sociología
clásicas de la ciencia querían mantener impermeable a los juegos
de fuerzas, a los prejuicios, a los intereses, a los conflictos, al
decir/hacer de las gentes en toda su complejidad.
La nueva sociología de la ciencia
Para los padres de la sociología positiva (Comte) y de la
sociología del conocimiento en particular (Mannheim,
Durkheim...) la ciencia es una forma muy especial de conocimiento.
Tan especial que toda sociedad construye sus modos
y objetos de conocimiento... salvo el científico. Éste escapa a
toda determinación social: sus logros podrán acelerarse o
retardarse, pero no dejarán de progresar, de acumularse, de
imponerse universalmente, pues no consisten sino en ir descubriendo
lo que ya está ahí: pura objetividad, conocimiento
verdadero. Negándose a pensar que el ‘método científico’ y
las ‘verdades’ por él alcanzadas pudieran también ser ilusiones
(ideas que fabrican realidad), las llamadas ciencias humanas
o sociales se aseguraban —en la medida en que ellas siguieran
también el supuesto ‘método’— el prestigio del que
ya gozaban las ciencias naturales y que ellas estaban bien dispuestas
a realzar. El socialismo científico tampoco escapó a
esta tentación, y a ello debe buena parte de su fracaso (como
ciencia y como proyecto social).
Las sombras que la II Guerra Mundial proyecta sobre la
ciencia alumbran en EEUU el nacimiento de la sociología de
la ciencia, que emerge así en defensa de una pureza científica
amenazada, postulando la existencia de una comunidad
ideal (la comunidad científica) iluminada por un don especial,
el ethos científico. El objetivo de esta sociología de voca-
226
2.-El mencionado artículo se urde con datos técnicos, metáforas e imágenes sensoriales
creadoras de efectos empíricos (‘bruit de fond’, ‘signature tangible’, ‘lumière
fossile’...), y una elaborada retórica de lo oculto (‘fabuleux trésor’, ‘témoignages physiques’,
‘traquer [acechar] le Saint-Graal de la cosmologie’...). Otras crónicas de prensa
despliegan la misma urdimbre, enriqueciendo la gama de imágenes, metáforas y efectos
retóricos.
ción hagiográfica es ‘explicar’ cómo los científicos son los
únicos capaces de producir conocimiento verdadero: ellos
constituyen un sistema social autorregulado por unas normas
ideales (comunalismo, universalismo, desinterés y
escepticismo corporativo) que garantizan la racionalidad,
acumulación y asentamiento de los avances de la ciencia.
Pero la nueva sensibilidad que emerge en los años 60 pone
en tela de juicio la sagrada alianza entre saber y poder, arrojando
fundadas sospechas sobre la neutralidad del primero, por
científico que sea, y la legitimidad del segundo, por democrático
que se quiera. A ello se unirá recientemente una serie de
investigaciones que muestran cómo lo que realmente hacen los
científicos se parece bastante poco a la inocente aplicación del
supuesto método científico. Kuhn introduce el virus relativista;
la beatífica comunidad científica que imaginara el estructuralfuncionalismo
mertoniano se revela como juego de intereses y
lucha por el poder (subvenciones, reconocimientos, contratos...);
francotiradores como Feyerabend advierten el cumplimiento
del sueño comtiano de una ‘nueva religión universal’ en
el carácter religioso que de hecho ha llegado a cumplir la ciencia
y llegan a equiparar su presunta racionalidad con la de las llamadas
pseudo-ciencias; antropólogas como Mary Douglas
confirman en la actitud ante la ciencia los rasgos característicos
de lo sagrado en las sociedades primitivas; mujeres como
Evelyn Fox Keller denuncian la fuerte carga androcéntrica de
sus presupuestos y formulaciones… Despunta una nueva
forma de razón que no tardará en tacharse de irracionalismo y
de barbarie por los guardianes de la ciudadela científica.
Aula, laboratorio, despacho
Aula, laboratorio, despacho: los no-lugares del poder/saber global (o la meticulosa programación de la impotencia y la ignorancia)
La llamada globalización puede pensarse como la realización
planetaria del delirio utópico que imaginara aquella burguesía
centroeuropea y británica del s. XVII y que se plasmaría
en la ideología de las Luces. Sus aspectos hoy más sobresalientes
(los políticos, económicos y técnicos) son impensables
sin el soporte del imaginario ilustrado que en la actualidad
alumbra el panorama mundial, a derechas y a izquierdas.
De la sustitución de los lugares por un espacio abstracto, literalmente
de-solado, emerge una razón y un individuo también
a-locados (abstraídos o extraídos de los contextos concretos)
que se edifican en los no-lugares globales. El mercado
mundial o la red global de comunicación se cuentan entre los
más celebrados de esos no-lugares, pero se soportan en otros
que el brillo asolador de las Luces deja en la sombra: el laboratorio
científico, el aula escolar, y el despacho del experto y
del burócrata. El lenguaje de plástico que de ellos fluye y llega
211
* Resumen de la intervención del autor en el Curso de Verano sobre Pedagogías diabólicas,
Gandía, 23 de julio de 2002.
a impregnar el planeta es la lengua propia —necesariamente
im-propia— de la Era Global.
Hay maneras muy diferentes de pensar tanto la evolución
histórica como los actuales modos de estar. Una de las posibles,
que aquí desarrollaremos, atiende a la manera de entender
el espacio y a los modos de vincularse esos diferentes
espacios con las también variadas formas de saber y de poder.
En el extremo, y sin duda simplificando en exceso, podrían
reducirse a dos tipos ideales, en el sentido weberiano: los
lugares y el espacio. Como veremos, no es casual que los primeros
se digan en plural y el segundo en singular. Ejemplos
de lugares pueden ser la aldea campesina y su entorno (o la
tópica polis griega), el lugar habitual de reunión de la pandilla
de amigos o un sitio donde se chatea en internet. Como
modos de espacio, aquí nos centraremos en los tres mencionados
en el título: el aula escolar, el laboratorio científico y el
despacho del burócrata. Veamos algunos de los rasgos diferenciales
entre los unos y el otro.
En los lugares todo se entrelaza íntimamente; son ellos
los que constituyen y dan significado a lo que en ellos se
aloja, de modo que algo o alguien, trasladado a otro lugar, ya
no es eso mismo sino otra cosa: la cosa o persona no está en
el lugar, es del lugar. El lugar y los lugareños se hacen entre
sí. Los lugares son heterogéneos y se mantienen notablemente
inconexos los unos de los otros. Cada uno se caracteriza
por cualidades y significados que le son propios, y que
le hacen fundamentalmente diferente de otros lugares.
Entre lugares, trasladarse es un poco deshacerse; traducirse,
perder significado.
En el otro extremo tenemos el espacio propiamente dicho,
cuyo paradigma puede ser el espacio coordenado cartesiano.
Espacio homogéneo, constituido por puntos indiscernibles
entre sí salvo por la posición que ocupan respecto a los ejes
de coordenadas. Espacio dotado de las mismas propiedades
en cualesquiera de sus regiones. Espacio isótropo, en el que
212
las cosas y personas pueden situarse o desplazarse sin ver en
nada alterados su constitución ni su significado. En el espacio,
el lugar es insignificante: ni importa ni está dotado de
significado. La facilidad de traslación o deslizamiento es
también facilidad de traducción o deslizamiento de significados.
En resumen, el lugar es in-tenso, alberga la tensión y
complejidad propias de la vida; el espacio es ex-tenso, expulsa
la tensión y la complejidad, arrasa las singularidades:
plano, el espacio, todo lo aplana, nada cabe en él que no esté
plan-ificado.
A ambos tipos ideales, lugares y espacio, pueden asociarse
dos maneras de saber y dos maneras de poder. En el lugar,
saber y poder brotan de él y se mantienen apegados a él: ambos
dependen del contexto a la vez que revierten sobre el entorno,
dotándole de sentido y consolidando su fuerza específica.
Aquí, saber y poder son propiedad del común de los lugareños,
que mantienen y transforman su poder y sus saberes según sus
conveniencias. Al lugar, la novedad llega con cuentagotas y se
asimila lentamente, reinterpretando su significado a la luz de
los significados con-sabidos de los lugareños. Saber y poder,
arraigan en el lugar, lo expresan y lo recrean. El suyo, saber del
lugar, es ese saber que los antropólogos anglosajones llaman
local knowledge y los franceses arts de la localité.
En el espacio, por el contrario, saber y poder sobrevuelan,
desarraigados, la superficie en la que se insertan o circulan
los puntos / individuos. Abstraídos o extraídos de los sujetos
concretos, el saber está literalmente fuera de lugar y el poder
fuera de control. Ese saber fuera de lugar es ahora información
o comunicación. Ese poder fuera de control se manifiesta
en espacios abstractos, como el democrático o el del mercado.
El saber abstracto propio del espacio es aplicable por
igual en cualquier punto o región del mismo, pues todos son
indiferentes. Desarraigado, el saber abstracto abomina de la
heterogeneidad, que no puede ser sino obstáculo para que
sus significados circulen y se reproduzcan libre e incesante-
213
mente. La novedad permanente y la circulación fluida propias
del saber del espacio le recrean a su vez como tal espacio
homogéneo e isótropo, arrasando literalmente las rugosidades
lugareñas que en él hubieran podido brotar o las que aún
pervivieran.
La tecnoburocracia o el delirio político de la razón
La íntima complicidad de laboratorio y despacho funda así
una racionalidad a-locada (tanto en lo que tiene de enloquecida
y delirante como en su falta de emplazamiento o localización)
y global en la que se legitima la que algunos han empezado
a considerar como nueva clase dominante planetaria: la
tecnoburocracia. En realidad, la emergencia de esta nueva
clase global se alumbró en los primeros experimentos sociales
llevados a cabo por los regímenes de ‘socialismo científico’ y
ya fue detectada, poco después, en algunos diagnósticos anticipatorios:
“La clase virtual de los tecnoburócratas tiene un
poder de decisión no controlado que hace que sus aptitudes
técnicas sean excepcionales, independientes de los fines a los
que deberían servir. Su fuerza reside en su omnipresencia, que
va de las grandes empresas industriales a la administración
221
5.- En esto, no deja de acertar la percepción popular de que los programas de los
diversos partidos políticos se parecen como gotas de agua: su común pretensión de legitimación
racional, sumada al dogma de la razón a-locada como única racionalidad posible,
cierra efectivamente el camino a toda opción propiamente política.
del Estado, de los organismos de planificación públicos y privados
a los estados mayores de los ejércitos modernos (...) y se
intensifica en su propensión a invadir los ‘aparatos’ de los
diversos partidos políticos, independientemente de sus tendencias,
por no hablar de los sindicatos, tanto obreros (¡ay!)
como patronales. Su propensión a la omnipresencia se extiende
asimismo a los distintos organismos internacionales, sean
las Naciones Unidas, la Unesco, la Otan, las diferentes instituciones
europeas, etc.” (G. Gurvitch, 1969: 133) 6. Ambos espacios
llegan así a trasvasar entre ellos, y sin el menor pudor, sus
respectivas funciones específicas, de modo que el laboratorio
se instituye como espacio de poder y el despacho como espacio
de racionalidad tecnocientífica.
El cubo que modelaba el espacio interior de las mentes de
aquella tribu abstractora ha venido así a modelar también el
espacio exterior, un espacio global donde ahora los cubos o
cubículos (escolares, tecnocientíficos y gerenciales) son los
no-lugares del poder. Pero la legitimación científica del poder
de los expertos sólo puede ejercerse sobre un tipo humano
muy especial, un tipo humano convencido de que ni su propia
experiencia ni lo que puedan saber sus iguales, vecinos o compañeros,
es fuente de saber digna de crédito; un tipo humano
convencido de que la lengua que aprendió sin esfuerzo desde
pequeño no es el lenguaje correcto ni apropiado; un tipo
humano convencido de que para saber y progresar debe abandonar
su lugar y encerrarse en ciertos recintos especiales,
separados/abstraídos de todo entorno natural y social; un tipo
humano convencido de que el conocimiento se parcela en
recintos o disciplinas y de que para cada una de ellas sólo ciertos
expertos —por supuesto, científicos— tienen voz autorizada
(y autorizada, por cierto, por la Administración del Estado).
222
6.- Sobre la difusión de esta tecnoburocracia por todo el tejido social, en forma de
médicos, trabajadores sociales, abogados y otras ‘profesiones inhabilitantes’ puede verse
I. Illich et al. (1981).
Pues bien, la construcción de este curioso tipo humano a nivel
global es el objetivo de la empresa escolarizadora, en cuyas
aulas-cubos, de forma progresivamente gratuita y obligatoria,
se modelan, durante años, las mentes-en-un-cubo de la infancia
y juventud de todo el planeta: es lo que se llama crear ciudadanos,
fabricar ciudadanía.
El cubo—aula escolar, pro-yectado desde los cubos— despachos
y los cubos-laboratorios, ahorma y forja así las mentes-
en-una-cuba infantiles que garantizarán la perpetuación
de esa especie de cubificación universal. Hans Magnus
Enzensberger (1986: 4) lo señala con toda precisión: “Los pueblos
no han aprendido a leer y escribir porque tuvieran ganas
de hacerlo, sino porque se les ha obligado. Su emancipación
ha sido al tiempo una incapacitación. A partir de ese momento,
el aprender ha quedado sometido al control del Estado y
sus agencias: la escuela, el ejército, la justicia… Los niños de
Ravensburg que en 1811 participaron en la adjudicación de
un premio cantaban ya:
“Trabajador y obediente / es lo que el buen ciudadano
/debe ser honradamente. /
La escuela, cual debe ser, / forjará en la juventud / el sentido
del deber. /
Sólo la escuela consagra / a esta virtud eminente /
y presta conocimientos / que enriquecen nuestra mente. /
Para siempre agradezcamos / ¡Viva el Rey! / ¡Viva el Estado!
/Donde de escuelas gozamos.”
El metacubo tridimensional que tiene por ejes los cubos
aula-laboratorio-despacho constituye así la más formidable
máquina globalizadora, que más preciso sería llamar
cubificadora.
Aula, laboratorio, despacho: in-cubadoras de poderglobal
De todos estos no-lugares globales, que se gestan al calor
de la Revolución burguesa y se van universalizando con el
empuje de revoluciones posteriores (ya sean las sucesivas
revoluciones industriales, ya las llamadas comunistas), merecen
destacarse tres, en los que se representa —y en los que se
fundamenta— de forma paradigmática el espacio global. Me
refiero a esos no-lugares que suelen quedar en la sombra
pues se sitúan tras el foco mismo de las Luces: el aula escolar,
el laboratorio científico y el despacho del burócrata. Sus similitudes
son ciertamente sorprendentes:
• Los tres son recintos, espacios acotados, y acotados por
paralelepípedos.
• Los tres están de-finidos por muros que los aíslan/abstraen
del exterior, un exterior que se crea como tal precisamente
en virtud del cercamiento mediante muros.
• En los tres reina, como consecuencia de su cercamiento,
una luz artificial y homogénea.
• Los tres son espacios clónicos, idénticos a sí mismos en
cualquier rincón del planeta, donde funcionan como
poderosas máquinas de sustitución de las realidades
concretas por otras regidas por criterios de racionalidad
a-locados.
• Los tres son espacios privilegiados de conocimiento
experto y abstracto, como corresponde a su extracción/
abstracción de un exterior de cuya distracción
parecen defenderse.
• A los tres les rodea cierto aura de sacralidad, derivada de
su carácter separado, donde cualquier voz no autorizada
es condenada al silencio.
219
• En los tres, cualquier sorpresa se recibe con preocupación
y se persigue hasta reducirla y anularla.
• Los tres son indicadores del grado de progreso de una
nación.
• Los tres son espacios asépticos, a cuya entrada debe
abandonarse cualquier bagaje exterior (experiencia, lenguaje
vernáculo o suciedad) que sería visto como perturbador
y contaminante.
• Los tres encuentran su sentido, no en el presente y el
lugar concretos en que actúan, sino siempre más allá, en
el futuro y en el exterior que plani-fican, es decir, que
hacen plano —o tabula rasa— para rehacerlo según sus
planes (planes de estudio, planes de investigación, planes
de gestión);
• Los tres planifican, además, sus propias actividades
según un método.
• En los tres domina la seriedad —¿será un efecto de su
serialidad?— y se excluye toda broma (tanto desde ellos
como sobre ellos); en los tres fluye con toda naturalidad
una jerga artificial experta que desprecia las lenguas y los
saberes comunes, que así reaparecen como factores distorsionantes
y modos de ignorancia.
• Y mediante los tres se globaliza la percepción popular de
que —sea lo que sea lo que en ellos se enseñe, se investigue
o se gestione— el conocimiento y las decisiones no
surgen de los propios lugares y saberes comunes sino de
instancias separadas/abstractas, de un conocimiento
experto que siempre viene de afuera y de arriba.
Sobre los rasgos comunes a estos tres no-lugares globales,
se establece una clara división de funciones entre ellos que
forja su íntima solidaridad. El laboratorio es el espacio del
que fluye el único discurso de la verdad al que acepta someterse
el hombre moderno, el nuevo Sinaí del que los nuevos
sacerdotes recogen las tablas de la ley: la ley científica (que
220
ahora, conforme impone la creencia en el progreso, siempre
será —como las incesantes innovaciones técnicas— provisional
y renovable). Por su parte, el despacho del gestor o del
burócrata —sea público o privado, administrativo o empresarial—
abandona aquella concepción de la política como “arte
de lo posible” para sustituirla por la de “administración de lo
necesario e inevitable” 5, pues sus decisiones se fundamentan
ahora, no en la arbitrariedad, la voluntad o la tradición, sino
en la racionalidad tecno-científica que mana del laboratorio.
Y, recíprocamente, el gobierno de los despachos construye a
su vez el espacio social como inmenso laboratorio, donde las
gentes, percibidas como masas o poblaciones, son sometidas
a continuos experimentos de ingeniería social y política (eso
sí, siempre por nuestro bien).
Invención del espacio y acorralamiento del lugar
Cuando Galileo mira alrededor, ya no ve lugares sino
espacio, más aún, espacio textual. Lo que ve es “este vasto
libro que está siempre abierto ante nuestros ojos, me refiero
—dice— al universo. Pero no puede ser leído hasta que hayamos
aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con
las letras en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático,
y las letras son los triángulos, círculos y otras figuras
geométricas, sin las que es humanamente imposible entender
una sola palabra” (Il Saggiatore, 1623, cuestión 6).
Descartes, por su parte, se imagina a sí mismo como una
“mente-en-una-cuba” 3, que encuentra en su interior cuanto
de verdadero pueda haber pues está desconectado de un
exterior que se reduce a pura extensión, mero espacio in-significante.
Locke, por el contrario, aunque en el fondo es lo
mismo, imagina las cabezas de las gentes como una “tabula
rasa”, un “gabinete vacío”, una “página en blanco, vacía por
completo de caracteres”. Con estas metáforas empieza una
historia que puede interpretarse como una progresiva desolación,
a-corralamiento y a-rasamiento literales de los
lugares y su progresiva sustitución por ese espacio abstracto,
homogéneo y uni-versal 4 sobre el que se edifican tanto las
mentes escolarizadas como los propios edificios escolares.
La empresa toda de la modernidad ilustrada puede narrarse
como una progresiva expansión del espacio en lucha contra
218
3.- La expresión es de B. Latour (2001: 16): “Descartes perseguía la certeza absoluta,
(…) que es un tipo de fantasía neurótica que sólo una mente quirúrgicamente extirpada
perseguiría tras haber perdido todo lo demás”.
4.- Una espléndida versión de esa historia puede leerse en L. Castro Nogueira (1997).
los lugares y los modos populares de ejercicio del poder y del
saber que arraigan en ellos.
Los saberes del lugar
La íntima trabazón entre los modos de conocimiento /
poder y su tipo de localización (espacio o lugares) podemos
observarlo en el siguiente ejemplo, donde a un anciano kpelle
se le enfrenta a la supuesta ineluctabilidad de un si-logismo.
“Interrogador: Una vez, araña fue a una fiesta; le dijeron
que tenía que responder a esta pregunta antes de poder
comer algún alimento. La pregunta es: araña y venado
negro siempre comen juntos. Araña está comiendo. ¿Está
comiendo venado negro?
Sujeto: ¿Estaban en el monte?
Interrogador: Sí.
Sujeto: ¿Estaban comiendo juntos?
Interrogador: Araña y venado negro siempre comen juntos.
Araña está comiendo. ¿Está comiendo venado negro?
Sujeto: Pero yo no estaba allí, ¿cómo puedo responder a
esa pregunta?
Interrogador: ¿No puedes constarla? Aun cuando no
hayas estado allí, puedes contestarla. (Repite la pregunta).
Sujeto: ¡Ah, sí! Venado negro está comiendo.
Interrogador: ¿Cuál es su razón para decir que venado
negro está comiendo?
Sujeto: La razón es que venado negro camina todo el día
comiendo hojas verdes en el monte. Después descansa un
rato y se levanta de nuevo a comer” 1
214
1.- Citado en M. Cole y S. Scribner (1977: 158).
Entre los antropólogos se ha debatido si éste es un pensamiento
pre-lógico, si estamos ante diferentes lógicas o, como
también se ha escrito, si se trata de una “incapacidad para el
pensamiento lógico”. Cualquiera de las tres opciones revelaría
el abismo entre la lógica propia del lugar, manifestada por las
razones del anciano kpelle y la lógica del espacio o ‘lógica formal’,
explicitada en la pretensión de universalidad del silogismo.
A mi juicio, ninguna de las tres opciones da cuenta de la
situación. Más bien, lo que ocurre es que nuestro buen kpelle
no acepta razonar en términos de esa ‘lógica pura’ que le propone
el antropólogo formado en el espacio académico. Yo
diría que su forma de razón se resiste activamente a someterse
a la ‘pura forma’ lógica, sin por ello dejar en absoluto de
razonar. Tan es así que, como el silogismo no parece tener
fuerza suficiente como para imponerle ninguna conclusión
‘necesaria en sí’, es el interrogador quien ha de correr en su
ayuda (en ayuda del silogismo, claro): “Aún cuando no hayas
estado allí, puedes [o sea, debes] contestarla”. El anciano resiste
impasible a la autoridad de la lógica, la que le vence es la
autoridad del lógico.
De entrada, al anciano kpelle el problema ‘puramente
lógico’ no le dice nada, el saber abstracto es para él literalmente
in-significante. Sólo empieza a significar —¡y esto es
lo decisivo!— cuando él interviene y pone en juego su saber
adquirido. Enfrentado al problema lógico, lo primero que
hace es intentar establecer el contexto o situación en el que
se da el problema, poner las cosas en su lugar: “¿Estaban en
el monte?, ¿estaban comiendo juntos?”. Por mucha lógica
que se le plantee desde fuera, desde el espacio ideal, para él
es evidente que, si no estaban en el monte, mal iban a poder
comer, ni juntos ni separados. Esta primera reacción es un
intento de objetivar el problema, pero se trata de una objetivación
concreta, situada, y no —como la de la razón moderna—
abstracta, es decir, separada del contexto y con pretensiones
de validez universal.
215
La segunda exigencia de nuestro buen kpelle trata de vincular
el problema con su propia experiencia como sujeto:
“¡Pero yo no estaba allí, ¿cómo puedo responder?!”. Introduce
un ‘yo’ y un ‘allí’ que son deícticos, es decir, que sólo adquieren
significado in situ. Para él no hay razonamiento sin un
sujeto concreto, situ-ado. Y no hay razonamiento sin que ese
sujeto situado razone sobre algo también concreto, situado
en algún lugar. La lógica que empezó a desarrollarse en
Grecia no quiere hacer abstracción sólo del contexto sino
también del sujeto. No trata sólo de extraer la cuestión de su
lugar propio, sino de extirpar también al sujeto de su lugar y
actividad propios: ser él el que razona. La lógica del interrogador,
lejos de ser ‘lógica pura’, responde a una costumbre muy
típica entre ciertos grupos de occidente: construir la ilusión
de hacer como si nadie razonara sobre algo que, en el fondo,
también es nada, es decir, como si el razonamiento discurriera
por sí mismo. Es la lógica característica del espacio homogéneo
e isótropo. Sólo es ‘lógica pura’ en la medida en que
consiga ocultar que obedece a una singular costumbre, es
decir, en la medida en que logre legitimar ese no-lugar que es
el espacio como el único lugar posible de racionalidad.
Cuando, por fin, el anciano se decide a cooperar, pese a
que el interrogador va descartando sus exigencias (es decir,
cuando seguramente queda convencido de que con la mentalidad
greco-europea del interrogador no hay manera de
razonar), entonces acierta en la respuesta (si por ‘acertar’
entendemos llegar a la misma conclusión que mediante el silogismo).
Acierta, sí, pero la razón que da no tiene nada que
ver con la supuesta fuerza ineluctable del silogismo: “La
razón es que el venado negro camina todo el día....”. Para
nada aparece la araña, que era pieza clave del razonamiento.
En cambio, observamos que el sujeto no se resigna a quedar
excluido de una conclusión que —para el interrogador—
debería haber llegado por sí misma: lo que el kpelle hace es
producir información nueva que apoye su respuesta. En resu-
216
men, para que el problema lógico no le sea in-significante
debe dejar de ser puramente lógico, debe poner en lugar de
su universalidad y necesidad circunstancias tan poco ‘universales
y necesarias’ como el contexto de la acción, el sujeto que
la piensa y el conocimiento adquirido in situ que él mismo
decide poner en juego. En este sencillo diálogo, el anciano y
analfabeto kpelle obliga a revelarse las diferencias radicales
entre el pensamiento del espacio y el pensamiento del lugar,
así como las formas de poder y legitimación que se juegan en
cada caso.
Lo que también puede observarse en este ejemplo es que al
lugareño no alfabetizado ‘la lógica’ le cae de fuera, proviene —
literalmente— del espacio exterior. Es la lógica del antropólogo,
a la que súbitamente se ve enfrentado. Es bien significativo
que todos los estudios de este tipo coincidan en que la
“capacidad para aceptar la tarea lógica” es directamente proporcional
al grado de escolarización 2. La Ilustración exportará,
junto a su ideal de escolarización universal, la forma de
conocimiento propia de la escuela: una lógica tan abstracta
como lo es la escuela, también abstraída/extraída de su entorno
(muros, rejas, alambradas...) y de las formas tradicionales
de transmisión del saber (no curriculares, ligadas a las prácticas...).
Quizá, cuando todas las formas de vida social se hayan
ahormado según el molde escolar, por fin se realice el ideal
moderno de abstracción y extracción uni-versal.
Pero antes de entrar de lleno en la cuestión escolar nos
detendremos en el proceso histórico del que cobra su sentido
más profundo. La tensión o lucha entre espacio y lugares se
da hoy y en cualquier momento y lugar. En el espacio del aula
también la pandilla encuentra un lugar y ese lugar se recrea,
a su vez, según rasgos del espacio escolar. Pero también
podemos seguir esa tensión a través de su evolución en el
217
2.- Véase el trabajo pionero de A.R. Luria (1987) y los reunidos por M. Cole y S.
Scribner, op. cit.
tiempo para mejor entender cómo ha llegado a nuestros días
en la forma en que lo ha hecho. Es una larga historia que
podemos hacer arrancar de las metáforas fundamentales que
inauguran la llamada modernidad.
Del recto decir y del decir recto
Del recto decir y del decir recto: dos invenciones geométricas de lo natural.
Cada cultura construye su naturaleza, elabora la naturalidad
con primoroso artificio. Hay tantos mundos, al menos,
como maneras de mirar y de decir, tantas físicas como mitologías,
tantas geometrías como ensoñaciones o delirios. Se
encuentra lo que se pone (o lo que se busca, que viene a ser lo
mismo). Que no hay más que lo que hay sólo es evidente para
quien está puesto con lo puesto.
En este mundo sublunar en que nos ha tocado vivir no hay
más naturalidad que la de la línea recta, eso es lo suyo, la
derecha —que dirían en Santander. Euclides fue un sofista
que, disfrazado de eleata, puso una óptica, en sociedad con
Aristóteles. Han asolado el mercado de las gafas con su modelo
‘córnea’, esa prótesis que ya se consigue llevar con toda
naturalidad. Desde entonces, todos vemos lo que no puede
dejar de verse: lo evidente. Todos vemos recto, es decir,
correcto.
No es fácil sustraerse al impulso de exponer con pormenor
al lector el cotejo 1 de los dos relatos del mundo, que son dos
mundos del relato, que a continuación enfrentamos. El uno lo
205
* Publicado en Archipiélago, 6 (1991): 139-142.
1.- Sugerido por los antropólogos M. Ascher y R. Ascher en su «Ethnomathematics»,
History of Science, xxiv (1986).
contaba Black Elk 2, un sioux oglala, poco antes de morir, allá
por los años treinta. El otro es de dos profesores norteamericanos
de matemáticas (entre los sioux no hay de éstos, y por
eso no tienen ‘matemáticas’: la recíproca, aunque evidente,
no es cierta; como tampoco es cierto que el norteamericano
no lo sea precisamente el sioux) de reciente y bien ganada
fama 3.
... estoy ahora entre Wounded Knee Creek y Grass Creek.
Otros vinieron también y levantamos esas pequeñas cabañas
de troncos que ve usted ahí. Y son cuadradas. Es una
mala manera de vivir, pues no puede haber poder en un
cuadrado.
Se habrá usted dado cuenta de que todo lo que un indio
hace está en un círculo. Eso es porque el Poder del Mundo
siempre actúa en círculos, y todo trata de ser redondo. En los
tiempos en que nosotros éramos un pueblo fuerte y dichoso,
todo nuestro poder nos venía del aro sagrado de la nación
y, mientras el aro permaneció intacto, el pueblo prosperaba.
El árbol florecido era el centro vivo del aro y el círculo de los
cuatro lugares lo alimentaba. El este le daba paz y luz; el
oeste le daba lluvia; el sur, calor; y el norte, con su viento frío
y poderoso, le daba fuerza y resistencia. Este conocimiento
nos llegó del mundo exterior con nuestra religión.
Todo lo que el Poder del Mundo hace, lo hace en un círculo.
El cielo es redondo, y yo he oído que la tierra es redonda
como una pelota, y así son también todas las estrellas. El
viento, cuando es más fuerte, se arremolina en círculos. Los
pájaros hacen sus nidos en círculos, pues su religión es la
nuestra. El sol surge y se va según un círculo. La luna hace
206
2.- Reproducido por J.G. Neihardt en Black Elt speaks, Nebraska: Lincoln, 1961, pp.
198-200.
3.- P.J. Davis y R. Hersch, The mathematical experience, Boston, 1981, pp. 158-159.
(Hay traducción en castellano en coedición de Ed. Labor y el MEC).
lo mismo, y ambos son redondos. Hasta las estaciones describen
una gran círculo en su cambio, y siempre regresan a
allí donde estaban. La vida de un hombre es un círculo de
la infancia a la infancia, y así es también en todo lo que el
poder mueve. Nuestras tiendas eran redondas como los
nidos de los pájaros, y siempre se disponían en un círculo, el
aro de la nación, un nido de muchos nidos, donde el Gran
Espíritu quería que criáramos a nuestros hijos.
Pero el Waischus (hombre blanco) nos puso en estas
cajas cuadradas. Nuestro poder se fue y estamos muriendo,
pues el poder ya no está en nosotros. Mire usted a nuestros
niños y vea cómo es así. Cuando vivíamos según el poder
del círculo, tal y como debíamos, los niños se hacían hombres
a los doce o trece años. Pero ahora les cuesta mucho
más tiempo madurar.
Bueno, así están las cosas. Somos prisioneros de guerra
mientras esperamos aquí. Pero hay otro mundo...
... en toda cultura humana que podamos descubrir será
importante ir de un sitio a otro, para coger agua o buscar
raíces. De modo que los seres humanos se vieron obligados
a descubrir -y no una vez, sino una vez y otra, en cada vida
humana- el concepto de línea recta, el camino más corto de
aquí a allí, la actividad de ir directamente hacia algo
En la naturaleza bruta, no tocada por la actividad
humana, uno ve líneas rectas en su forma primitiva. Las
hojas de hierba o los tallos de maíz se mantienen erguidos,
las piedras caen recto, a lo largo de una misma línea de
visión los objetos se disponen de forma rectilínea. Pero casi
todas las líneas rectas que vemos a nuestro alrededor son
artefactos humanos puestos ahí por el trabajo humano. El
techo se encuentra con la pared en una línea recta; las
puertas, ventanas y mesas tienen bordes rectos. Por la ventana
uno ve tejados cuyas aguas y esquinas se cortan en
líneas rectas y cuyas tejas se disponen en hileras también
rectas.
207
De modo que parece que el mundo nos ha impelido a
crear la línea recta con vistas a optimizar nuestra actividad,
no sólo cara al problema de ir de aquí a allí tan rápida
y fácilmente como sea posible sino también cara a otros
problemas. Por ejemplo, cuando uno va a construir una
casa con bloques de adobe, uno se percata rápidamente de
que si han de encajar limpiamente sus lados deben ser rectos.
Luego la idea de línea recta está intuitivamente enraizada
en las imaginaciones cenestésicas y visuales. Sentimos
en nuestros músculos lo que es ir derechos al objetivo,
vemos con nuestros ojos si alguien va recto. La interacción
de estas dos intuiciones sensoriales da a la noción de línea
recta una solidez tal que nos capacita para manejarla mentalmente
como si fuera un objeto físico real que manejamos
con la mano.
Cuando un niño ha crecido hasta hacerse filósofo, el
concepto de línea recta se ha hecho una parte tan intrínseca
y fundamental de su pensamiento que puede creerlo
una Forma Eterna, un elemento del Divino Mundo de las
Ideas que recuerda de antes de nacer. Pero si su nombre no
es Platón sino Aristóteles, supondrá que la línea recta es
un aspecto de la Naturaleza, una abstracción de una cualidad
común que él ha observado en el mundo de los objetos
físicos.
La —para nosotros— viril y enhiesta línea recta pone
enfermo al sioux, que abomina de ella y la expulsa de su topología
como una aberración impuesta. El —para él— poderoso
círculo, a nosotros nos da claustrofobia y, desde Kepler, el
occidente fáustico decidió arrojarlo como lastre en su tensa
fuga hacia adelante.
Ambos mundos (¿o aparece aquí un tercero?) ya se deslindan
limpiamente en la célebre tabla de los opuestos pitagórica,
conservada en un fragmento de Aristóteles:
208
Curvo Recto
Múltiple Uno
Malo Bueno
Izquierdo Derecho
Oscuridad Luz
Femenino Masculino
Móvil Estático
Par Impar
Ilimitado Limitado
Oblongo Cuadrado
Dos físicas, dos éticas, dos matemáticas, dos propiocepciones,
dos estéticas, dos políticas: ‘recto’ viene de regere:
dirigir, gobernar; la misma raíz que ‘regimiento’, ‘rey’, ‘régimen’
y ‘región’. Dos mundos. Dos mundos, porque, volviendo
a las narraciones de los norteamericanos, no sólo se oponen
dos relatos de un mundo —acaso el mismo— sino dos
mundos del relato. Los mundos de que cada uno habla son
ciertamente diferentes, pero más aún lo son —por recoger la
distinción de A. Gª Calvo (1979: 319 ss.)— los mundos en que
habla cada uno.
El sioux habla en un mundo que excede al de la ideación
narrativa, su decir se puebla de deícticos: ‘ahora’, ‘ahí’, ‘usted’,
‘nosotros’, ‘mire’...; el mundo en que hablan los profesores casi
se agota en el mundo del que hablan: habitan en el mundo
del que hablan, poblado necesariamente de tan sólo ideas: se
mueven en un mundo de fantasmas. No son ellos los que
hablan cuando toman la palabra, sino ‘toda cultura’, ‘los seres
humanos’, o bien ‘uno’ (‘uno ve’, ‘uno va’), o bien cualquiera
(un ‘nosotros’ retórico), o sea, nadie (‘es importante’, ‘hay
que’). Por su boca hablan todos = uno = cualquiera = nadie. El
espacio desde el que el sioux habla es morada, un ‘aquí’ y
‘ahora’, entre dos arroyos; el de los otros es el texto mismo, el
mundo del que hablan, tan enteco como esa mera distancia
entre dos puntos que ven por donde quiera que miran. El
209
indio dice su mundo a otro, como a él se lo dijeron, y en ese
decirlo, los interlocutores lo van construyendo; nuestros profesores
no hablan a nadie, publican. Nadie dice nada a nadie
desde ningún sitio. Las cosas como son, pura objetividad. La
apología de la recta no era sino la otra cara del decir co-recto.
Con todo, tampoco son dos mundos, sino un mundo (o
muchos) y una apisonadora. Si el mundo es curvo, ¿para qué
curvarlo? Pero si es recto, ¡hay que rectificarlo! (por si acaso).
También aquí el afán misionero de las culturas del tiempo (el
histórico, el lineal, el recto) corre paralelo a las obsesiones
más pertinaces de sus mejores cerebros: la cuadratura del
círculo, la demostración del postulado de las paralelas o la
rectificación de curvas atraviesan toda la historia de la matemática
occidental. Rectificar el mundo, iluminar las sombras,
co-regir entuertos, enderezar re-vueltas: el imperio del
derecho.
Las matemáticas de la tribu europea
Acaso el mayor problema teórico con el que se enfrenta el
etnomatemático sea éste: ¿cómo decidir si son matemáticas, o
no, las operaciones que ejecutan las gentes que está investigando?
¿cómo saber si hacen matemáticas o simplemente
están jugando un juego o llevando a cabo un ritual o dando
cierta forma a sus particulares creencias? El criterio más sencillo,
sin duda, es el criterio de asimilación. ‘Eso’ que otros
hacen son matemáticas si se parecen en algo a lo que a mí me
enseñaban cuando yo estudiaba matemáticas. A este criterio
de asimilación suele seguirle la aplicación de alguna metáfora
orgánica. Si se parece poco a mis matemáticas, hablaré de una
matemática —o una topología, a una aritmética— embrionaria,
infantil o poco desarrollada. Si se parece mucho, y más
aún, si se parece a la que yo estudiaba en cursos avanzados,
diré que ahí puede observarse una matemática madura o muy
desarrollada. Lo decisivo, en cualquier caso, es cuál es la vara
de medir. Y esa vara es la matemática del etnomatemático.
185
* Texto de la conferencia pronunciada en el II International Congress on
Ethnomathematics, Ouro Preto, Brasil, 5-8 de agosto de 2002. Publicado en Gelsa Knijnik
et al. (eds.) Etnomatemática, Universidad Santa Cruz do Sul, 2004, pp. 124-138.
Imaginemos, sin embargo, por un momento, que a nuestro
etnomatemático le gastaron una broma. Y descubre,
ahora, que la matemática que le enseñaron era una matemática
indígena. De repente, se siente tan ingenuo con sus
matemáticas como ingenuas consideraba que eran las matemáticas
de aquellos pueblos a los que había estado estudiando.
¿Qué consecuencias tendría esta revelación sobre su trabajo?
¿Cómo reconocerá y evaluará ahora esas otras matemáticas?
Ahora, puede que incluso llegue a encontrarse con
alguien que le diga que sus cálculos, aunque primitivos, en el
fondo también son cálculos. Que no se preocupe, que también
las suyas —las nuestras— son matemáticas.
El mito matemático y la invención de la Historia
Ese borrar la huellas, ese empeño por hacer desaparecer
los rastros, tanto de las demostraciones como aquellos otros
que pudieran delatar los prejuicios de la tribu ocultos bajo
cierta manera de hacer matemáticas... es una constante en las
habituales historias de las matemáticas. De la eficacia de esa
operación mítica de ocultamiento de los orígenes es fruto la
sensación, hoy dominante, de que la matemática siempre ha
sido una y la misma, aunque con diversos grados de evolución.
Así como la creencia en que esa matemática única, más
o menos desarrollada según las épocas y los lugares, no responde
a la visión del mundo de ciertas tribus, sino que es de
validez intemporal y universal.
Muy cerca de aquí, en el Nordeste brasilero, tuvo lugar uno
de los episodios más ilustrativos de la función arrasadora que
la burguesía ilustrada confiaba a sus matemáticas. Me refiero
a la conocida como ‘revuelta de los quiebraquilos’. A finales
del s. XIX, los campesinos de una zona limítrofe con los estados
de Sergipe y Bahía se levantaron contra el sistema métrico
decimal. Asaltaron comercios y rompieron cuantas balanzas
encontraban en su interior, pues —para ellos— atentaban
contra sus modos tradicionales de pesar, de medir y de contar.
El ejército nacional entró a sangre y fuego, acalló la
revuelta e impuso el sistema métrico que la burguesía revolu-
200
cionaria francesa había declarado —como también los llamados
derechos humanos— universal. El episodio revela la íntima
complicidad entre un proyecto político, un proyecto
matemático y un proyecto militar. El espacio, el espacio de
todo el planeta, debía remodelarse según el modelo cartesiano.
Sin lugares singulares a los que correspondieran funciones
de medida singulares. Sin solidaridades locales que densificaran
ciertas zonas del espacio, impidiendo que los puntos
floten sueltos e iguales, como sueltos e iguales habían de
ser los individuos que el mercado necesitaba desgajar de las
redes de solidaridad tejidas por los gremios medievales o por
los lazos comunales y locales de ayuda mutua.
Pero más significativa es aún la interpretación que los
representantes actuales de aquella burguesía ilustrada suelen
hacer de episodios como el de los quiebraquilos. En un artículo
publicado recientemente en un periódico español,
Mario Vargas Llosa juzga aquella revuelta indígena como un
“rechazo de lo real y lo posible en nombre de lo imaginario y
la quimera”. Esta reescritura del acontecimiento ilustra a la
perfección la inversión ideológica con la que se ha reescrito
toda la historia de la matemática, y la historia de las ciencias
en general. Es precisamente esa operación sistemática de
encubrimiento y reescritura orwelliana incesante la que hace,
tal vez, tan inverosímil la hipótesis de una ‘matemática burguesa’
con la que proponía jugar al principio. Así reinterpretadas,
las prácticas con las que los campesinos nordestinos
llevaban siglos pesando sus semillas y sus frutos, resultan ser,
de repente, una ficción, algo imaginario, una quimera. Y, recíprocamente,
un sistema métrico decimal que sólo era universal
en la imaginación de unos cuantos burgueses ilustrados,
se convierte, como por arte de presdigitación en el único sistema
real, el único sistema posible. No es casualidad que
nuestro moderno ilustrado titule su artículo “¡Abajo la ley de
gravedad!”. Quien desafíe la matemática legítima correrá la
misma suerte que quien desafíe la ley de caída de graves: se
201
estrellará contra el suelo. Lo que nuestro novelista oculta es
que contra lo que se estrellaron los campesinos del nordeste
brasilero fue contra el ejército. Allí y entonces, como aquí y
ahora, la ley de la gravedad se impone manu militari.
Federico Nietzsche (1972: 44-45) intuyó como nadie hasta
entonces el secreto de la operación ideológica que se oculta
en el corazón mismo de lo que llamamos ‘la matemática’ y ‘la
ciencia’: todo el orden y regularidad, todo el sometimiento a
leyes abstractas que el físico, el químico o el matemático
observan en la naturaleza... no son sino proyecciones sobre
ellas de la necesidad de orden, regularidad y sometimiento de
todos al imperio abstracto de la ley, necesidad que es característica
obsesiva del hombre burgués. Él los proyecta sobre la
naturaleza y después reconstruye la sociedad y la historia,
con toda naturalidad, a imagen y semejanza de esa naturaleza
que ha construido. No fue el ejército, fue la ley de la gravedad
la que castigó efectivamente a los campesinos de Bahía
que defendían sus matemáticas. ¿Cómo es posible que reinterpretaciones
tan inverosímiles pueden llegar a tener un
éxito y una credibilidad tan extendidas? En esto cumple un
papel fundamental el aparato escolar. Ese aparato que también
fue invención de aquellos burgueses ilustrados y que tan
eficazmente ha contribuido a difundir, hasta el último rincón
del planeta, su particular manera de ver y de estar en el
mundo.
Nuestra aritmética, decía Wittgenstein, se sostiene como
se sostiene cualquier otra institución social: porque mucha
gente cree en ella. Sus Observaciones sobre los fundamentos
de la matemática son una fuente inagotable de sugerencias
para el etnomatemático, aunque las tribus de Wittgenstein
sean siempre tribus imaginarias. Ahí Wittgenstein (1987: 338)
compara la aritmética con la institución bancaria: se desmoronaría
en cuanto la gente perdiera la fe en ella y corriera a
sacar de allí su dinero. Acabamos de verlo en Argentina. Dice
una amiga mía que lo que sostiene a los aviones en el aire es
202
el miedo de los pasajeros. Nuestra aritmética es el avión; el
miedo que la sostiene, el temor reverencial con que todos
hemos internalizado en las escuelas las verdades matemáticas.
O, por volver a Wittgenstein, los argumentos con que
intentamos convencer a alguien de la verdad de una proposición
matemática son “puro sinsentido y chichones”.
No quisiera terminar sin hacer una observación que evite
interpretar las anteriores consideraciones en términos de una
película de buenos y malos. En estas cuestiones todos somos
indígenas. Pero todos somos, también, colonizadores. Todos
somos indígenas, pues en todos nosotros vive la memoria de
alguna abuela que, como mi abuela Rosa, allá en la Montaña
cántabra, medía la superficie de terreno por ‘carros’, unidades
de volumen que variaban de un sitio a otro según la fertilidad
de la tierra. Todos somos indígenas porque aún habita en
cada uno el niño que ‘nació allí’, aquel niño aún no alfabetizado
ni matematizado. Un niño que no accedía a las totalidades
por agregación de unidades individuales. Un niño que se
desplegaba en un espacio no homogéneo ni isótropo, que
moraba en un espacio en el que se distinguían lugares: inmensos,
los más oscuros; inaccesibles, otros bien próximos.
Un niño para el que no regían los principios de identidad o de
no-contradicción, ni los tajantes criterios conjuntistas de
pertenencia y exclusión Un niño que aún sabía preguntarse:
¿por qué una cosa y la contraria no pueden ser al mismo
tiempo? ¿por qué hay que estar necesariamente dentro o
fuera? ¿por qué no dentro y fuera? ¿o ni dentro ni fuera?
Sí, todos somos indígenas, ingenuos. Pero también todos
somos colonizadores. En mis exploraciones por la China de la
época de los Han (casi treinta siglos atrás en el tiempo), topé
por casualidad con unos textos de adivinación en los que
aparecían unos ‘cuadrados mágicos’ de significado cosmogónico.
Por supuesto, ni las historias de la matemática china ni
los propios textos chinos de matemáticas hacían la menor
referencia a ellos. Se trataba de supersticiones populares.
203
Pues bien, me sorprendí a mí mismo reivindicando la legitimidad
matemática de aquellos ‘cuadrados mágicos’ cuando
descubrí que se articulaban según potentes estructuras algebraicas:
estructuras de grupo conmutativo, grupos de transformaciones,
grupos cocientes.... Sólo más tarde caí en la
cuenta de que ese concepto no se había desarrollado hasta la
época de Galois, en el s. XIX europeo. Entonces, los cuadrados
mágicos chinos, ¿eran matemáticas porque Europa desarrolló
el concepto de grupo en cierto momento? ¿O no son matemáticas
hasta el s. XIX de la era cristiana y empiezan a ser matemáticas
a partir de ese momento? Más aún, ¿y si el concepto
de grupo no hubiera llegado a desarrollarse? ¿los cuadrados
mágicos no serían nunca matemáticas? ¿seguirían siendo
meras supersticiones populares?
Ciertamente, parece que sólo podemos pensar lo otro a
través de lo mismo, que tampoco nosotros, habitantes de la
aldea global, podemos escapar a los pre-juicios y pre-supuestos
del lugar donde nacimos. Y la matemática a la que nacimos
no era la que incorporaba los prejuicios de quienes
hablan yoruba o algún dialecto chino de los Han. Nacimos a
la ‘matemática burguesa’, la matemática que incorporaba los
prejuicios de quienes hablaban alguna de las aún balbucientes
lenguas europeas pero solían pensar las matemáticas en
latín, aquella lengua que ya ningún pueblo hablaba, una de
las escasísimas lenguas no vernáculas del planeta.
Ya sabemos, desde Popper, que nunca se da un número
suficiente de observaciones como para confirmar una hipótesis.
Para las hasta aquí acumuladas me basta con que hayan
arrojado alguna sospecha sobre la hipótesis contraria, a
saber, que matemática, como madre, sólo hay una. En cualquier
caso, todo era nada más que un juego. Nada menos que
un juego.
Legalidad matemática y legitimidad política
Reivindicar, pues, la racionalidad de otras aritméticas, la
legitimidad de otras matemáticas, parece, implicar también,
por tanto, la racionalidad y legitimidad de otras formas de
gobierno que no pasen por las votaciones que suman individuos,
la racionalidad y legitimidad de otras formas de gestión
y organización que no pasen por las oficinas y despachos. Lo
decisivo es la forma en que tanto la aritmética, como la
democracia censitaria, como la racionalidad abstracta burocrática
han llegado a percibirse en buena parte del planeta
como ideales, como las únicas maneras legítimas de contar,
de tomar decisiones colectivas y de organizar los asuntos
comunes. Más adelante abundaremos en ello.
Antes quiero señalar que la que he postulado como ‘matemática
burguesa’ o ‘matemática ilustrada’ no se limita a ser
sólo otra matemática, según aquella hipótesis inicial que
estamos desarrollando. A diferencia de otras, esa matemática
manifiesta, ya desde su nacimiento, una decidida vocación
anti-popular. Vocación antipopular que llega hasta nuestros
días cuando, por ejemplo, políticos, economistas y burócratas
descalifican razones y argumentos por la sola, pero rotunda,
razón de que no se ajustan a los cálculos o se basan en cálculos
erróneos.
Recordemos el célebre pasaje de Il Saggiatore galileano en
cuyas metáforas se funda todo el proyecto de la ciencia
moderna y el papel que en él habrán de jugar las matemáticas:
“La Filosofía está escrita en ese vasto libro que está siempre
abierto ante nuestros ojos, me refiero al universo; pero
no puede ser leído hasta que hayamos aprendido el lenguaje
y nos hayamos familiarizado con las letras en que
195
está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y las
letras son los triángulos, círculos y otras figuras geométricas,
sin las cuales es humanamente imposible entender
una sola palabra”
¿Qué cara pondrían los campesinos de Pisa al oír que un
profesor de matemáticas había dicho que la naturaleza era un
libro? Siendo en su casi totalidad iletrados, ¿qué pensarían de
ese tal Galileo? ¿Que estaba loco? ¿Cómo va a ser la naturaleza
un libro, escrito además en lenguaje matemático, si ellos,
que ni saben leer ni saben —menos aún— matemáticas, llevan
siglos entendiéndose con ella y haciéndolo con aceptables
resultados? ¿Qué querría decir para ellos que sin haber
aprendido ese extraño lenguaje “es humanamente imposible
entender una sola palabra”? ¿Qué no son propiamente humanos
hasta que lo aprendan? ¿Qué en realidad no han entendido
ni “una sola palabra” y que, por tanto, todo su saber resulta
ser ahora mera ignorancia? Todo el proyecto científico, y
toda la racionalidad ilustrada (y la política que la acompaña),
pueden pensarse como una des-comunal empresa contra las
culturas populares y los saberes vernáculos. Desde su origen,
hasta nuestros días, en que se ha disfrazado bajo el lenguaje
de la modernización y el desarrollo.
Pero ese proyecto, que hoy nos parece tan universal como
‘la matemática’, es la empresa de unas pocas gentes, unos
cuantos profesionales que hoy llamaríamos liberales, que
habitaban unos burgos o ciudades de Europa Central y de
Inglaterra en las que se albergaba una ínfima parte de la
población. Que su locura, su utopía —y sus matemáticas—
hayan llegado a imponerse en buena parte del planeta, no
puede hacer olvidar que la utopía y las matemáticas de aquella
burguesía minoritaria son también una utopía y unas
matemáticas indígenas. Indígenas e ingenuas, pues tanto un
término como el otro significan lo mismo: ‘nacido allí’. Y
nuestras matemáticas, las que solemos llamar simplemente
196
‘matemáticas’, también nacieron allí, en cierto lugar. Un lugar
en el que habitaban, y siguen habitando, ciertas gentes con
una manera muy especial de vivir y de pensar, con una manera
muy especial de medir, razonar y calcular. El espacio coordenado
cartesiano, los que ellos llaman números naturales,
los principios que gobiernan sus demostraciones... expresaban
—y expresan— sus exóticas creencias, su curiosa manera
de entender el mundo, de contar, agrupar y clasificar las
cosas... Creían, por ejemplo, que los cuadrados echan raíces
(por influencia, seguramente, del entorno agrícola del cual
aquellos burgueses acababan de separarse). Y enseñan a sus
niños procedimientos para extraer las raíces del cuadrado.
Como apenas daban importancia a los olores, sonidos, sabores...
(a los que llamaban ‘cualidades secundarias’) y sólo se
fiaban del sentido de la vista, creían que sólo es real lo que
ven. Y, cuando querían sacarle la raíz a un cuadrado que no
podían ver, decían que esa raíz no es real, que sólo es imaginaria,
porque tampoco la pueden ver. Creían también que el
espacio estaba formado por amontonamiento de puntos muy
pequeñitos, que es como debían sentirse amontonados en
sus ciudades, todos ellos iguales entre sí. Y creían así mismo
que en ese espacio (que llamaban abstracto o cartesiano) no
había lugares diferentes, cada uno con sus cualidades propias,
sino que los lugares eran in-diferentes y todo el espacio
era como un inmenso solar arrasado, a semejanza del yermo
sobre el que se extienden sus ciudades y sus industrias. Las
matemáticas que nacieron allí son realmente curiosas, pero
más curioso es aún que hayan llegado a imponerse como la
vara de medir cualquier otra matemática, tan indígena e ingenua
como ésa.
En el texto de Galileo sobre la naturaleza como un libro
escrito en caracteres matemáticos se condensa todo un programa
de legitimación del poder al que aspira una minoría
letrada, que ya será dominante tras la Revolución Francesa. Y
se condensa también todo un programa de exclusión.
197
Exclusión de los saberes populares como conocimiento legítimo,
exclusión de las lenguas vernáculas como lenguas de
conocimiento, exclusión de los sujetos concretos y de los
hombres y mujeres del común como artífices y controladores
colectivos del saber, a partir de sus tradiciones y de los
significados que cada grupo humano construye y negocia en
su interior. Michel Foucault (1978: 131) lo expresa con toda
precisión:
“¿No sería preciso preguntarse sobre la ambición de poder
que conlleva la pretensión de ser ciencia? ¿No sería la pregunta:
qué tipo de saberes queréis descalificar en el momento
en que decís: ‘esto es una ciencia’? ¿Qué sujetos hablantes,
charlantes, qué sujetos de experiencia y de saber queréis
infravalorar cuando decís: ‘Hago este discurso, un discurso
científico, soy un científico’? ¿Qué vanguardia teórico-política
queréis entronizar para desmarcarla de las formas circundantes
y discontinuas del saber?”
Esta voluntad de exclusión está ya presente en lo que las
historias habituales de las matemáticas consideran su nacimiento:
la matemática griega. (Entre paréntesis, esa historias
de las matemáticas no son narraciones menos míticas
que las que narran cualesquiera otros pueblos indígenas).
Valgan tres ejemplos de esa originaria voluntad de exclusión.
El primero, lo encontramos ya en el célebre letrero que
amenazaba a la entrada de la Academia platónica: “Nadie
entre aquí que no sepa geometría”. El segundo, puede apreciarse
en el desprecio de los matemáticos griegos hacia la
logística, ese cálculo práctico con el que se realizaban las
formas vulgares de contabilidad. Entre la logística popular y
la aritmética hay todo un abismo de burla y desprecio. La
logística toma de los egipcios el uso de quebrados de numerador
la unidad, lo que para la aritmética pura es —literalmente—
una blasfemia: ¡partir el sagrado uno! En La
198
República 1, Platón nos cuenta qué opinión merece esa
práctica a los matemáticos: “Cuantos tienen conocimiento
del número y de su esencia se burlan de quien trata de dividir
la unidad en sí, y no lo permiten”. “Se burlan” y “no lo
permiten”: desprecio y exclusión. El tercer ejemplo se refiere
a la introducción en las matemáticas del método de
demostración por reducción al absurdo 2. Originalmente,
demostrar en Grecia era literalmente eso: de-mostrar, mostrar,
poner ante la vista. Un teorema se de-mostraba desplegando
el dibujo con el que se iba construyendo la solución.
Ésta se iba haciendo e-vidente, es decir, visible, visible para
cualquiera. Al parecer, demasiado evidente. Tanto, que
hasta el esclavo con el que conversaba Sócrates era un buen
geómetra por el mero hecho de hablar su lengua vernácula,
el griego. Había que ocultar el proceso de construcción que
hacía de las demostraciones algo evidente para el hombre
común. Había que borrar las huellas del proceso. El razonamiento
por reducción al absurdo, que Euclides adopta a
partir de cierto momento, permitirá que la solución aparezca
de repente, sin que nadie la presienta, como caída del
cielo. Lo curioso es que, además, al incorporar las matemáticas
el razonamiento por reducción al absurdo, lo que están
incorporando es la fuerza coercitiva que tal razonamiento
tenía en los debates en la polis ateniense. Fuerza coercitiva
que, una vez más, se funda en una amenaza de exclusión.
Quien, ante la asamblea reunida en el ágora, quisiera descalificar
la tesis de un oponente, no tenía más que mostrar
que, de tal tesis, se sigue necesariamente una conclusión
que está en contradicción con algunos de los topoi, los tópicos
o lugares comunes de la tribu concentrada en el ágora.
Llevado a ese punto, el oponente quedaba enfrentado a la
199
1.- República, 525e. Véase también Parménides, 143a y El Sofista, 245a.
2.- Véase un desarrollo más amplio de este punto en el epígrafe “Ser/no-ser y
yin/yang/tao” en este volumen.
alternativa de retirar su tesis o, de mantenerla, quedar automáticamente
excluido de la comunidad, pues contradecía
alguno de los tópicos o creencias básicas compartidas por el
grupo. Bajo el terror ante la expulsión a que se condenaba a
sí mismo si seguía sosteniendo su tesis, el disidente no tenía
más remedio que retractarse inmediatamente. Dada la efectividad
del método, Euclides pronto lo incorporó a sus
Elementos, utilizándolo incluso para rehacer mediante su
concurso demostraciones que, al parecer, eran demasiado
evidentes.
¿Aritmética burguesa?
Pues bien, podemos imaginar que esa situación imaginaria
es la que se da en realidad. Las matemáticas que aprendimos
y hoy enseñamos en escuelas o facultades son también
matemáticas indígenas, es decir, ingenuas. Tanto un término
como el otro significan lo mismo: ‘nacido allí’. Y nuestras
matemáticas, las que solemos llamar simplemente ‘matemáticas’,
también nacieron allí, en cierto lugar. Un lugar en el
que habitaban, y siguen habitando, ciertas gentes con una
manera muy especial de vivir y de pensar, con una manera
muy especial de medir, razonar y calcular. El espacio coordenado
cartesiano, los que ellos llaman números naturales, los
principios que gobiernan sus demostraciones... expresan sus
exóticas creencias, su curiosa manera de entender el mundo,
de contar, agrupar y clasificar las cosas... Creen, por ejemplo,
que los cuadrados echan raíces. Y enseñan a sus retoños procedimientos
para extraer las raíces del cuadrado. Creen que
sólo es real lo que ven y, cuando quieren sacarle la raíz a un
cuadrado que no pueden ver, dicen que esa raíz no es real,
que sólo es imaginaria, porque tampoco la pueden ver.
Vernos a nosotros mismos como otros. Extrañarnos ante
esas matemáticas que se nos han hecho habituales de tanto
186
usarlas. Mirarlas efectivamente como hábitos, como nuestra
particular costumbre. Hacer etnomatemáticas con nuestras
propias matemáticas... quizá nos ayude a recuperar una
mirada que no necesite ver, en su propia vara de medir, el criterio
de medida de toda matemática y de toda racionalidad.
No se trata sólo, ni mucho menos, de una cuestión profesional,
ni tampoco —aunque ya sería bastante— de llevar también
a las matemáticas cierto ímpetu relativista. Se trata de
toda una cuestión política. Pues seguramente en el corazón
mismo de las etnomatemáticas se juega, como en pocos otros
frentes de batalla, la íntima unión que existe entre las matemáticas
y las formas de legitimación —y deslegitimación—
políticas. Ése es el trasfondo de estas reflexiones.
Trataré de poner en juego una hipótesis fuerte. Como en
toda hipótesis, que no es sino un tipo particular de metáfora,
se trata de mirar las cosas de un cierto modo, de un modo que
no es el habitual. Cambiar el lugar desde el que se mira, a
veces cambia también la mirada. Me propongo aquí adoptar
cierta perspectiva. Por formación y por costumbre, solemos
situarnos en las matemáticas académicas, darlas por supuestas
(es decir, puestas debajo de nosotros, como suelo
fijo) y, desde ahí, mirar las prácticas populares, en particular,
los modos populares de contar, medir, calcular... Así colocados,
apreciamos sus rasgos por referencia a los nuestros.
Medimos la distancia que separa esas prácticas de las nuestras,
es decir, de la matemática (así, en singular) y, en función
de ello, consideramos que ciertas matemáticas están más o
menos avanzadas o juzgamos que en cierto lugar pueden
encontrarse ‘rastros’, ‘embriones’ o ‘intuiciones’ de ciertas
operaciones o conceptos matemáticos. Las prácticas matemáticas
de los otros quedan así legitimadas —o deslegitimadas—
según su mayor o menor parecido con la matemática
que hemos aprendido en las instituciones académicas.
Pero, ¿qué ocurre si invertimos la mirada? ¿Qué vemos si,
en lugar de mirar las prácticas populares desde ‘la matemá-
187
tica’, miramos la matemática desde las prácticas populares?
¿Qué vería un algebrista chino, de ésos que despreciaban los
primeros misioneros jesuitas, al observar las prácticas matemáticas
que desarrollaban los Galileo, Descartes o Vieta que
vivían en las ciudades centroeuropeas de la época? Vería,
ciertamente, una gente muy torpe en el manejo de las ecuaciones
algebraicas. Una gente en la que nuestro chino
encontraría ‘rastros’ de ciertos conceptos, como los de
zheng, fu y wu. Conceptos a los que esos exóticos europeos
llamaban, respectivamente, ‘número positivo’, ‘número
negativo’ y ‘cero’, aunque el empleo que de ellos hacían era
aún muy primitivo. Vería que todavía en el s. XVIII de su era,
la cristiana, el pensador al que ellos más apreciaban y llamaban
Emmanuel Kant, aún discutía si fu debía considerarse o
no un número, al que denominaba ‘negativo’, como si le faltara
algo o fuera algo malo. Vería también ‘embriones’ de
ciertas operaciones, como la operación xiang xiao (o ‘destrucción
mutua’), mediante la cual sus antepasados chinos
habían desarrollado un método con el que resolvían, desde
tiempo inmemorial, sistemas de ecuaciones lineales con
varias incógnitas. Y seguramente se indignaría al enterarse
de que ese método fue objeto de piratería matemática y llegó
a estudiarse en Europa como el método de Gauss, borrando
toda huella de su origen.
Pero si nuestro algebrista chino fuera también antropólogo
(una especie de etnomatemático chino de finales de la
época de los Ming) no sólo vería impericia, soberbia y rapiña
en esos matemáticos europeos contemporáneos suyos. Vería
también —y esto es lo que me importa destacar ahora— que
sus matemáticas no habían avanzado más a causa de las particulares
creencias que sustentaba la curiosa tribu a la que
pertenecían. Mejor dicho: como es improbable que nuestro
etnomatemático chino hablara en términos de ‘avance’ o
‘retraso’ (exclusivos de la ideología ilustrada característica
precisamente de esa singular tribu), más bien diría que las
188
exóticas matemáticas de esos europeos expresaban su muy
particular manera de ver el mundo y las relaciones entre las
personas.
Se explicaría, por ejemplo, las dificultades europeas para
manejar el concepto de wu, que en ocasiones intuían bajo el
nombre de ‘cero’, poniéndolas en relación con el obsesivo
horror al vacío que experimentaba esa cultura. Un horror al
vacío que llevaba también a sus físicos a llenar el espacio de
fluidos misteriosos (como ése que llaman éter) y forzaba a sus
pintores a llenar los cuadros de pintura, sin dejar que nada
del lienzo vacío (wu) original quedara a la vista al finalizar la
obra. ¿Cómo iban a moverse a gusto con los números positivos
y negativos si carecían de los conceptos de yang y de yin?
¿Cómo no iban a considerar que sólo eran números naturales
los números positivos, si para ellos sólo existía lo que estaba
lleno, lo que tenía entidad, y el resto eran sólo puras fantasías
de la imaginación, como decía aquel tal Descartes para referirse
a esos números que, por eso, llamó números imaginarios?
¿Cómo no iba a parecerles absurda una operación como
el xiang xiao (o ‘destrucción mutua’) cuyo objetivo era obtener
ceros en una matriz de números, es decir, construir
voluntariamente esos vacíos que tanto horror les producían?
¿Cómo iban a desarrollar por sí mismos el álgebra matricial si
no escribían en filas y columnas, como siempre se hizo en
China, sino al modo indoeuropeo, en filas lineales sucesivas,
como hacen con sus ecuaciones?
Pues bien, ésta es la hipótesis fuerte con la que propongo
jugar. Las matemáticas, lo que suele entenderse por matemáticas,
pueden pensarse como el desarrollo de una serie de formalismos
característicos de la peculiar manera de entender el
mundo de cierta tribu de origen europeo. Por ser sus primeros
practicantes habitantes de ciudades o burgos, podríamos
llamarles la ‘tribu burguesa’. Y a sus matemáticas, ‘matemáticas
burguesas’. Estas matemáticas burguesas, en las que
todos (tal vez, sólo casi todos) hemos sido socializados, refle-
189
jan un modo muy particular de percibir el espacio y el tiempo,
de clasificar y ordenar el mundo, de concebir lo que es
posible y lo que se considera imposible.
Que esas matemáticas burguesas hayan conseguido ocultar
los pre-juicios y supersticiones en los que se basan, y así
imponerse al resto de tribus y pueblos como ‘la matemática’
(en singular), no sería entonces razón suficiente para erigirse
en modelo de cualquier matemática posible. No sería razón
suficiente para que otras prácticas más o menos formales se
consideren —o no— matemáticas en función del grado de
semejanza con esa particular matemática. Durante la Edad
Media europea, cualquier moral distinta de la católica no
podía percibirse como ‘otra moral’ sino como pura falta de
moral, como amoralidad. ¿No ocurre hoy otro tanto con la
matemática? Otra matemática con unos principios radicalmente
distintos, o incluso sin principios en absoluto, una
matemática con otros criterios de rigor o que entendiera por
demostración algo muy diferente, ¿no nos parecería que, en
realidad, no es otra matemática sino que, sencillamente, ‘eso’
no son matemáticas? ¿No diríamos, siendo ya benevolentes,
que es una matemática defectuosa, o una protomatemática, o
que, todo lo más, contiene algunas intuiciones matemáticas?
Consideremos, por ejemplo, la aritmética que, en la antigua
China, se despliega en el espacio formado por un tablero
de jade de forma oval (pi sien) inscrito en un rectángulo. En
ella se urde la siguiente historia:
“El Tso tchouan narra los debates de un Consejo de guerra:
¿se debe atacar al enemigo? Al Jefe le atrae la idea de combatir,
pero necesita comprometer la responsabilidad de sus
subordinados, por lo que empieza por consultar su opinión.
Asisten al Consejo doce generales, entre los que se cuenta él
mismo. Las opiniones están divididas. Tres jefes rechazan
entrar en combate; ocho quieren entrar en guerra. Éstos son
mayoría y así lo proclaman. Sin embargo, para el Jefe, la
190
opinión que cuenta con ocho votos no tiene más importancia
que la que cuenta con tres: tres es casi unanimidad, que
es algo muy distinto de la mayoría. El general en jefe no
combatirá. Cambia de opinión. La opinión a la que se
adhiere, dándole su única voz, se impone a partir de ahí
como la opinión unánime” (M. Granet: 1968: 248)
En esta particular aritmética, el número —y cada número—
tiene un significado que no es el que tiene en la aritmética
de los libros en los que tantos hemos sido escolarizados
y socializados. ¿O debemos llamar a esta última ‘la aritmética’
y decidir que la del Tso tchouan no es en absoluto aritmética?
¿Qué es lo que hace entonces el Jefe con los números?
¿Será que cuenta mal? ¿O será que ni siquiera cuenta? ¿Cómo
puede distinguirse ‘mayoría’ de ‘unanimidad’ sin contar? ¿O
es que esos números no son propiamente números? De
demasiadas cosas hemos de despojar al otro para aparecer,
nosotros, como los únicos poseedores de la verdad (en este
caso, de la verdadera aritmética). Y demasiadas cosas hemos
de inyectar, nosotros, en el otro para poder descubrir en él —
precisamente en lo que ponemos en él y que no es suyo—
indicios de verdad o racionalidad (en este caso, de racionalidad
aritmética).
Según Marcel Granet (1968: 135 ss.), para los chinos “los
números no tienen como función la de expresar magnitudes:
sirven para ajustar las dimensiones concretas a las proporciones
del Universo (...) En vez de servir para medir, sirven para
oponer y para asimilar. Las cosas, en efecto, no se miden.
Ellas mismas tienen sus propias medidas. Ellas son sus medidas”.
¿Qué son, entonces, para ellos los números? “Los números
no son más que emblemas: los chinos se cuidan mucho
de ver en ellos signos arbitrarios que expresan forzosamente
la cantidad”. El número chino, más que medir, clasifica, tiene
una función principalmente protocolaria. Así, el ‘uno’ es el
‘entero’, expresa el hueco o pivote (que también se dice como
191
tao) sobre el que gira la rueda, desencadenando las alternancias,
las oposiciones y trans-fusiones de los opuestos entre sí.
Estas oposiciones son las que se dicen en el ‘dos’, que nada
tiene que ver con la suma de ‘uno’ más ‘uno’: ‘dos’ es la Pareja
en la que alternan, distinguiéndose y con-fundiéndose, el yin
y el yang. La serie de los números no comienza, pues, sino
con el ‘tres’. A partir del ‘tres’, primer número, los restantes
números son etiquetas de ‘lo numeroso’, de lo cual el ‘tres’ es
la síntesis: de ahí que en él se exprese la una-nimidad. Sólo
ahora empezamos a entender la lógica que lleva al Jefe a no
declarar la guerra.
¿Habremos de salvar el desconcierto diciendo, como
hiciera Cassirer siguiendo a Kant, que los números de otras
culturas (como esa aritmética pi sien), tienen una ‘función
simbólica’ mientras que los de la aritmética (o sea, los nuestros)
no, pues son números puros? Números puros, matemática
pura, puras definiciones y demostraciones... ¿No debería
la antropología aplicar aquí también toda la reflexión sobre
las prácticas rituales de pureza que ha dedicado a las culturas
exóticas? ¿Por qué cuando ‘el salvaje’ califica algo de puro
corre el antropólogo a ver ahí un tabú, algo intocable para
esas gentes, y sin embargo, cuando el mismo adjetivo aparece
en el contexto cultural en el que el antropólogo se ha formado,
‘puro’ deja de significar intocable, es decir incuestionable,
para venir a significar ‘en sí’, ‘abstracto’ y otras coartadas
por el estilo? Nuestros números, nuestra aritmética, nuestra
matemática son puros por la misma razón que ciertos animales
lo son para los llamados salvajes: son puros porque no
deben tocarse, pues forman parte de ese sustrato de creencias
fundamentales que nos constituyen y sin las cuales se desfondaría
el orden social. ¿Es más simbólico el ‘uno’ excluido por
la aritmética pi sien de la serie numérica que el ‘uno’ de ‘la
aritmética’ que inaugura dicha serie por reiteración sumativa
de él consigo mismo progresivamente (o sea, el ‘uno’ de nuestra
aritmética): 1, 1+1, 1+1+1...? Ciertamente, el primero
192
funda una política que construye una-nimidades en detrimento
de las mayorías, lo cual es muy antidemocrático. Pero,
del mismo modo, sin el segundo, sin nuestro número, no
podría procederse a un recuento de votos que exige que cada
votante sea tan ‘uno’ como ‘uno’ es otro votante distinto, para
poder proceder, mediante esta identificación de lo diferente,
a una suma progresiva. Esa manera de contar y de sumar permite
contar mayorías en detrimento de las unanimidades y
de las minorías (no en vano suele hablarse de ‘aplastante
mayoría’). Lo cual parece ser muy democrático. Pero un ‘uno
puro’ ¿no debería estar al margen de lo políticamente correcto?
¿O no será más bien que tanto el ‘uno pi sien’ como el ‘uno
democrático’ son salvajes en el mismo sentido? Y si cada aritmética
es indisociable de unas adherencias simbólicas y políticas
que la constituyen como tal aritmética ¿no sería más
propio hablar de una ‘aritmética ilustrada’ o ‘aritmética
democrática’ o ‘aritmética burguesa’, igual que hablamos de
una ‘aritmética pi sien’ o una ‘aritmética yoruba’?
La que hemos llamado aritmética yoruba revela con especial
nitidez la excepcionalidad de la ‘aritmética democrática’,
aunque de esa excepción haya hecho regla el poder expansivo
de la ideología ilustrada. Para quienes hablan yoruba (unos
30 millones de personas, contadas democráticamente, una a
una), la unidad usada para contar no es ese ‘uno’ indivisible
que se corresponde con el individuo que cuentan los censos
a partir de Napoleón. La unidad aritmética se corresponde
más bien con la unidad social, la cual, en un régimen comunal
como el suyo, es una unidad colectiva. Los números yoruba
no son adjetivos o adjetivos sustantivizados, como los
nuestros (hijos del sustancialismo griego), sino verbos.
Verbos cuya actividad proyecta lo comunitario sobre los objetos
a contar. Así, su sistema numeral tampoco comienza por
el uno, pero por razones bien distintas a las chinas o las platónicas.
Su sistema numeral comienza con agregados, en los
que sólo después, por un proceso de desagregación o sustrac-
193
ción, se van produciendo fracturas, mediante el uso concurrente
de las bases veinte, diez y cinco. Nada que ver, pues,
con el proceso conjuntista-identitario de construcción de la
serie numérica de los números naturales: 1, 1+1, 1+1+1, ... Los
que, desde pequeños, hemos llamado ‘números naturales’
son tan poco naturales como el individuo, el mercado o la evidente
salida del sol cada mañana. Es decir, su naturalidad
es el refinado producto de una construcción social muy
determinada.
Más riguroso —y más respetuoso— sería asumir que el
número no tiene una significación ‘en sí’ y aceptar que tal
significación depende de los usos y significados, particulares
y concretos, con que cada cultura cuenta, clasifica y
ordena el mundo. Al margen de su estructuración interna,
que es radicalmente diferente en cada caso, ¿qué es lo que
diferencia a unas aritméticas de otras? La diferencia es, en
el fondo, política. Tal vez los chinos o los yoruba no socializados
en la aritmética burguesa sostengan también que
su aritmética es ‘la aritmética’. No es improbable que,
como casi todas las culturas, juzgaran la racionalidad de
otras formas de contar en función del grado de semejanza
con su particular manera de contar. Pero tampoco es
improbable que, al llegar a conocerla, afirmaran que la
‘aritmética burguesa’ parece basarse en la particular creencia,
característica de esa tribu, de que los grupos humanos
se estructuran como los conjuntos de la teoría de conjuntos,
de su teoría de conjuntos. Es decir, que los grupos
humanos se componen de individuos atómicos, cada uno
idéntico a sí mismo, todos iguales entre sí, numerables y
sumables. Y seguramente, la democracia censitaria, basada
en todas esas creencias, les parecería una forma muy
primitiva de organización política, que se ajusta a la particular
aritmética desarrollada por esa tribu. Ni la aritmética
pi sien ni la aritmética yoruba son utilizables para efectuar
el recuento de una votación de las llamadas democrá-
194
ticas. Esas aritméticas tampoco se ajustan a esa racionalidad
abstracta que tiene su correlato en la racionalidad
burocrática.
CÓMO HACER COSAS Y DESHACERLAS CON METÁFORAS
Subtema
Los sentidos de los otros: ¿otros sentidos?
Una de las funciones principales de la analogía, y de esa
contracción suya que es la metáfora, es la función cognitiva.
Mediante ella, lo que es problemático o desconocido se asimila
a algo próximo o familiar para mejor poder manejarlo o
modelarlo. Así ocurre, por ejemplo con las metáforas antropomórficas,
dado que, como humanos, es el mundo humano
el que mejor conocemos. Y así resulta que hay ‘hormigas
obreras’, ‘abejas reinas’, ‘voluntad popular’ o ‘hechos que
hablan por sí mismos’. Una vez admitidas estas asimilaciones,
ya es posible un estudio del hormiguero, de la colmena, de los
resultados electorales o de cualesquiera hechos que resulte
ser un estudio coherente, pues su coherencia le viene prestada
de la que ya tenían los sujetos metafóricos proyectados: la
organización industrial, la estructura jerárquica de un reino,
los organismos dotados de voluntad, o los individuos parlantes.
Tan sólo hace falta olvidar (lo que solemos hacer sin
mayor problema) la ficción subyacente, a saber, que ni las
hormigas cobran salario, ni las abejas reinan, ni se sabe de
159
* Texto desarrollado a partir de la comunicación presentada a debate en marzo de
2005 en el Seminario de Investigación de la Escuela Contemporánea de Humanidades.
Sobre esos debates se diseñaron los actuales Cursos de los sentidos de la ECH.
ningún pueblo dotado de voluntad, ni nadie ha oído nunca
hablar a un hecho por más que le retuerza el pescuezo.
Suele admitirse que, de cuantas experiencias nos son ya
conocidas, la más inmediata y familiar es la propia experiencia
corporal (la disposición de sus partes, sus movimientos
y actividades…), por lo que ésta es una de las fuentes
más elementales y habituales de la actividad metafórica.
Suele mantenerse incluso que, en última instancia, la experiencia
física y corporal es la fuente universal de todas las
metáforas, el sustrato inmediato y básico al que remite cualquier
metáfora (G. Lakoff y M. Johnson, 1991). Así, p.e., “no
pillé tu idea”, asimila el vaporoso mundo de las ideas al universo
bien conocido de los objetos físicos que sí pueden
‘pillarse’, ‘prestarse’ o ‘robarse’. Esta proyección estructura,
sin ir más lejos, toda nuestra concepción de la razón, como
evidencia toda una constelación de metáforas que asimilan
el ejercicio de la razón a la experiencia que tenemos en la
manipulación de objetos: “no tienes razón”, “perdió la
razón”, “quería quitarme la razón” o “esgrimió razones de
peso”. Volveremos sobre ello.
Lo que, pese a sus lúcidas aportaciones, suele olvidar este
ingenuo empirismo es que el cuerpo físico y la experiencia
corporal que postulan como última instancia no dejan de ser,
paradójicamente, entes bien ficticios (como, por otra parte
suele ocurrir con todas las ‘últimas instancias’: las ‘necesidades
prácticas’ del marxismo, los ‘meros hechos’ del empirismo,
los ‘principios’ de los lógicos, la ‘materia’ de los físicos…).
Ni el cuerpo físico es el cuerpo de nadie en concreto ni nadie
ha tenido nunca la experiencia corporal. Los cuerpos y sus
experiencias están hechos también de todas esas otras materias
tan inmateriales (cultura, política, historia…) que ellos
mismos, por proyección metafórica, han contribuido a formar.
Si es cierto que un demócrata suele imaginar que el
‘cuerpo electoral’ se comporta en los mismos términos en
que lo hace su propio cuerpo físico (y, en consecuencia, cree
160
a pies juntillas que ese cuerpo electoral toma decisiones, da la
razón a unos y se la quita a otros, se comporta sabiamente,
está dotado de voluntad, etc.) no es menos cierto que sus propias
sensaciones y experiencias corporales están modeladas
por ese cuerpo imposible. ¿O acaso no disciplinan también su
cuerpo esas políticas encaminadas a ‘forjar ciudadanos’ o no
siente repugnancia física ante determinadas declaraciones
políticas? Si Borrel corporaliza a Europa cuando pide a los
franceses que no den “una patada al gobierno francés en el
trasero de Europa…”, no es menos cierto que europeiza los
cuerpos cuando añade “…y de todos los europeos”. Aunque
también en esto hay sensibilidades particulares, pues
Habermas declaró haber sentido que el ‘no’ francés y holandés
“es una bofetada en el rostro” 1. Y Durão Barroso, presidente
de la Comisión Europea, sigue personificando corporalmente
a Europa cuando intenta explicar esos noes como
“zancadillas” que pueden obedecer a que “el país de Molière
ha caído en el síndrome del enfermo imaginario” 2. Para mi
abuela, montañesa y profundamente religiosa, había cosas
“más negras que un pecado”; era el pecar, para ella, lo que
daba color al negro, y no al revés, pues la experiencia del
pecado (que ningún empirista incluiría entre las experiencias
físicas) era para ella más vívida que la de cualquier percepción
corporal. O, por no remontarnos tanto, ¿quién no ha
tenido ese ‘cuerpo de lunes’ en el que es la institución de la
semana (institución política donde las haya, por más natural
que se nos haya llegado a hacer) la que ahorma la experiencia
somática, y no al revés?
161
1.- Declaraciones recogidas por El País el 19.5.05 y el 9.6.05, respectivamente.
2.- El País (25.1.06). Como suele ocurrir con toda narración mítica, las contradicciones
lógicas no suponen el menor problema para los creyentes en el mito (el mito europeo,
en este caso). Y así puede perfectamente ocurrir que un país (Francia) sea a la vez
un miembro –como es el pie que zancadillea- de un cuerpo individual (Europa, que
resulta así zancadilleada por su propio pie) y cuerpo individual por sí mismo (susceptible
de contraer enfermedades, incluso imaginarias).
Incluso la misma comprensión científica del cuerpo suele
hacerse en términos políticos y culturales. Los biólogos moleculares
estudian el comportamiento de “células estresadas”;
los genetistas trabajan con genes que son letras y tratan a las
proteínas como las palabras y las frases que se construyen
con esas letras; y el enfoque de las investigaciones contra el
cáncer del eminente Joan Massagué está inspirado en las
políticas de lucha antiterrorista 3. Lo significativo es que las
prácticas médicas fundadas en estas ficciones culturales y
políticas se in-corporen físicamente y acaben —esperemoscurando
el cáncer. Pero tampoco es insignificante que, tras
unas cuantas vueltas de ese círculo vicioso, resulte tan natural
aplicar al cáncer políticas antiterroristas como presentar
las políticas antiterroristas como “operaciones quirúrgicas”
orientadas a eliminar ese “cáncer de la sociedad”. La concesión
del Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica por estas investigaciones es todo un símbolo
de la hibridación, en las sociedades modernas, de política
y fisiología, de ciencia y regencia.
En esto, como seguramente en casi todo, seguimos siendo
deliciosamente primitivos. Durkheim (1982: 220), refiriéndose
a los pueblos con creencias totémicas, señala que “esas confusiones
[entre unos reinos y otros: mineral, animal, humano…]
no se originan en el hecho de que el hombre haya alargado
desmesuradamente el reino humano hasta el punto de incluir
todos los otros, sino en el hecho de haber mezclado los reinos
162
3.- En su entrevista a El País (22.10.04), considera que el organismo “es una sociedad
de células” en la que “hay leyes y normas”; pero “algunos individuos acaban siendo
delincuentes”, como es el caso de “el pulmón de un gran fumador (que) es una sociedad
de células violentada, donde es fácil que salgan terroristas: las células cancerosas”. Como
no podía ser de otra manera, “el sistema lucha contra ese terrorismo”, aunque “la metástasis
es el aspecto más oscuro del alma de la célula cancerosa”. La solución está en extender
la lucha antiterrorista al entorno de ETA, o dicho en sus propias palabras, “hacer que
a la célula cancerígena que depende de un circuito adulterado le eliminemos ese circuito”.
Nada más natural, por tanto, que la reciente ‘ley antifumadores’, pues se limita a
extender a éstos la condición delictiva que ya tenían sus propias células pulmonares.
más dispares. El hombre no ha concebido el mundo a su imagen
más de lo que se ha concebido a sí mismo a imagen del
mundo: ha procedido de las dos maneras a la vez”.
De todos aquellos rasgos corporales susceptibles de constituirse
metafóricamente por in-corporación –y naturalización-
de elementos proyectados desde otros ámbitos, nos
centraremos aquí en la constitución imaginaria de los sentidos,
de esos sentidos que se tienen como la última instancia
de los diferentes realismos y empirismos. Trataremos de indagar
alguno de los pre-juicios que soportan —y, por tanto, sesgan—
la moderna concepción de los sentidos. Esos prejuicios
que tan difícilmente se dejan pensar pues, como advertía
Ortega, son ellos los que nos permiten pensar, al ponerse
antes que los juicios y así hacerlos posibles. Un buen método
para intentarlo es asomarse a los prejuicios de los otros, asistir
a la arbitrariedad que sustenta sus juicios y, desde ahí,
dando ahora por su-puesto ese prejuicio en lugar del propio,
sorprender la no menor arbitrariedad en la que se apoya éste.
La historia y la antropología son dos buenos vehículos
con los que ponernos a distancia de nosotros mismos y volver
a mirar, ahora con extrañeza, lo que, de tan familiar, se
nos había llegado a hacer invisible. Lo que sigue es un resumen,
salpicado de sugerencias y derivaciones, de la exploración
de los sentidos que C. Classen (1994) realiza a través de
nuestra historia y de la de diferentes culturas 4. Esta profesora
del Center for the Study of World Religions de la
Universidad de Harvard se propone en su texto encontrar
respuestas para preguntas como éstas: ¿qué modos diferentes
de conciencia pueden surgir en caso de tomar el olfato o
el tacto como modos fundamentales de conocimiento?
¿Cómo se relaciona el orden sensorial de una cultura con su
163
4.- Pueden verse también D. Howes (ed.) (1991), P. Stoller (1989), o A. Sauvageot
(1994).
orden social? ¿Hay un orden natural de los sentidos? ¿Cómo
se expresa, y se organiza, la experiencia sensorial a través del
lenguaje? ¿Qué alternativas puede haber a nuestras formas
habituales de sentir el mundo?
Posmodernidad caníbal
Este concebir —¡concebir!— el mundo como un juego de
pliegues, despliegues y repliegues de presencias y representaciones
se pone a menudo como rasgo característico de la ‘condición
posmoderna’. Nada, sin embargo, más engañoso. El
Barroco español está preñado de la conciencia de estas ficcio-
179
nes con-solidadas: el mundo como gran teatro, la vida como
sueño… Puede que incluso se trate de una actitud bien primitiva.
Lévi-Strauss (1958: 192-196) recoge de Franz Boas el caso
de Quesalid, un kwakiutl escéptico que “no creía en el poder
de los brujos (…) [y que] movido por la curiosidad de descubrir
sus supercherías y por el deseo de desenmascararlas” se
infiltró en el grupo de los chamanes, aprendió sus trucos, pantomimas
y simulaciones… y llegó a ser uno de los mejores
sanadores sin perder un ápice la conciencia del carácter ficticio
de todas sus prácticas y teorías. El propio Quesalid sólo
habla de un hombre que quizá fuera un verdadero chaman y
no un impostor. Y la razón en que se basa no estriba en el
carácter verdadero o falso de su método, sino en que “no permitía
a quienes había curado que le pagaran”. Pero Quesalid
no debía ser una excepción entre los suyos. Los kwakiutl han
estado siempre habituados a vivir en el delgado —y acaso
insostenible— puente por el que transitan, en un sentido y en
el opuesto, la rotunda creencia en la realidad de las ficciones y
la no menos firme creencia en la ficción de lo real.
Para el imaginario kwakiutl la metáfora básica es la de una
cadena alimenticia. “El mundo kwakiutl —como lo describe
Walens (1981: 12)— se basa en un solo supuesto fundamental:
que el universo es un lugar donde unos seres son comidos por
otros y donde el papel de unos es morir para que otros puedan
alimentarse de ellos y seguir viviendo. Es un mundo en el que
el acto de comer se convierte en la metáfora única en términos
de la cual se interpreta el resto de sus vidas”. Así, su relación
con los animales se funda en una especie de ‘pacto natural’ —
bastante más inclusivo y seguramente menos agresivo que
nuestro ‘pacto social’— por el que las distintas especies,
incluida la humana, convienen en contribuir a su regeneración
mutua en aras de una circulación permanente de la vida.
Pues bien, para estos habitantes de la zona en que hoy se sitúa
Vancouver la materialidad de la asimilación entre ambos
polos de las metáforas alimenticias se manifiesta en que “las
180
metáforas kwakiutl expresan no sólo semejanza, no sólo similaridades,
sino equivalencias, (…) la importancia central de la
transformación en la ontología se cifra en la afirmación no de
cómo una cosa es como otra (y, por tanto, no es la misma que
esa otra) sino en cómo una cosa es otra, en cómo se hace otra
al ser devorada por ella” (Walens (1981: 18). Las cosas se pueden
asimilar metafóricamente porque se asimilan digestivamente
(o viceversa): la metáfora forma parte de su aparato
digestivo. Esto seguramente no es ninguna novedad, también
a nosotros se nos hace un nudo en la garganta cuando tenemos
que asimilar las ideas de alguien a quien no podemos ni
tragar. Pero entre los kwakiutl las cosas no son tan sencillas:
esto sólo ocurre en invierno. En verano la metáfora se hace
consciente, lo que era verdad en invierno se torna ahora sólo
vero-símil, artificio plausible. Así, “durante la estación veraniega,
las relaciones entre animales y humanos se mantienen
en buena medida como relaciones metafóricas, en el sentido
usual del término. Pero durante la estación invernal, las analogías
se consumen literalmente a sí mismas. Lo que había
sido metafórico se hace metonímico. Humanos y animales se
encuentran unos con otros a través de relaciones de asimilación,
incorporación y transformación mutuas” (Shore, 1996:
193). La disyunción entre ambos estados de existencia (sagrado
y secular, invernal y veraniego, baxus y tsetseqa) es tal que
permite a Shore afirmar que la tesis de Lévi-Strauss sobre el
totemismo (como operador lógico que establece analogías
entre esferas diferentes) es, en el caso kwakiutl, una tesis verdadera
en verano y falsa en invierno.
Al parecer, la posmodernidad también es muy antigua.
Aunque nosotros no hayamos aprendido aún a ritualizarla. ¿O
sí? ¿No tenemos también nosotros nuestros rituales periódicos,
como esos rituales electorales, que vivimos —también alternativamente—
ya como farsa, parodia y representación, ya como
identificación metonímica de los presentes con ésos sus representantes,
que son, literalmente, su voz y su voluntad?
Los sentidos a través de las culturas
La consideración del papel que juegan los sentidos en otras
culturas ocupa la segunda parte del libro, en la que Classen se
propone ponernos en la pista de percibir cuánto puede haber
de cultural también en la concepción de nuestro orden sensorial.
El espectro abarca desde culturas que privilegian la vista
aún más que la nuestra (los hausa de Nigeria sólo distinguen
dos sentidos, el de la vista y otro —al que se refieren con un
mismo nombre— que abarcaría los restantes) hasta aquéllas
que consideran la visión como un sentido degradante, pasando
por otras que ordenan el mundo en términos acústicos, térmicos
u olfativos, concediendo a esos sentidos, en cada caso,
el papel central que nosotros damos al de la vista.
Para los ongee de las Islas Andaman, en el Pacífico Sur, la vida
está regida por el olfato. El olor es la fuerza vital del universo y la
base de la identidad, tanto personal como colectiva. Para referirse
a sí mismo, un ongee apunta con el dedo a su nariz, tal y como
nosotros nos señalamos el pecho como referencia de mismidad.
Y cuando un ongee saluda a otro le pregunta: “¿Cómo va tu nariz?”.
El arte de vivir estriba entonces en saber mantener un satisfactorio
equilibrio olfativo entre las gentes y con la naturaleza.
Los tzotil mexicanos cifran esa fuerza vital y cósmica en el
calor. Todo en el cosmos contiene, en uno u otro grado, cierta
cantidad de energía calorífica, que ordena el universo a partir
de su fuente principal, el Sol: “Nuestro Padre Calor”. También
el orden social se estructura de acuerdo con el orden térmico
universal: los miembros más importantes de la comunidad se
asocian con el sol naciente, mientras que los de menor estatus
están vinculados al poniente. El arte de vivir se conjuga ahora
en el mantenimiento de uno mismo, del grupo y del entorno
natural a un nivel adecuado de temperatura. Un cierto ‘sentido
calórico’, que no figura en nuestro repertorio habitual, sería
para ellos el eje de su vida social y psíquica, así como una
fuente básica de metaforización desde la que entender —y dar
forma a— otros ámbitos de realidad.
174
Entre los desana de la Amazonia colombiana es la visión el
sentido que organiza el mundo; pero no esa visión que perfila
contornos, separa objetos (de-fine, de-termina) y permite
construir ideas (‘visiones’, literalmente, en griego), sino una
visión atenta sobre todo a los colores y, especialmente, a la
sinestesia cromática. El Sol crea la vida mezclando y conjugando
colores, cada uno de los cuales se asocia con un valor
cultural y un estrato cósmico: el amarillo, con el poder generador
masculino y la luz solar; el rojo, con la fertilidad femenina
y la tierra; el azul, con las situaciones de transición y la
Vía Láctea; y el verde, con el crecimiento y el paraíso subterráneo.
Cada ser vivo consiste fundamentalmente en un flujo de
energías cromáticas que ha de mantenerse en equilibrio. El
papel de chamán, armado de un cristal de roca que funciona
como un microcosmos, se cifra en jugar con el espectro cromático
que observa en el interior del cristal para tratar de
alterarlo también en el exterior. Así actúa, por ejemplo, para
el diagnóstico y curación de las enfermedades, que —como
puede suponerse— consisten fundamentalmente en una
falta de armonía cromática. Toda la vida cultural, desde el
diseño de las casas a los criterios culinarios, se rige por un
simbolismo de los colores. A este ‘sentido del color’ primario,
se superpone un segundo registro de sentidos (olor, temperatura
y sabor) que se conjuga con el primero y se interpreta en
clave cromática. Así, un desana no habla metafóricamente
sino con toda propiedad cuando dice de cierto sonido de flauta
que es un ‘sonido amarillo’ pues el color es una propiedad
esencial del sonido, como lo es de cualquier otra cosa, pues
nada hay que no esté tintado, teñido o desteñido en gamas
cromáticas 14.
175
14.- Marshall Sahlins (1977) ha abundado en la falta de determinación física de la
percepción sensorial de los colores. En su estudio sobre ‘Colores y culturas’ concluye:
“No es que a los términos empleados para los colores les vengan sus significados
impuestos por las exigencias de la naturaleza humana y física; sino que, más bien, asumen
tales exigencias en la medida en que les sean significativas”.
Estas distintas variantes de privilegio casi absoluto de un
sentido sobre todos los demás parecen venir a jugar un papel
semejante al que Kant atribuye a las ‘formas a priori de la
sensibilidad’. El sentido hegemónico actúa como filtro que
tamiza toda percepción posible, modula las emociones,
ahorma el conocimiento y orienta todas las actividades
sociales y culturales, desde las más triviales —como el comer
o el vestir- hasta las más sagradas. Así, un mismo objeto
como es el fuego, central para estas tres culturas, tiene para
cada una significados bien diferentes, lo que vale como decir
que es para cada una algo diferente: para los ongee el fuego
es humo; para los tzotil es calor; y para los desana es reverberación
de colores.
Con todo, lo más habitual es oponer al predominio de la
visión, característico de la modernidad occidental, el del
oído, propio de las culturas orales 15. El caso que destaca
Classen no se limita a considerar esta oposición sino que presenta
un pueblo en abierta actitud beligerante del oído contra
el ojo. En “Alfabetización 16 como anti-cultura: la experiencia
andina del mundo escrito” describe la percepción del
mundo de la escritura por los habitantes de los Andes, no
como un logro civilizatorio sino, bien al contrario, como algo
destructor de la cultura. Antes de la llegada de los españoles,
los diez millones de habitantes que integraban el Imperio
Inca se organizaban sin recurso a escritura alguna. La llegada
de ésta de la mano de los conquistadores no se asoció sólo
con la injerencia de un artefacto cultural extraño sino con la
irrupción de un mundo que no podía sino destruir otro, el
176
15.- Véase el epígrafe “Exterminios cotidianos, al pie de la letra”.
16.- Traduzco “literacy” por “alfabetización” pues, en su oposición a “orality” (“oralidad”),
debería traducirse como “literalidad”, pero el significado de este término es bien
distinto en castellano. Ésta no es sino otra de las muchas dificultades de nuestra lengua
para hablar del mundo de los sonidos. Recuerdo la pelea con el lenguaje que se tenía un
cantaor analfabeto al negarse a llamar “letras” a las palabras de los cantes que él había
aprendido “de oído” y que nadie se había preocupado aún de escribir.
suyo 17. El registro mediante caracteres visuales alfabéticos
era visto como un artilugio de brujería mediante el que se
fijaban unas condiciones permanentes que interrumpían el
flujo oral y con-versacional en el que se basaba su orden
social. Lo singular de este caso, aunque Classen no lo destaque,
es que el tránsito del universo oral/sonoro pre-incaico al
mundo visual/escrito de los españoles tiene lugar a través del
orden mixto oral/visual incaico que se interpone y media
entre el primero y el último. Son numerosos los relatos que
ilustran el conflicto entre estos tres órdenes sensoriales.
Selecciono dos por lo significativo de sus paralelismos formales
y de su consecución temporal. La imposición por el Inca
del imperio visual sobre los espíritus sonoros (los huacas
locales) de las culturas anteriores se aprecia vívidamente en
este mito:
“El Inca Capac Yupanqui quería ver cómo hablaban los
huacas con su seguidores. El sacerdote de un huaca le
llevó a una choza oscura y llamó a su huaca para hablar
con él. El espíritu del huaca entró con sonidos de viento y
dejó a todos estremecidos y atemorizados. El Inca ordenó
entonces que se abriera la puerta de manera que pudiera
ver al huaca. Cuando se abrió la puerta el huaca escondió
su cara. El Inca le preguntó por qué, si era tan poderoso,
tenía miedo de alzar los ojos. La figura del huaca, que aparecía
repulsiva y con un olor fétido, resonó como un trueno
y huyó.” 18
177
17.- Un caso análogo, pero con una diferencia preciosa, es el de los mazatecos en los
Estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca. Según allí me contaban, sus antepasados precolombinos
habrían ideado cierto tipo de escritura, pero la reservaron exclusivamente
para cierto tipo de inscripciones muy específicas y se cuidaron de que su uso no se generalizara
hasta el punto de poder poner en peligro el orden oral/sonoro sobre el que se
instituía su vida colectiva. La diferencia con el caso incaico estriba en que ahora la escritura
no viene de fuera sino de dentro, de modo que lo que se rechaza es un modo de
desarrollo propio que, sin embargo, se intuye que puede escapar a su control.
18.- El Inca Garcilaso de la Vega (1944: 265). Las cursivas son mías.
El poder luminoso del Inca pone en fuga a las oscuras
fuerzas sonoras, pero su imperio se construirá sobre el acuerdo
de ambos sentidos; así, aunque el Inca sepa que el dios Sol
ha podido ver con sus propios ojos el resultado victorioso de
una batalla, enviará mensajeros para que se la narren de viva
voz “como si no la hubiera visto”. Lo que en un principio fue
integración física del mundo sonoro pre-incaico en el mundo
visual inca, como símbolo de la integración política en el
imperio inca de los pueblos a él sometidos, derivó en identificación
de la cultura incaica con el sonido, al que había
empezado oponiéndose, ante la irrupción de una potencia
visual aún más poderosa, como era la de los españoles. El
silencio que impone la escritura y la lectura será también
recordado en el mundo andino como acallamiento del viejo
orden en que resonaba la palabra, según lo expresa la segunda
cita anunciada, grabada en Perú en 1971:
“Dios tenía dos hijos, el Inca y Jesucristo. El Inca nos había
dicho “¡Hablad!” y aprendimos a hablar. Desde entonces
enseñamos a nuestros hijos a hablar. El Inca conversaba con
nuestra Madre Tierra. Se casó con ella y tuvo dos hijos, lo que
puso a Jesucristo muy infeliz y enfadado. La luna se apiadó de
él y le envió una página escrita. Seguro de que esto iba a atemorizar
a su hermano el Inca, se la mostró. El Inca quedó aterrorizado
porque no podía entender lo escrito, y huyó hasta
que murió de hambre” 19.
La solidaridad —por un lado— de la construcción sonora
del mundo (social y natural) con la expresión hablada y —por
otro— de la recíproca construcción visual del mundo con la
expresión escrita es bastante más íntima que el obvio carácter
acústico de la voz y la dimensión visual de la escritura.
Como ha mostrado Walter Ong (1987: 81-116), los modos de
pensar —y de vivir y convivir— en un mundo basado en la voz
178
19.- A. Ortiz Rescaniere (1972), citado por Classen (1994: 118).
son radicalmente diferentes de los de un mundo fundado en
la escritura. En un mundo de viva voz son imposibles la objetividad
cognitiva, el pensamiento analítico o la linealidad de
los razonamientos y de las leyes físicas (expresadas en ecuaciones
también lineales), rasgos todos ellos de ciertos modos
de pensar que sólo son posibles mediante el distanciamiento,
la fragmentación y la linealidad que impone la escritura.
Incluso los mismísimos principios lógicos sin los que, desde
la racionalidad greco-occidental, es imposible pensar, son
meros absurdos para un pensamiento sonoro. Si, como apunta
W. Ong, al pronunciar la palabra “duración”, todavía está
sonando el “...ón” cuando ya ha dejado de existir el “dura...”.
¿qué principio de identidad, por ejemplo, puede establecerse
sobre tan efímero soporte discursivo?
Podríamos seguir multiplicando los ejemplos e ir desplegando
otras tantas realidades —es decir, ficciones com-partidas—
tan reales como la que nos muestran nuestros cinco
sentidos. Unos órdenes se reflejan y reverberan en otros,
como los cristales de un caleidoscopio, sin que ninguno (tampoco
el orden corporal y sensorial) pueda afirmarse como
última instancia. Cada registro es fuente de metáforas posibles,
desde las que dar forma y sentido a otros registros; cada
registro es blanco de metáforas posibles y susceptible, por
tanto, de ser así ahormado y comprendido en términos de
otros registros. Las representaciones se presentan con la vívida
contundencia y rotundidad que tienen las presencias, al
tiempo que éstas se revelan como reflejos inciertos de ficciones
en-carnadas.
Palabras y sentidos
Mención especial merece la amalgama indisociable que se
da entre los sentidos y su expresión/modelación Lingüística.
Classen dedica un capítulo sui generis (“Words of Sense”) a
explorar cómo expresamos la experiencia sensorial a través del
lenguaje. Dos son las tesis principales que aquí mantiene, aunque
las particularidades idiomáticas de las expresiones que trae
a colación son de difícil —cuando no imposible— traducción
(seguramente sólo quien sienta en inglés puede saber qué es
eso de ‘sentirse azul’, que acaba de coincidir con ‘sentirse triste’).
Una, que en la lengua los sentidos se fluidifican y entremezclan
los unos con los otros; la otra tesis, de estirpe empirista,
afirma que muchos de los términos (ingleses) usados para referirse
a las emociones y al intelecto tienen una base sensorial.
170
11.- Se me viene a la cabeza una notable excepción a esta excepcionalidad de la
visión también como centro de interés. Ivan Illich (1989), atribuye un papel fundamental
a la generalización del uso del agua, jabones, afeites y desodorantes en la constitución
moderna del individuo individual, ése cuyos límites son los que pone el ojo pero borra el
olfato: las emanaciones olorosas son partes de uno mismo que, sin embargo, exceden las
fronteras que sobre ese ‘uno mismo’ establece el ojo, viniéndose a entremezclar con -los
olores de- otros ‘uno mismo’ y -los de- objetos varios en olores específicos que caracterizan
a identidades más bien colectivas: el de ese bar y sus parroquianos, el del mercado
de verduras (donde no se sabe bien dónde acaba la verdura y empieza la verdulera)... De
la persecución moderna a los olores queda constancia en la misma lengua: “oler mal” es
ya para nosotros un pleonasmo: basta con decir “¡huele!”.
Respecto de la primera, se trae a colación cómo muchos de
los términos con los que se describe cada uno de los sentidos
y su actividad proceden de otros sentidos diferentes. Así, al
parecer, ‘taste’ (‘gusto’) significó en tiempos ‘to touch’ (‘tocar’);
‘scent’ (‘olfato’), ‘to feel’ (‘sentir’); ‘hear’ (‘oído’) y ‘to look’
(‘mirar’). La lengua parece así reflejar —¿y también construir?—
ese encabalgamiento y reforzamiento de unos sentidos
con otros que de hecho parece darse también en su actividad
meramente física. En lo que al castellano se refiere, siempre
me ha chocado la total impropiedad con que hablamos en
torno a cuestiones sensoriales. Para el olfato, por ejemplo creo
que no tenemos una sola predicación que le sea propia, de
modo que toda expresión que lo implique o bien es toscamente
referencial (‘olor a pera’) o necesariamente metafórica: hay
olores ‘acres’, ‘densos’, ‘dulzones’, ‘ligeros’ o ‘in-tensos’ (¿hay
siquiera un término propio para calificar un olor?). Pero también
para los restantes sentidos es habitual esta suerte de
sinestesia léxica, y solemos referirnos a los unos en términos
de los otros. Así, un sonido puede ser, con la mayor naturalidad,
‘grave’ o ‘agudo’ o ‘leve’, sensaciones las tres propiamente
táctiles, o bien ‘alto’ o ‘bajo’, términos ahora más propiamente
visuales, o ‘dulce’, o ‘suave’...; o de un buen coro se dice que
tiene las voces ‘empastadas’. (Sin embargo, la pervivencia de
expresiones como “no le sentí llegar” parecer evocar tiempos
en que el oído era tan principal que venía a condensar metonímicamente
toda percepción sensorial). Incluso la visión,
pese a su moderna hegemonía cognitiva, sufre desplazamientos
análogos: hay quien goza de una ‘visión aguda’ o ‘penetrante’,
los colores pueden ser ‘cálidos’ o ‘fríos’...
Así, a bote pronto, parece como si los mundos del sabor
(dulce, salado, amargo, ácido...) y del tacto fueran los más
ricos en expresiones propias (aunque sería tramposo atribuirles
por ello una mayor originalidad natural). En consecuencia,
también serían estos universos perceptivos los que
contaminarían a los restantes sentidos con acentos y modu-
171
laciones que vendrían a tomar prestados de ellos. ¿No hay
algo que nos pesa dentro al oír un sonido grave, como si el
propio sonido cayera hacia abajo?, ¿no hay algo que nos irrita,
como lo haría una picadura, en la emisión de una voz
aguda?, ¿no experimentamos una cierta sensación táctil al
percibir un olor denso y pastoso? O, viéndolo desde el otro
lado, al recibir una sensación en términos de una metáfora
nueva que transporta sensaciones propias de otras, ¿no nos
descubre en la primera registros antes imperceptibles? Por
poner un ejemplo, sólo tras oír a una cantaora hablar de los
‘sonidos negros’ del flamenco empecé a captar cierto registro
de voz al que no llegaban a aludir otras metáforas más o
menos táctiles, como las del ‘sonido roto’ o la ‘voz desgarrada’.
La segunda tesis de este capítulo destaca el anclaje sensorial
de numerosas expresiones referidas a facultades hoy escindidas
de los sentidos, como las facultades intelectuales o emocionales.
Así se arguye, por ejemplo, que ‘sad’ (‘triste’) antes significó
‘sated’ (¿saciado’?); ‘glad’ (‘contento’), ‘brillante’; o que
‘sagacious’ (‘sagaz’) viene del latín ‘buen olfato’, mientras que
‘sage’ proviene del término latino para el ‘sabor’ (como en castellano:
sabor/saber). Hasta el cogito cartesiano, que se construye
precisamente contra los sentidos, sería deudor de una
experiencia sensorial: co-agitare significaría ‘poner juntos en
movimiento’ 12. Classen concluye así que “no sólo pensamos
sobre los sentidos, sino que pensamos a través suyo”.
172
12.- No menciona Classen el origen táctil del propio término ‘pensar’ que, vendría
del ‘pensum’ con el que se pesaban (de ‘penso’) los granos para alimento del ganado: de
ahí que el ‘pienso’ con el que a éste se alimenta venga a ser el mismo que el ‘pienso’ con
el que también Descartes alimenta su existencia. Así, las razones son algo que se puede
‘so-pesar’; y acaso esta gravedad propia de los objetos dotados de masa no sea ajena a
expresiones del tipo: “un razonamiento que se cae por su propio peso” o que “se sostiene
mal”. De hecho, hablamos de la razón como de un objeto bien sólido: la razón ‘se
tiene’ o ‘se pierde’, ‘se quita’ o ‘se da’, se está ‘cargado de razón’ o se esgrimen ‘razones de
poco peso’. Pero que esa razón no sólo sea algo ‘de peso’, sino precisamente pienso o alimento,
extiende las metáforas grávidas (y, con ellas, nuestro modo de razonar y discutir)
al ámbito nutritivo, de modo que hay “razonamientos que no me trago” y otros que
acabo tragándome pero que “me cuesta digerir”.
En esto nuestra autora sigue ese tópico bastante extendido,
y más desde el éxito de público de los trabajos de M.
Lakoff y J. Johnson, que apuntábamos al comienzo. Este
supuesto 13 naturalismo postula que el transporte de significado
que vehiculan las metáforas que pueblan el lenguaje
común actúa en un sentido único o principal: el que va de lo
próximo, natural y concreto —en particular, de la propia
experiencia corporal y sensorial— a lo más abstracto, artificioso
o alejado de nuestra experiencia. Las metáforas comunes
producirían así una suerte de naturalización —y, en particular,
una ‘sensorialización’— del mundo cultural y social.
Son muchos los casos que avalan esta tesis, por ejemplo: a)
nuestra imagen de la Edad Media está mucho más condicionada
por el simple hecho de ser ‘oscura’ que por todos los
registros documentales sobre ella; b) si el realismo es algo de
sentido común lo es gracias en buena medida al éxito de
metáforas como esa de ‘los des-cubrimientos científicos’, que
se limitarían a destapar lo que ya estaba ahí aunque oculto a
la visión, c) tener ‘el ánimo por los suelos’, respetar ‘la voz de
las urnas’ o exhibir ‘agudeza de ingenio’... nos hablan de ese
poder de la experiencia sensorial para crear ficciones históricas,
epistemológicas, emocionales, políticas o mentales.
Con todo, este enfoque suele ignorar que no son infrecuentes
—como hemos visto— los desplazamientos en sentido
inverso, es decir, las caracterizaciones de numerosas experiencias
sensoriales mediante representaciones culturales.
Los sentidos modelan la cultura tanto como ésta los conforma
según sus particularidades; de hecho, este ‘enculturamiento’
del mundo sensorial es lo que se va concluyendo de
los estudios históricos, antropológicos o sobre niños salvajes
que aporta la propia Classen.
173
13.- ‘Supuesto’ pues olvida que no hay naturaleza pura, salvo en aquellas purificaciones
llevadas a cabo por alguno de los ritos de la religión científica, como es el moderno
culto a la salud y al cuerpo, que tantos sacrificios exige.
Una historia cultural de los sentidos
Empecemos con la Historia. ¿Cómo se han pensado —y
practicado— los sentidos a lo largo del tiempo en el llamado
Occidente? ¿Por qué ha llegado a cristalizar un número para
los sentidos y por qué precisamente ese número es el cinco?
El orden canónico actual para los cinco sentidos (vista, oído,
olfato, gusto y tacto) y la jerarquía que conlleva, ¿han sido
siempre los mismos?
En Occidente, según Classen, no siempre ha habido
acuerdo sobre el número de los sentidos (aunque sí parece
haberlo habido en la obsesión —tan nuestra— por numerarlos)
Platón, por ejemplo, mezcla lo que hoy nosotros distinguiríamos
como sentidos y sentimientos. En una enumeración
de las percepciones, menciona la vista, el oído y el
olfato, omite el gusto, sustituye el tacto por la sensación térmica
(calor o frío), y añade sentimientos como el placer, el
disgusto, el deseo o el miedo. Será Aristóteles quien funde lo
que pasará a ser el canon actual de los ‘cinco sentidos’ por el
sencillo expediente de naturalizarlos, naturalización que —
como no podía ser de otro modo— lleva a cabo según la física
del momento. Comoquiera que son cinco los elementos
que constituyen el cosmos (tierra, aire, fuego, agua y la
quintaesencia), así también, en justicia (es decir, en proporción
analógica o semejanza) han de ser cinco los sentidos
que nos ponen en relación con él 5. Vista, oído, gusto y tacto
resultan ser así los sentidos básicos, mientras que el olfato
164
5.- Los avatares de esta analogía se siguen en detalle en L. Vinge, 1975.
ejerce de mediador, enlazando los dos primeros con los dos
últimos.
La pregnancia de las analogías numerológicas y la autoridad
del estagirita fijarán hasta hoy el número, y la enumeración,
de los cinco sentidos canónicos, aunque para ello haya
hecho falta, por ejemplo, fundir en uno solo —el tacto— sentidos
que a primera vista (!) parecen tan dispares como los
que permiten percibir la temperatura, la dureza y la humedad.
No obstante, ni el número de cinco ni su orden jerárquico
han llegado a establecerse sin pasar por importantes alteraciones.
Así, Filón, por análogas razones numerológicas,
pero ahora de obediencia hebraica, postula que su número
sea el de siete, por lo que añade el ‘sentido del habla’ y un
‘sentido sexual’ que radica en los genitales.
La cuestión del ‘sentido del habla’, que hoy nos puede
parecer tan sin sentido, no dejaba de tenerlo en la luminosa
Grecia clásica ni en la oscura Edad Media. Por un lado, los
sentidos no eran tenidos por meros receptores pasivos de
información sino también por medios activos de enlace con
—y modificación de— ‘el exterior’ 6. Igual que del ojo salen
rayos que tocan lo mirado, se mezclan con ello y lo in-corporan
al sujeto vidente, también de la boca salen sonidos que
alcanzan la cosa y, apalabrándola, permiten apropiársela al
sujeto hablante. Por otro lado, la del habla era tenida por una
facultad perfectamente natural. Federico II, emperador del
Sacro Imperio Romano, ordenó realizar el que seguramente
fue primer experimento crucial para contrastar las tesis
chomskianas: recluir a un grupo de infantes y apartarlos de
cualquier lenguaje para averiguar en qué lengua se soltarían
165
6.- No tan lejos de las tesis que mantienen numerosos estudios actuales. Esa concepción
se ha mantenido constante en la cultura popular en tradiciones como la del ‘mal de
ojo’: “Mirar mal” no es algo que perjudique a quien mira (como implicaría una concepción
pasiva del ojo) sino a quien es mirado. Y, bien mirado, ¿no seguimos hoy los varones
comiéndonoslas con los ojos?
a hablar espontáneamente, si latín, griego, hebreo o la lengua
vernácula 7. Durante la Edad Media, época de predominio de
la oralidad, el de la lengua se consideró prácticamente como
un sexto sentido 8.
En otras ocasiones, la dinamicidad que se pierde por
causa de una consideración meramente fisiológica de los
sentidos se recupera correlacionando los cinco sentidos corporales
con otros cinco espirituales, que ‘procesarían la
información’ aportada por los primeros. Estos sentidos internos
(memoria, estimación o instinto, imaginación, fantasía y
sentido común) serían los que, para Orígenes, permitirían
apreciar, por ejemplo, “la dulzura de la palabra de Dios”. Sólo
con la Ilustración se desvincularán tajantemente esos diez
sentidos, cayendo unos del lado de las ‘facultades sensoriales’
y los otros del de las “facultades mentales”. Classen dedica
todo un capítulo (que titula con resonancias spenglerianas:
“El olor de la rosa: simbolismo floral y la decadencia
olfativa de Occidente”) al tránsito de la primacía de los olores
(capaces de captar la ‘esencia’, causantes de enfermedades
y propiciadores de salud) y del desprecio del carácter
meramente superficial de la visión al predominio de ésta,
que heredará del olfato el poder de penetrar los objetos —
mediante su análisis o descomposición— para atrapar su
esencia.
Y es que, efectivamente, si en la llamada pre-modernidad
el número de los sentidos no estaba claro, tampoco lo estuvo
166
7.- Cierta falta de control en las condiciones del experimento impidió sacar ninguna
conclusión taxativa: debido al aislamiento los niños murieron antes de poder pronunciar
palabra alguna. Classen dedica un capítulo (“Natural wits”) a indagar las condiciones de
‘naturalidad’ de los diferentes sentidos desde el análisis de diferentes casos de ‘niños salvajes’:
el de Aveyron, Kaspar Hauser y la niña-lobo de la India.
8.- ¡La lengua!, precisamente la lengua, órgano tanto del sabor como del saber (en
una cultura oral). Es bien conocida la común raíz etimológica de ambos sentidos en el
sapere latino. Y aún hoy, tanto los niños como muchos animales, para saber de algo, lo
saborean: de algo se sabe por lo que sabe.
su ordenamiento jerárquico 9. El mismo Aristóteles sitúa en
ocasiones el oído por encima de la vista como mejor vehículo
de conocimiento; cuando es el tacto el que considera el
sentido en el que se soporta fundamentalmente la inteligencia
humana. Pero también es suyo el orden canónico que
todos hemos aprendido en la escuela; un orden que después
se quiso naturalizar de nuevo apelando a la jerarquía de alturas
en la disposición corporal de los órganos correspondientes:
ojos, orejas, nariz, boca y manos.
En la Europa medieval el ordenamiento de los sentidos parece
que fue un tema de debate bastante popular. La vista y el oído
solían disputarse la primacía, en consonancia tal vez con la
prioridad que se diera al libro o al habla como modos de comunicación
y conocimiento, no sólo entre las gentes sino entre
éstas y la divinidad. Así, Tomás de Aquino privilegia al segundo
pues es a su través como se percibe la palabra de Dios. Alain de
Lille describe en 1183 los sentidos como cinco caballos tirando
de un carro que la Prudencia conduce hacia los cielos; por su
rapidez, la vista va enganchada en primer lugar. Pero el carro es
incapaz de alcanzar su meta, por lo que la Prudencia, aconsejada
por la teología, desengancha el Oído y a sus solos lomos consigue
llegar al cielo. La incomodidad con una jerarquización fija
y definitiva del orden sensorial seguirá alimentando alegorías
hasta los días de la Ilustración. En el s. XVII Thomas Tomkis
narra los deseos del habla, Lingua, por hacerse un lugar entre
los sentidos. El Sentido Común ordena que la pretensión de
Lingua se decida en su tribunal de justicia. Allí, cada sentido
defiende su valor específico y el Sentido Común acaba dictaminando
que Lingua debe ser descartada pues los sentidos no
deben exceder el número de cinco, en correspondencia con los
167
9.- Esta indefinición en el número de los sentidos se debe sin duda a la falta de una
definición ‘clara y distinta’ del propio concepto. Pero se da la paradoja epistemológica de
que tales criterios de claridad y distinción sólo son definitivos -y definitorios- una vez
que se ha distinguido y privilegiado el sentido de la vista.
cuatro elementos y la quintaesencia celestial. Con todo, se hace
una significativa excepción: las mujeres sí pueden considerar a
Lingua como “el último y femenino sentido”.
Con la modernidad los sentidos vuelven a sumergirse de
lleno en la naturaleza, aunque esa naturaleza será ahora muy
otra. Ya no se perciben como personajes activos de cuyos portentos
dan cuenta las alegorías ni como agentes culturales o
espirituales que intervienen en el mundo con el que nos
conectan, sino que pasan a ser meros receptores naturales de
la información emitida por una naturaleza no menos inerte.
Ya sean poco de fiar, al modo cartesiano, ya se consideren, en
la variante lockeana, la única fuente fiable de conocimiento,
no pasan de ser meros mecanismos físicos y pasivos. Todo lo
que sea actividad cae del otro lado, del lado mental. Además,
en un alarde de dogmatismo cientifista, todo el debate
medieval se clausura declarando definitivamente incuestionable
la autoridad del número cinco.
Con un salto olímpico, Classen cae a continuación en
nuestros días. Por un lado constata lo que puede interpretarse
como una recuperación de la antigua polémica sobre el
número de los sentidos y su jerarquía. Así, la unidad del tacto
se quiebra en una multitud de sentidos especializados, como
la kinestesia, la percepción de la temperatura, la del dolor...
Se descubre en los niños un sentido semejante al sonar de los
murciélagos, que les permite orientarse a través de los ecos
de sonidos emitidos, y se constata la existencia en los humanos
de un ‘sentido magnético’ que, al modo de las palomas
mensajeras, nos permitiría orientarnos respecto al campo
magnético terrestre. Por otro lado, se recupera también la
antigua condición activa de los sentidos, ya sea vinculándolos
con las emociones (por ejemplo, los distintos efectos anímicos
producidos por los diferentes colores), ya investigando su
participación activa en la construcción del objeto percibido.
De lo que se extraña Classen es de que, cuando asistimos
a un énfasis generalizado en el carácter social y culturalmen-
168
te construido de casi todo (desde la alimentación al agujero
de ozono, pasando por el sexo o las teorías científicas), queden
los sentidos al margen de este giro constructivista y siga
su estudio confinado a un ámbito estrictamente naturalista.
Cita, no obstante, algunas excepciones, como la influencia
atribuida por McLuhan de los cambios en los medios de
comunicación sobre el papel jugado por los sentidos y, como
consecuencia, sobre las formas de pensar y sobre la organización
social. En esta línea estarían también enfoques como los
de W. Ong (1987) y E.A. Havelock (1963), para quien el creciente
visualismo auspiciado por la introducción del alfabeto
y magnificado por la difusión de la imprenta habría alterado
radicalmente el mundo auditivo propio de las culturas orales.
Este progresivo auge del ojo sí ha sido ampliamente
tematizado en los últimos tiempos: desde la tesis de G.
Simmel (1977), para quien la drástica reducción de relaciones
personales en la gran ciudad cambia un mundo donde
predomina el saludo y la charla por otro más superficial en el
que simplemente se mira, hasta el panóptico de Foucault,
los innumerables estudios sobre la ‘pantallización del
mundo’ (lo que mi amigo Christian Ferrer ( llama “el servicio
visual obligatorio”) o numerosas indagaciones desde la
sociología del conocimiento científico. Entre éstas destacan
las de Evelyn Fox Keller (1991) en torno al papel fundamental
que ejerce el distanciamiento exigido por la visión 10
sobre la construcción del ideal de objetividad que hace posible
la ciencia —ideal que, para esta autora, sería típica y
169
10.- Casi todo el lenguaje de la epistemología, la metodología y la filosofía de la ciencia
descansa sobre la visión como sinónimo de conocimiento: de-mostración, e-videncia,
teoría, observación (y no audición o palpación) experimental, criterios de de-marcación,
‘claridad y distinción’, des-cubrimiento, pre-visión... De hecho, el tronco principal
de nuestra tradición intelectual parece constituido por metáforas visuales: desde el ‘atopon’
griego para referirse a lo imposible (por carecer de un lugar en el que pueda mostrarse
a la vista) hasta la célebre cámara oscura marxiana, pasando por el ‘libro de la
naturaleza’ o la mente como ‘página en blanco’.
exclusivamente masculino (como es sabido, el hombre peca
por el ojo, la mujer por la oreja).
Pero este casi monopolio de la visión 11 también en el
ámbito de los actuales estudios sociales que se ocupan de los
sentidos puede interpretarse —y así lo hace Classen— como
un síntoma más de la desatención y decadencia de los restantes
sentidos en nuestra cultura. Y ahí es donde la antropología
puede sacarnos de nuestro ojo-centrismo y abrirnos a la
percepción de otras formas de percepción, ampliar nuestra
‘visión del mundo’ a las que pudieran ser ‘audiciones del
mundo’ u ‘olfaciones del mundo’.
Exterminios cotidianos, al pie de la letra
Cada día, señores, la literatura es más escrita
y menos hablada.
La consecuencia es que cada día
se escribe peor.
(Juan de Mairena)
Si las metáforas permiten que los significados viajen por
los lugares-nombres de un mundo, hay metaforizaciones más
amplias que permiten viajar de unos mundos a otros.
Entendida la metáfora, en un sentido amplio, como un trasvase
de significados, acaso no le falte razón a Nietzsche (1990)
al observar que, ya antes de que haya metáforas dentro de una
lengua, hay toda una cadena desapercibida de procesos
metafóricos previos a la constitución de una lengua y que la
hacen posible. El impulso nervioso que trasvasa cada cosa a
su imagen en nuestro cerebro sería así una primera operación
metaforizante; en el paso de estas imágenes a su versión
sonora se da un segundo traslado de significados; y tendría-
149
* Este texto integra los artículos del autor “Cuando no saber escribir es saber no
escribir” (Liberación, 8-11-1984) y “La ley de la letra”, publicado en La Esfera (suplemento
literario de El Mundo) el 3-12-1990, como reseña de Jack Goody (1990).
mos una tercera metaforización pre-lingüística en la propia
formación de los conceptos, en esa desatención a las diferencias
entre los casos singulares que permite retener sólo sus
semejanzas para formar el concepto. La cuarta gran metaforización
de este orden (que Nietzsche se salta) sería la que
acarrea significados entre el mundo de los sonidos apalabrados
y el de los grafismos alfabéticos, entre el mundo oral y el
escrito. La pena, la nube o la obligación que se dicen en la
con-versación son muy otros que la pena, la nube, la obligación
que se inscriben en el texto.
Aunque para nosotros, gente letrada, la escritura es un
bien evidente y de necesaria difusión, muchas culturas
recuerdan en sus mitos la llegada de la escritura como si de
una plaga mortífera se tratase. Una copla popular china, que
recoge Wu Weiye en el s. XVII de nuestra era, canta cómo
“Cang Jie lloraba en la noche: no le faltaban motivos para
ello”... A Cang Jie le atribuye la leyenda la invención de la
escritura. En el otro extremo del globo, Platón (Fedro, 274b-
275a) se hace eco de la resistencia del rey egipcio Thamus a
aceptar ese “elixir de la memoria” que generosamente (!) le
ofrece el dios Toth; barrunta que la escritura “producirá en
quienes la aprendan el olvido, por descuido de la memoria,
pues, fiándose de ella, recordarán de un modo externo,
mediante caracteres ajenos, y no desde su propio interior. Es
mera apariencia de sabiduría, no su verdad, lo que así procuras
a tus alumnos. Una vez hayas hecho de ellos eruditos,
parecerán entendidos en muchas cosas, no entendiendo
nada. Y su compañía será insufrible, pues se creerán sabios en
lugar de serlo”.
Además de este delicioso retrato que hace Thamus de
bachilleres y otros letrados, hay en su relato una profunda
intuición premonitora. Como Walter Ong (1987) ha expuesto
magistralmente, el de las culturas orales es otro mundo, del
que nos es casi imposible concebir una idea: un mundo en el
que el sonido prima sobre la vista (y la sensación sobre la
150
idea), donde el contexto de enunciación puede alterar los
contenidos de los enunciados, un mundo donde la palabra
empieza a existir (en el oído del oyente) en el preciso momento
en que deja de hacerlo (en las cuerdas vocales del hablante),
un mundo en el que la historia es reescrita —perdón: redicha—
permanentemente. La escritura es letal para ese
mundo, para esos mundos. La letra, con sangre entra.
Literalmente. Mediante ella se construirá eso que hoy llamamos
Tercer Mundo, de ella se armarán tanto los incipientes
aparatos burocráticos indígenas como los distintos agentes
colonizadores (hoy llamados modernizadores): clérigos,
comerciantes, juristas, vanguardias revolucionarias u ONGs.
Es bien ilustrativa la anécdota que narra Lévi-Strauss con
ocasión de su visita a los nambikwara en el Mato-Grosso.
Todos los miembros del grupo se habían puesto a garabatear
imitando los rasgos que él iba trazando en el cuaderno de
notas, pero pronto desistieron. Tan sólo el jefe persevera, buscando
una complicidad con el poderoso blanco. Y llegado el
momento de repartir los regalos que el antropólogo llevaba,
él hace como que supervisa la entrega con un papel escrito en
la mano, del que no entiende nada. Viendo en la escritura un
modo de afianzar su prestigio, no importaba el contenido
sino su función de autoridad. Al poco tiempo aquellos nambikwara
abandonaron a su jefe: “habían comprendido confusamente
que la escritura y la perfidia penetraban entre ellos
de la mano”. Muy raramente quien escribe está al servicio de
la comunidad entre las gentes iletradas. Quien escribe está
del otro lado. En el Chittagong del Pakistán oriental el oficio
de escriba coincide con el de usurero. Y Balasz (1968) cifra en
esa figura el origen del mandarinato en China. Todavía Mao
Zedong, para demostrar la competencia política, celebraba
concursos caligráficos.
Algunos antropólogos y estudiosos han desafiado el tabú
que asocia escritura con progreso. Para Lévi-Strauss no es el
progreso técnico el que acompaña a la aparición de la escri-
151
tura: los tiempos neolíticos, ágrafos donde los haya, alumbran
invenciones formidables (invención de la agricultura,
domesticación de animales...), en tanto que el Occidente
cristiano se estanca en la rutina escolástica que acompaña al
cultivo de los textos. No, la escritura aparece —como desarrolla
J. Goody (1990)— con “la formación de las ciudades y
los imperios, es decir, con la integración en un sistema político
de un considerable número de individuos y su jerarquización
en castas y clases”. Análogo afán moverá las campañas
de alfabetización de los siglos XIX y XX, paralelas a la
extensión del servicio militar obligatorio y de la proletarización,
pues “hace falta que todos sepan leer para que el Poder
pueda decir: nadie que esté censado puede ignorar la ley”. O,
en palabras de Pierre Clastres (1974: 152), “la escritura es
para la ley, la ley habita la escritura; conocer la una es no
poder desconocer ya la otra”. Por eso los “salvajes” se graban
la escritura en el cuerpo (como en las torturas de los ritos iniciáticos),
para amarrar la ley fundamental de la comunidad
primitiva: su in-división. Escapando al cuerpo, la ley escrita
escapa también a la comunidad y permite la emergencia del
poder separado. Las culturas de la voz dependen de las presencias
(asamblea), las del texto de los re-presentantes
(Estado).
El celo por la difusión de la letra vendrá de mano de los
colonizadores, con vocación de sustituir a las oligarquías
autóctonas ya instaladas o de hacer sociedad donde había
comunidad. Cristianismo, libre empresa, marxismo y campañas
de alfabetización serán cuatro vías de penetración extrañas
con idéntico afán redentor y un mismo soporte material:
el libro, ya se trate —respectivamente— del Libro sagrado, el
libro de cuentas, el manualito de materialismo histórico o la
cartilla escolar. Un mismo espíritu misionero y una misma
vocación de dominio les aliará unas veces (teología de la liberación,
p.e.) y les opondrá otras, pero siempre aunará sus
esfuerzos hacia una aculturación alfabética.
152
Sin embargo, las culturas de la palabra no se alojan sólo en
tierras lejanas y más o menos exóticas. Aquí mismo, a la vuelta
de la esquina, la mayoría de los gitanos o marroquíes que
habitan nuestros suburbios, o buena parte de los abuelos que
dejan irse sus últimos días por Andalucía o Euzkadi, o quienes
mantienen oficios ancestrales en las labores agrícolas o
de marisqueo, o los propios críos que nos rodean por todos
lados, por no hablar de esos abismos inconscientes que anidan
en el fondo de cada uno de nosotros, tan letrados, viven
en mundos fundamentalmente orales.
Las culturas sin escritura no pueden entenderse como culturas
sin escritura, es decir, como algo que viene definido por
su carencia: á-grafas, pre-literarias o an-alfabetas. Ni están
antes de la aparición del alfabeto ni carecen de él (no se carece
de lo que no se necesita). Concebirlas por una carencia,
defecto o falta ya las presenta como defectuosas, viniendo así
a resultar natural la corrección de su defecto, el relleno de la
falta que se supone que las constituye. Pero lo suyo es otra
cosa, son culturas de palabra, modos de vivir cuya cohesión y
dinámica están apalabradas. Palabra hablada y texto no son
canales transparentes, vehículos neutros por los que puedan
circular unos mismos mensajes. En uno y otro caso, el recipiente
se incorpora al contenido, le da cuerpo. El alfabeto no
es sólo “el dibujo de la voz”, como pretendía el letrado Voltaire.
Verbo y texto son dos maneras de vivir, de vivirse y de convivir.
Y, como ya intuyeran Thamus o los nambikwara, aún son
innumerables las culturas que se juegan su ser o no ser en la
retención de su palabra, palabra hablada. Hoy ya no puede
contarse con los dedos de la mano el número de comunidades
indígenas que se resisten activamente a las campañas de alfabetización
y escolarización, que, al secuestrar en escuelas a
todos los críos de la zona, rompen la cadena milenaria de
transmisión oral del saber que venía dándose mientras acompañaban
a los mayores en sus actividades cotidianas. Hoy son
cada vez más los que saben que —en términos de R. Paseyro
153
(1989)— la ‘alfabetización totalitaria’ lo que ha producido es
una inmensa ‘incultura letrada’. Para comprobarlo, no hace
falta viajar a los arrabales de las grandes urbes del planeta,
basta con intentar hablar con esos productos de la megafactoría
alfabetizante que son nuestros propios hijos.
El desorden alfabético
La escritura es abstracta; como placer, solitario. La escritura
se dirige de una soledad a otra, articula individuos sueltos,
los mismos que necesita una democracia censitaria. La oralidad,
por el contrario, reclama presencias, no representantes.
Presencia de los otros en torno al pozo comunal o alrededor
del fuego: leyendas, cuentos, fábulas, proverbios, enigmas,
mitos, cantares, dichos... van grabando en los cuerpos de la
comunidad iletrada su historia. Una historia no escrita de
una vez para siempre, no atada a la letra y a sus ineluctables
acumulación y progreso, sino una historia rehecha cada vez
según la ocasión, una historia sin cesar recreada y recreativa,
una historia viva, cálida, ajena a los fríos de la letra inerte. La
distancia entre la oralidad y la escritura es la que media entre
el trato y el con-trato, entre lo comunal y lo des-comunal. La
escritura funda las grandes metáforas sobre las que se construye
la modernidad burguesa (mercantil, científica y democrática)
y se destruyen otras formas de convivencia. Así, la
metáfora que establece Galileo del “libro de la naturaleza”,
escrito —para más inri— en caracteres matemáticos, que
condenará a los saberes populares a convertirse, de golpe, en
ignorancia y superstición; o la metáfora del “contrato social”,
que funda el Estado de Derecho en una ficción no menos ilusoria
(¿cuándo se firmó tal contrato? ¿cómo pudieron firmarlo
los millones de supuestos contratantes a quienes obliga?
¿usted, en particular, recuerda haberlo hecho?) que la fundación
divina de las teocracias medievales, al tiempo que impide
constituir al ciudadano en otros términos que no sean los
de negociante y mercader.
154
Al menos en esto no desbarró Pablo de Tarso: la letra mata,
el espíritu da vida. Esa letra que es la de la ley, la de la abstracción,
la de la burocracia y las planificaciones. Ese espíritu que
es, para todas las culturas del verbo, soplo, expulsión de
aire/alma en un pronunciar que es creador: oralidad. En su
modo oral, la lengua es órgano y palabra, carne y alma, liga lo
fisiológico y lo psicológico (y lo lógico), subordina la oración a
la respiración, la representación a la acción, la idea a la emoción.
En ella, hasta el silencio es elocuente. “Hay —según el
Bergamín (1961: 12-13) que lamenta la decadencia del analfabetismo—
una cultura literal. Hay otra cultura espiritual. La
primera es la que persigue al analfabetismo: su enemiga. Y es
hoy por hoy, pero no por ayer ni por mañana, la más aparentemente
generalizada. Es la que ha desordenado el mundo: la
que ha desordenado más todas las cosas, suprimiendo las
jerarquías. Cuando se pierde racionalmente el sentido de las
jerarquías es cuando hay que ordenarlo todo por orden alfabético.
(…) El orden alfabético es el mayor desorden espiritual:
el de los diccionarios o vocabularios literales, más o
menos enciclopédicos, a que la cultura literal trata de reducir
el universo”. Por eso, añade el genial madrileño, a ese gran
charlante analfabeto que fue Jesucristo le crucificaron al pie
de la letra (inri).
La palabra dicha reclama la presencia del otro; la escrita,
se dirige a su representación (en la mente del escritor) objetivada.
En tojolabal (C. Lenkersdorf, 1996 y 2000), lengua de
uno de los treinta pueblos mayas que hoy habitan por el
sureste de México, no se puede decir —literalmente— ‘yo le
dije’; la traducción más próxima de lo que se transcribe como
‘kala yab’i’ sería ‘yo dije; él (ella) escuchó’. Esta lengua pone
de manifiesto una de las claves políticas de la oralidad: hablar
requiere la participación activa del otro; le pone, cuando
menos, en situación de escucha. El oyente, esa versión auditiva
del lector, tan mudo y objetivado (convertido en objeto)
como él, es la negación del escuchante. Pero esa necesaria
155
movilización del otro no se agota, en el habla tojolabal, al otro
humano; de hecho, su estructura sintáctica no admite la función
de objeto ni para las cosas que nosotros tenemos por
más inertes. La típica estructura sintáctica indoeuropea,
basada en el esquema ‘sujeto-verbo-objeto’, sólo puede verterse
en tojolabal en un esquema binario del tipo ‘sujetoverbo;
sujeto-verbo’, de modo que el objeto sobre el que recae
la acción de la frase indoeuropea se hace sujeto de una nueva
acción (como era la de escuchar, en el ejemplo anterior) en el
habla tojolabal. El habla refleja —y construye— así un mundo
animado por doquier, un mundo de presencias vivas y activas,
un mundo donde las presencias se funden con las representaciones
y, por tanto, quedan obsoletas buena parte de las
distinciones que fundan desde nuestra metafísica y nuestra
ciencia (sujeto/objeto, cosa/concepto…) hasta nuestra política
(presentes/representados, parlantes/parlamentarios…),
todas ellas hijas de la letra y la escritura.
El verbo es epimeteico, se presta a la improvisación, al
cambio, y hasta requiere el intercambio: hablar-oír, bocaoreja
se alternan y entrelazan. La letra es —literalmente—
pre-meditada, prometeica, unidireccional, y se resiste a
mudar. El escándalo de los doctores de la ley coránica (otra
cultura del libro, otra cultura expansionista) ante el intento de
reforma de la escritura árabe es buen ejemplo de ello. Texto y
verbo expresan, al tiempo que lo edifican, respectivamente,
lo uno y lo múltiple, el animus masculino y el anima femenina,
la ciencia de lo universal y el conocimiento de lo singular,
el individuo y la comunidad, lo fálico y lo oral, la orden paterna
y el orden materno, el contrato y la palabra dada.
Que la escritura esté en el origen de los logros de la ciencia
(una ciencia que, según Ong, sólo pudo nacer de los hábitos
creados por un latín que, al correr de la Edad Media, sólo existía
ya como lengua escrita, sin que nadie —a diferencia de las
lenguas maternas— lo aprendiera de madre alguna), que
incluso quien esto escribe saque de escribir no sólo sustento
156
sino hasta placer, no parecen motivos suficientes para asolar
el suelo de las culturas orales imponiendo la expansión universal
de la escritura como necesario progreso. Muchas culturas
del verbo son también conscientes de los numerosos
beneficios derivados de la oralidad, de los cuales carecemos
las gentes de letras, y —que yo sepa— nunca han emprendido
“campañas de oralización” que, al igual que las desatadas
para la alfabetización, llevaran a la hoguera nuestros libros o
nuestros códigos legales como formas de superstición e
incultura. Y, sin embargo, la modernidad ha decretado —evidentemente,
por razones humanitarias— su exterminio, al
pie de la letra.
España / Sociedad o la actualización ritual por los mediadel mito de Leviatán
Un desolador incendio arrasa nosecuántas hectáreas de
bosque y es noticia de ‘Sociedad’. Dos señores se insultan,
micrófono en mano, en unos términos que harían enrojecer a
las tópicas verduleras, y entonces eso es ‘España’ (o ‘Nacional’
o ‘Galicia’). Más allá del curioso mecanismo que determina si
algo merece o no ser tenido por noticia, está ese otro mecanismo
que decide la etiqueta de la sección del periódico o del
telediario a que tal noticia corresponde. En mi paso por distintas
redacciones de prensa siempre he admirado a quienes,
sin el menor asomo de duda, saben que ‘eso es Cultura’ y
‘aquello es Laboral’, como si cada noticia viniera ya con el
rótulo de la sección adosado a la espalda (sabido es que las
noticias no suelen tener ni pies ni cabeza).
Lo que entendemos por ‘España’ y por ‘Sociedad’ debe
mucho a lo que de común alberga cada una de esas etiquetas
145
* Publicado en Archipiélago, 9 (1992): 6 con el título “España y Sociedad”. En la medida
en que las etiquetas de las secciones de periódicos y noticiarios trasciende su orientación
política, este texto puede leerse como actualización de las categorías trascendentales
kantianas por las triviales, aunque no menos trascendentales, categorías –también
universales y necesarias- de la razón periodística. Otra lectura nos hablaría de la diaria
inyección de desorden, inseguridad y terror en la sociedad por parte de las instituciones
para suscitar en ella ese anhelo permanente de seguridad y firmeza que legitime sin
cesar la intervención del Estado en la vida de las gentes.
y, tras años de lectura de prensa y audición de noticiarios, se ha
ido sedimentando en nosotros. ¿Qué es ‘España’ (o ‘Catalunya’
o ‘Extremadura’)? Aquí la inducción es sencilla: ‘España’ (o
‘Andalucía’ o ‘Euzkadi’) son sus políticos. Sus dimes y diretes,
sus resoluciones e irresoluciones, sus parientes, sus ocurrencias
y sus más mínimos achaques. ‘España’ agota a los políticos:
nada les ocurre que no quepa en —las páginas de—
‘España’. Más aún, es lo que a ellos les ocurre —o se les ocurre—
lo que va dando su forma y contenido a ‘España’. Porque
si ‘España’ agota a los políticos, no es menos cierto que los políticos
agotan ‘España’. Tan sólo alguna jerarquía militar o dignidad
eclesiástica comparte en ocasiones las páginas a ellos
reservadas, las páginas de ‘España’, donde se escribe la
Historia. Un número bien limitado de nombres propios y de
peripecias personales viene así a coincidir, paradójicamente,
con la cosa pública. Ese restringido repertorio de nombres y
peripecias es ‘España’ (o ‘Andalucía’ o ...).
¿Qué es entonces ‘Sociedad’? ¿El resto? ¿El in-menso resto?
No; por vía deductiva no cuadra. Hay demasiado resto para
que pueda alojarse en unas páginas que siempre son más
escasas que las de ‘España’. La vía inductiva no parece aportar
tampoco sino desconcierto: incendios, asesinatos, terremotos,
socavones, violaciones, errores médicos, desertores,
estafas, accidentes de tráfico, terneros con dos cabezas, erupciones
volcánicas, epidemias, secuestros y arrebatos... ¿Qué
puede haber de común en este museo de horrores? Pues eso:
el espanto. ‘Sociedad’ es el lugar del horror, la desmesura y el
delito: el espacio de la ley —natural o convencional— violentada.
Es lo que está fuera de sí, lo que ha extraviado su cauce:
el ámbito de la alienación y el desvarío, la fuente y receptáculo
de cualquier abominación imaginable. ‘Sociedad’ se hace
de miedos, recelos, amenazas.
Tan sólo una excepción: que el accidentado, el estafador o
el violador sean de ‘Nacional’ o de ‘España’, que el volcán
erupte justo bajo el Parlamento de Madrid o del autonómico.
146
Entonces ya no es ‘Sociedad’. Entonces estamos en ‘España’.
En ‘España’ es excepción lo que en ‘Sociedad’ es norma: la
ruptura de la norma, sea delito o catástrofe. Esa aberración
que, excepcionalmente, emerge en ‘España’ viene así a reforzar,
por contraste, la legitimidad de cuanto allí ocurre. Que el
desvarío de un político quepa también en ‘España’ excluye la
posibilidad de que ésa sea allí la norma.
El traslado de estas aberraciones de su lugar natural —en
‘Sociedad’— al lugar reservado a los políticos permite, de
paso, establecer ocasionales vínculos entre ‘España’ y
‘Sociedad’. Lo cual va alimentando nuestra fe en cierta comunión
con los habituales habitantes de ‘España’: sus políticos.
‘España’ mantiene bajo control, bien acotado en su columna
y siempre a título de excepción, lo que en ‘Sociedad’ no es
sino proliferación incontrolada de barbarie: ese destrozo
mutuo al que las gentes y la naturaleza acostumbran a entregarse
cuando se abandonan en ‘Sociedad’. Para tranquilidad
general, ‘España’ siempre se impone: manda en portada,
tiene más páginas y más principales, y los sujetos de sus titulares
portan nombres propios, merecen el crédito (la fe) que
aportan las mayúsculas: no como esos seres ominosos que
pueblan ‘Sociedad’, siempre esquivos a la identificación
(“Asalto a...”), construidos de irresponsables minúsculas
(“Los vecinos de...”), cuando no meras fuerzas ciegas (“Mata
a su hija y se suicida”, “Se derrumba...”).
Y así, poco a poco, vamos aprendiendo a mirar.
Dos maneras de nombrar
Ser / No-ser y Yin / Yang / Tao. Dos maneras de nombrar: dos maneras de sentir, dos maneras de contar
El grado cero de la metáfora se daría en el hecho mismo de
nombrar. Dar cierto nombre a ‘algo’, llamarlo abeto, democracia
o respeto, es trasladar a ese ‘algo’, aún sin nombre, el significado
que ya tienen nombres como ‘abeto’, ‘democracia’ o
‘respeto’. Lo que de singular, instantáneo e irrepetible tiene
cada cosa o acontecimiento pasa así a verse como ‘un caso de’
ese concepto que nombra el nombre: mediante la operación
metafórica de nombrar, lo singular se hace particular. No
puede decirse mejor que con aquella canción infantil: “El
patio de mi casa es particular; cuando llueve se moja como
los demás”. Al patio de mi casa, antes de ser ‘patio’, cuando
aún era algo singular, podía ocurrirle cualquier cosa, acaso
también el no mojarse; pero una vez que es ‘patio’, un caso
123
* Texto basado en mi intervención en el XXXIII Congreso de Filósofos Jóvenes celebrado
en Valencia del 9 al 13 de abril de 1996. Bastantes años después tuve noticia de que
F. Jullien se sirve de un “paso por la China”, análogo al aquí empleado, como estrategia
epistemológica desde la que subvertir algunas de las categorías y conceptos básicos del
pensamiento europeo. Puede encontrarse una jugosa introducción en F. Jullien (2005a).
particular del ‘patio’ genérico, ya sólo puede ocurrirle lo que a
los demás: mojarse cuando llueve.
Mediante este proceso de etiquetamiento reducimos la
incertidumbre, conjuramos la zozobra hacia el sinfín de
novedades y cambios que nos asaltan en cada segundo.
Cuando el titular de prensa o televisión anuncia un nuevo
caso de ‘violencia de género’, ‘terrorismo’ o ‘exclusión’, ya
poco importa la singularidad del drama, de las razones, de
las circunstancias… pues las correspondientes etiquetas
nos han anestesiado hacia esas diferencias al tiempo que
nos proporcionan las reacciones prefabricadas para cada
uno de los casos: indignación, rechazo, compasión… Las
etiquetas ordenan el mundo; o mejor, hacen de un caos, un
mundo. Por eso, etiquetar, nombrar, es crear. Y por eso también,
conseguir alterar las etiquetas, reetiquetar las cosas o
los acontecimientos, es destruir un mundo y hacer otro, es
hacer de un terrorista un resistente o, de un excluido, un
oprimido (como se decía antes, cuando había opresores) o
un fugado. Como dice Zhuang zi (1996: 43): “Caminando se
hace el camino; y a las cosas [se las hace], dándolas un nombre”.
Para añadir poco después: “Todas las cosas por fuerza
tienen su es, y por fuerza todas las cosas tienen su puede ser.
Nada hay que no tenga su es ni nada que no tenga su puede
ser”. Y el es de cada cosa no sería sino el nombre que se ha
asumido para ella, en tanto que su puede ser duerme en su
interior a la espera de que el establecimiento de un nuevo
nombre para ella lo despierte. No es de extrañar que los
emperadores chinos solieran tener a mano un especialista
en nombres y etiquetas; bien sabían que quien impone los
nombres controla lo nombrado. Como decía Confucio:
“para gobernar un estado lo que se necesita, en primer
lugar, es gobernar correctamente las cosas”. 1
124
1.- Citado en B. Parain, 1993: 245.
Para resaltar este efecto performativo, creador de realidad,
del acto mismo de nombrar, nada mejor que la confrontación
entre dos lenguas —y, por tanto, entre los dos imaginarios subyacentes—
radicalmente diferentes. Tal careo, que diría
Gracián, nos mostrará cómo unos ‘mismos’ objetos, nombrados
alternativamente desde Oriente y desde Occidente, son los
mismos sólo en apariencia, es decir, cómo cada una de ambas
maneras de nombrar construye objetos radicalmente distintos
bajo —lo que la ficción/traición de la traducción nos presenta
como— un mismo nombre. Lo veremos en tres ámbitos bien
distintos. Primero, en el de las matemáticas, con frecuencia
considerado “el caso más difícil posible”, cuyos objetos suelen
tenerse por los más impermeables a la mirada, los más independientes
del punto de vista, aquéllos que parecen no poder
verse ni decirse sino de una sola y única manera; también en
matemáticas, la adopción de una metáfora (la de la ‘sustracción’)
u otra (la de la ‘oposición’) mostrará cómo una ‘misma’
operación (la de la ‘resta’) son dos operaciones diferentes. En
segundo lugar, serán dos categorías lógicas las confrontadas; el
principio de causalidad, apenas cuestionado entre nosotros
hasta la invención de la mecánica cuántica, se disolverá en el
imaginario chino en un chisporroteo de co-incidencias. Por
último, en ese punto donde los sentidos se engarzan con la
lógica, revelando hasta qué extremo lo que entendemos por
una demostración rigurosa depende de la primacía que hemos
otorgado entre nosotros al sentido de la visión.
Los lugares como nombres de los momentos
Respecto del quinto y último punto, referente a las respectivas
construcciones del espacio y del tiempo, podríamos sin-
143
9.- Véanse, p.e., Physica, IV.4, 221b18-29; IV.6, 213a15; IV.8, 215a ss.; etc.
tetizar (y simplificar sin duda en exceso) lo expuesto en E.
Lizcano (1992) caracterizando el tiempo occidental —al igual
que nuestra escritura, nuestro sistema numeral, nuestro principio
de causalidad...— como lineal y homogéneo, orientado,
progresivo y medible. El tiempo oriental, en cambio, es re-iterativo,
se enrosca sobre sí mismo, como también lo hace la
serie numérica (tal y como aparece en numerosos cuadrados
mágicos); se enrosca sobre sí mismo y sobre el espacio, singularizando
así momentos y lugares, espesándose en torno al
acontecimiento. Nuestros acontecimientos ocurren en el
espacio y en el tiempo, como si éstos fueran matrices previas
(los célebres a priori kantianos); los acontecimientos chinos
construyen cada uno su espacio-tiempo, el espacio-tiempo
es una propiedad del acontecimiento: “los lugares —dice
Zhuang zi— son nombres de las cosas que han pasado”. Algo
así como lo que expresamos nosotros cuando decimos que es
“tiempo de sembrar” o “tiempo de irse”.
También esto se refleja en ambas matemáticas. En nuestra
escritura —y, en particular, en nuestra escritura matemática—
el espacio (el de la página en blanco) es in-significante,
un mero pre-texto sobre el que escribir el texto. Un espacio
vacío, un hueco entre dos palabras o dos números es sólo eso,
un hueco que no dice nada, que sólo separa dos significados.
Hay historiadores que dicen que los chinos no conocían el
cero porque no tenían un símbolo para él; no se enteran de
que con su concepción del espacio no les hacía falta ningún
símbolo para el cero: un espacio vacío es el símbolo del cero,
porque ese espacio vacío significa por sí mismo tanto como
cualquier significado apresado en una palabra.
Así pues, no sólo el nombrar, no sólo cada manera de
nombrar, determina la realidad de lo nombrado. En ocasiones,
también son las maneras de no nombrar, el silencio en la
charla o el blanco en la hoja de papel, los que transfieren significado
y realidad a lo silenciado.
Ante el vacío: ¿repulsión o deseo?
Otro de los contrastes fundamentales, con repercusiones
en todos los órdenes (metafísico, estético, físico...), se cifra en
la oposición fundamental desde la que cada una de ambas
culturas instituye la realidad, inventa esa ilusión que —una
vez endurecida— acaba tomando por “la realidad”. En el caso
griego, y para toda su herencia, esa oposición escinde radicalmente
el ser del no ser. La barra del par ser/no-ser es infranqueable.
No cabe que lo que es no sea, ni que lo que no es,
sea. Quien tal diga —zanjó hace tiempo Parménides— es un
esquizofrénico. Ahora bien, lo reprimido siempre amenaza
con volver. Y así la historia de Occidente es, en muy buena
dosis, un juego de variantes de la película Alien: una lucha
interminable contra el no-ser, que rebrota por doquier. En
física, se postula el horror vacui como principio explicativo
evidente o se llenan de éter todos los intersticios; en pintura,
no se deja el menor rincón por el que pueda asomar el blanco
original del lienzo, ese vacío de forma y de color que hay
que colmar como sea (F. Cheng, 1994); en lógica, los principios
de identidad, de no contradicción y del tertio excluso
141
tapan todos los agujeros; en matemáticas, el cero y los números
negativos no pueden ni verse...
Ese vacío que a nosotros nos llena de angustia, para la
sensibilidad taoísta es la madre de todas las cosas; de las que
son y de las que no son (o sea, según Zhuang zi, las que pueden
ser), de este mundo y de todos los mundos posibles. Por
eso, no suscita temor, sino respeto, un jubiloso respeto. La
escisión manantial es ahora muy otra que la del ser/no-ser,
es la escisión yin/yang. Entre ambas hay dos diferencias
radicales. Una: la primera es asimétrica, la entidad de cada
lado de la barra es bien distinta; es más, uno de los lados de
la barra no tiene entidad, sencillamente no es. En la segunda
sí hay simetría, lo yang y lo yin no se oponen como la presencia
a la ausencia, la determinación a la falta (de determinaciones)...
tan pleno, tan sujeto a determinación y forma,
tan presente está lo uno como lo otro. Por eso, como vimos,
el algebrista chino pone sobre el tablero de cálculo, con la
misma naturalidad, 7 palillos rojos y 7 negros (o sea, +7 y -7,
que diríamos nosotros), mientras que el griego sólo pone +7.
Más aún, el griego no pone ni +7, sólo pone 7: si el 7 es (o
sea, es número) es positivo, naturalmente. Y si no es (o sea,
si no es positivo), no es. Por eso también, llevará siglos que
los algebristas occidentales desborden las barreras imaginarias
que les impedían escribir una ecuación en la forma hoy
habitual para cualquier escolar: ax2 + bx + c = 0: ¿cómo va a
ser algo igual a nada?
La otra diferencia está en que la barra china no aísla sino
que ayunta, no habla de dis-yunción sino de con-junción,
no aniquila uno de los dos lados sino que se ofrece como
tránsito entre ellos. ¿Qué es esa barra? En los textos chinos
clásicos, siempre que se alude a ella, aparece la partícula
wu: “no”. La barra que conjuga las oposiciones y abre el abanico
de los posibles es “no”: ¡Precisamente aquello que quedaba
a la izquierda de nuestra barra: lo que no es! Lo que
con tanta saña hemos negado y perseguido sistemática-
142
mente a lo largo de nuestra historia, lo que siempre nos ha
llenado de zozobra... el vacío, el no-ser... es para la sensibilidad
oriental el manantial del que todo deviene, el gozne que
articula las oposiciones, la apertura a todas las posibilidades
(entre las cuales se encuentra ésa a la que llamamos realidad).
Esa barra es el tao. Lejos de ser algo de lo que huir o a
lo que taponar como sea, es algo a lo que buscar y respetar
en su vacuidad.
Por eso, donde a Aristóteles —cuando se pone a amontonar
argumentos contra el vacío 9 y llega a reunir hasta 17— se
le nubla la razón por el vértigo que le asalta ante una operación
como ‘4 – 4’ (no puede ser que lo que es, el 4, deje de ser,
se aniquile), los algebristas chinos desarrollan un método de
resolución de sistemas de ecuaciones lineales (que nuestros
mejores matemáticos no entenderán hasta el s. XIX) que consiste
en obtener huecos o ceros mediante “destrucciones
mutuas” (de cantidades opuestas). Para este método, el
cero/vacío/tao no sólo no es abominable, sino que es algo a
conseguir, pues de él nacen las soluciones, las posibilidades
que las incógnitas de las ecuaciones encerraban en su interior.
Y también por eso, frente a la obsesión compulsiva de la
pintura occidental por abarrotar el lienzo, se desarrolla en
China una escuela —que tendrá su apogeo bajo los Sung y los
Yuan (ss. X al XV)— a la que no sólo parece no importarle que
el vacío original del lienzo se siga dejando ver en la obra acabada,
sino que hace de ese blanco abisal el centro de la obra,
como respetando la virtud propia de ese vacío, sin el cual no
hubiera surgido forma alguna.
La metáfora de la luz ensombrece a Occidente
La tercera diferencia fundamental se refiere a la primacía
de la visión, del sentido de la vista, que sesga la manera de
pensar occidental hasta extremos insospechados (J. Ortega y
Gasset, 1979). Quizá no sea exagerado considerar la historia
toda del pensamiento occidental como una historia de la
metáfora de la luz: la caverna platónica y sus sombras, la ideología
de las luces y la ilustración, el propio lenguaje científico
(los observables empíricos, lo que se tiene por evidente, las
de-mostraciones matemáticas, los des-cubrimientos científicos)...
todo nuestro vocabulario científico y filosófico está
impregnado por metáforas lumínicas. De ahí la primacía de la
idea entre nosotros (hasta en los materialistas: ¿hay idea más
ideal que esa de materia?). “Idea”, como es sabido, en su génesis
griega viene de “visión”, ese sentido que nos permite delimitar
formas, distinguir figuras (el pensamiento griego es un
pensamiento del límite, de la de-terminación). Si uno utiliza
cualquier otro sentido que no sea el de la vista, las cosas no
tienen forma, pierden sus límites y contornos nítidos, se difuminan:
yo cierro los ojos y huelo... y sobre el olfato no hay
manera de construir una identidad, no percibo dónde empieza
y donde acaba el objeto que huele (si es que hay tal objeto),
ni si ese olor corresponde a un solo objeto o es fusión de
varios, ni tengo manera de inferir la permanencia de la identidad
del objeto cuando el olor empieza variar 8... Por eso, uno
138
8.- Para un asomo de lo que pudieran ser una epistemología y una cosmovisión
(¿cosmo-visión? No: cosmo-olfación, cosmo-audición…) fundamentadas en metáforas
procedentes de otros sentidos, véase el epígrafe “Los sentidos de los otros, ¿otros sentidos?”
en este volumen. En particular, sobre el papel que jugó el desodorante en el aseo
personal para la construcción del individuo burgués, puede verse I. Illich, 1989.
de los primeros combates a que se lanzó la burguesía centroeuropea
para hacerse con el poder fue el combate contra los
olores (I. Illich, 1989), porque el olor es un sentido que tiene
referentes colectivos más que individuales, sabe de lo informe
más que de las formas bien delimitadas. El sistema de
alcantarillado en las ciudades y el auge de los desodorantes
sustentan toda una epistemología, la que sólo es posible
desde el sometimiento de los demás sentidos corporales al
imperio de la vista. Es curioso cómo a uno se le borran las
ideas cuando se le enturbia la visión. Por ejemplo, cuando los
ojos se empañan por el llanto, se le difuminan las formas, se
le licúan las ideas y las cosas dejan de estar claras: se le mezclan
sentimientos e ideas, ya no se razona bien cuando se
deja de ver bien.
El mismo concepto de ‘demostración’ es un concepto
basado en la visión: el término griego para la demostración, la
deîxis, significa ‘hacer ver’, ‘poner ante la vista’, ‘mostrar’. En
ocultar esta deuda con la metáfora visual se juega buena
parte del prestigio de una racionalidad que, como la occidental,
lo extrae de su supuesta pureza respecto de los sentidos y
sentimientos. Para ello es necesario escamotear a la vista lo
que nació gracias a ella. En este sentido, nuestra epistemología,
nuestras matemáticas y tantos otros de nuestros saberes
racionales son puro ilusionismo. Veámoslo, por ejemplo, con
las matemáticas.
Hay un momento decisivo en la matemática griega que es el
de la progresiva sustitución de las demostraciones directas por
las indirectas (A. Szabó, 1960). Las primeras eran demostraciones
en el sentido literal del término: exhibiciones ante la vista
de la construcción de la prueba, dibujando figuras o manipulando
guijarros se mostraba cómo podía hacerse lo que se proponía.
Pero eso era demasiado evidente. Y, en particular, ponía
en evidencia los límites de la deuda con la metáfora visual, las
sombras que toda luz deja como residuo. El golpe de ilusionismo
se dará con la incorporación de la demostración indirecta,
139
o por reducción al absurdo. Ahí ya no se ve nada; la conclusión
aparece de súbito ante los atónitos ojos de la mente, que no ha
podido asistir al proceso de su construcción. Pero prescindir de
ese método demostrativo conllevaría prescindir de la mitad de
nuestras verdades matemáticas.
Con todo, lo más curioso es que tal sistema de demostración
—que no demuestra nada— es puramente retórico, teniendo su
origen en una estratagema habitual entre los sofistas para aniquilar
las razones de sus oponentes, para dejarlos sin palabras
(de ahí su fuerza persuasiva) en las asambleas políticas. El
método es de todos conocido: A está discutiendo con B, y
ambos parten de unos principios comunes (compartidos no
sólo por ellos dos sino por la comunidad a la que ambos pertenecen),
sin los cuales la propia discusión sería imposible. B
intenta defender una cierta afirmación X. A contra-argumenta:
bueno, vale, vamos a suponer por un momento que lo que tú
dices es verdad, que X es cierto; si lo que tú dices es verdad, tendrás
que admitirme que entonces de ahí se deriva esto y lo otro
y lo de más allá, pero esto último a lo que hemos llegado —pongamos,
Y— está en contradicción con uno de los principios —
pongamos, P— que ambos, junto a nuestros conciudadanos,
compartíamos y que hacían posible el diálogo. Luego una de
dos, o renuncias a tu tesis (X) o niegas el principio P, que es básico
para el grupo, y automáticamente tú mismo te excluyes de él.
El bueno de B ya no puede decir ni una palabra: si intenta seguir
argumentando, sólo puede hacerlo dando el principio P por
supuesto (pues sin ese principio no cabe argumento posible
desde esa comunidad), con lo que él mismo refuta su propia
tesis X, de la que se seguía una conclusión Y que se había revelado
contradictoria con P. Si calla, que es la única manera de no
asumir P, queda derrotado. Y si pone en cuestión el principio P,
se excluye del grupo para el que tal principio es fundacional.
Pues bien, sobre tan sofisticado método de acallar al oponente
ante la amenaza implícita del exilio se basan buena parte de
nuestra lógica y de nuestras matemáticas. No es de extrañar que
140
ante aquellas rotundas demostraciones en la pizarra nos hayamos
sentido tantas veces anonadados.
Pero, ¿está B realmente acorralado?, ¿cabe pensar alguna
salida honrosa a la vez que rigurosa para B?, ¿no?, ¿será entonces
el argumento por reducción al absurdo válido en todo
tiempo y lugar? Creo que no. B bien hubiera podido decir:
“Vale, de acuerdo, hay contradicción entre mi afirmación X y
nuestro principio P. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vamos a tener que
descartar alguno de los dos? ¿Por qué no asumir la existencia
de contradicciones y aprender a convivir con ellas? Más aún,
¿por qué no tomarnos esa contradicción como una jubilosa
apertura a posibilidades que no habíamos sospechado antes?
Sí, B bien hubiera podido decir cosas así. Pero no en griego, ni
en árabe, ni en ninguna lengua romance... tal vez en chino.
¿Con-secuencias o con-currencias?
La anterior diferencia en las maneras de pensar (una por
abstracción, aphaíresis o extracción, y la otra por oposición y
analogía) se concreta en —o mana de— la diferencia que existe
entre una forma de pensamiento lineal o deductivo, y una
forma de pensamiento global u holístico. Cómo la manera de
escribir determina —en las sociedades con escritura— radicalmente
la manera de pensar aparece muy claro en este caso.
Todas las lenguas indoeuropeas se escriben linealmente, tienen
como estructura base de la oración la de sujeto-verbopredicado,
que se despliegan según una línea recta. En esta
disposición, los sustantivos —que son el correlato lingüístico
de las sustancias ontológicas— son los que llevan el peso de la
frase; los verbos son un mero pretexto casi para ir saltando de
sustantivo en sustantivo, ir desarrollando la cadena lineal de la
134
6.- Mediante una deconstrucción análoga a ésta que muestra la poca naturalidad de
los números naturales, podría mostrarse también la sinrazón en que se fundan los
números racionales o la ficción que sostiene a los números reales. Nos resultarían entonces
tan divertidos y faltos de fundamento como los pitagóricos números amigos (¿y qué
hay de los números primos?) o los medievales números sordos.
escritura. Ese peso de los sustantivos sobre el verbo —que es
sólo ese no-lugar donde ocurre el tránsito, la transición— se
transmite hasta el lenguaje de las mismas ciencias: ese lenguaje
que es todo rigor y pulcritud a la hora de definir los sustantivos,
los conceptos, sin embargo no puede ser más vulgar respecto
a los verbos. La física habla de “la presión que sufre un
gas”: el concepto de presión está muy bien definido, el concepto
de gas también, pero el sufrimiento ¿qué pinta ahí?
Bueno, pues los gases sufren presión. En cambio, esa importancia
del verbo, del tránsito, es decisiva en la lengua china:
hay quien llega a decir que todos los ideogramas chinos tienen
un sustrato verbal que es más o menos fácil de identificar;
incluso debajo de preposiciones aparentemente sin contenido
semántico propio —como pueden ser ‘de’, ‘por’ o ‘para’—
en sus ideogramas respectivos puede apreciarse el verbo que
hay debajo.
Otra de las características del lenguaje chino es que un
mismo ideograma puede significar cosas bien distintas, que
aparentemente no tienen nada que ver una con otra. Además,
una palabra china normalmente no se declina, los verbos no se
conjugan, no hay singular y plural, buena parte de las modulaciones
que hay en las gramáticas indoeuropeas no las hay en la
china. Entonces, ¿cómo se sabe si un ideograma que está puesto
aquí quiere decir esto o cualquiera de los otros posibles significados
diferentes? Pues en función de los ideogramas que
tiene alrededor, los que van antes, los que van después, los que
están en su vecindad (tanto horizontal como vertical). En el
caso de la poesía, por ejemplo, dado un verso (escrito en una
columna vertical), los versos que tiene a la derecha y a la
izquierda muchas veces juegan a hacer simetrías, como si
hubiera un espejo colocado entre los dos versos, y entonces se
van reproduciendo los ideogramas en sentido inverso al otro
lado del espejo, y cambia totalmente el sentido, porque el que
el ideograma A vaya antes o después que el ideograma B le
hace significar en cada caso algo totalmente distinto. Así, uno
135
no puede saber lo que significa un ideograma sin haber echado
antes un vistazo general a todo el conjunto, porque su significado
está en función del contexto de los otros ideogramas
que tiene alrededor, de aquéllos que co-inciden en él. (Pasa un
poco lo mismo que con una nota musical: uno se encuentra
una nota musical puesta en un pentagrama y eso no quiere
decir nada, sólo cuando ha oído el conjunto de la melodía esa
nota suelta adquiere un significado). Estas características de
una lengua en que cada palabra no remite —como entre nosotros—
a un concepto con un significado autónomo propio,
concuerdan con una forma de pensamiento que es fundamentalmente
holística: hay que tener una cierta visión global del
conjunto, hay que haber oído o leído el contexto para saber
qué es lo quiere decir cada uno de los elementos. Nuestra lengua,
dis-curre; la suya, con-curre.
Esto tiene proyección en muchas categorías que para
nosotros son fundamentales y para los chinos no. Por ejemplo,
la categoría de causalidad, que está muy ligada a la del
tiempo lineal: todo ha de tener una causa, la causa ha de
preceder al efecto, causas y efectos se van desencadenando
en cascada... Igual que la frase, igual que en el razonamiento
por silogismos, las causas y los efectos también se van
deshilvanando linealmente. En el caso chino, precisamente
porque esa linealidad se sustituye por una globalidad en la
manera de pensar y de decir, lo significativo de un acontecimiento
no está en las con-secuencias, en aquellos otros
acontecimientos que lo preceden o lo suceden en la cadena
de causas y efectos, sino que lo significativo son las co-incidencias,
es decir, lo que en un momento determinado incide
junto con ese acontecimiento, lo que está ocurriendo a
la vez que ese acontecimiento, y no tanto en lo que le antecede
o en lo que va a seguirse de él. A eso se le ha llamado
(C.G. Jung, 1970) principio de sincronía o de co-incidencia,
radicalmente distinto del principio de causalidad o de consecuencia.
136
Es muy curioso observar cómo la asunción de uno u otro
principio, ambos tan aparentemente metafísicos, condiciona
dos maneras de ver las cosas totalmente distintas hasta en los
menores detalles. Nosotros dis-currimos, ellos con-curren;
nosotros consultamos al psicoanalista o contratamos una
póliza de seguros; ellos consultan el I Ching o miran al cielo.
Me explico. Ante una situación crítica, nosotros tendemos a
considerar los antecedentes, lo que nos ha llevado a ella (psicoanálisis,
por ejemplo) y a prever los consecuentes, lo que se
seguiría de una u otra decisión (planificación). Ante la misma
situación, el chino (ese chino ideal que nos hemos fabricado)
lanza los palillos del I Ching y observa la disposición que han
adoptado sobre el tapete o mira al cielo y anota la distribución
de las estrellas en ese momento... porque el significado
de la situación que intenta afrontar no está tanto en el antes
o en el después como en el momento mismo, en las concurrencias
que coinciden con la situación: el que los palillos, en
ese momento, hayan caído de una manera y no de otra, el que
los astros, en ese momento, adopten esa figura y no otra... no
es in-significante. Nosotros miramos el antes y el después;
ellos miran alrededor. Donde nosotros ponemos tiempo, ellos
ponen espacio (que, desde su perspectiva, es una manera de
poner tiempo, pero porque es otro tiempo y otro espacio: un
tiempo espeso, hecho de momentos, que se re-cicla constantemente;
un espacio bulboso, tejido por lugares que se enredan
con los momentos 7).
Por eso la historia de la astronomía occidental, por ejemplo,
es una permanente búsqueda de regularidades (los astros
dis-curren, como el tiempo, como las frases, como los argumentos).
Nietzsche (1990: 32; 1972: 44-45) decía que todas las
regularidades que encontramos en el cielo no son sino la proyección
del afán de regularidad y orden del hombre burgués.
137
7.- Véase E.Lizcano, 1992.
La astronomía china ha buscado tradicionalmente singularidades,
fenómenos celestes extraordinarios: es lo extra-ordinario
lo que significa, lo ordinario no dice nada que no sepamos.
¿Qué metáfora para restar: extraer u oponer?
La primera diferencia afecta a un sustrato pre-lógico, por
lo que es —literalmente— un pre-juicio básico de cada modo
de pensar que lastra incluso operaciones tan aparentemente
130
3.- No puedo resistirme a dejar apuntadas aquí algunas elaboraciones posteriores a
la charla que está en el origen de este texto. En lo tocante al concepto chino del tiempo,
hoy es insoslayable el estudio de F. Jullien (2005b). Respecto de la supuesta independencia
de tiempo y espacio en el imaginario occidental, habría de tenerse en cuenta la tendencia,
inaugurada por la modernidad, a determinar el primero en términos del segundo.
Baste mencionar la ficción relativista del tiempo como una cuarta coordenada espacial
o la actual profusión, en el lenguaje ordinario, de metáforas del tipo “adentrarse en
el siglo XXI” o “no hay que mirar al pasado”.
unívocas como la inocente resta. El modo de pensar occidental
es un modo de pensar que se basa fundamentalmente en
la abstracción y la deducción, frente a un modo de pensar que
se basa en la oposición y la analogía, que sería el caso del pensamiento
oriental. Estas estructuras pre-lógicas constituyen
matrices fundamentales, que organizan y ordenan el pensamiento.
¿Qué es pensar por abstracción?
Trabajando con los Elementos de Euclides me sorprendió
que el verbo que utilizaba al hablar de restar (restar un número
de otro, un segmento de otro) era el verbo aphairéò, que es
precisamente el verbo que en Aristóteles se traduce habitualmente
por abstraer. En griego común, aphairéò se suele usar
para hablar de actividades como sacar, extraer, separar, arrancar...
De modo que —me dije— Euclides resta como
Aristóteles abstrae, y ambos —a su vez— lo hacen como cualquier
griego de la época procede a una operación de extracción.
De hecho, también en nuestra lengua esa identificación
metafórica se mantiene de alguna manera: uno puede deducir/
restar ciertas cantidades de la declaración de la renta, pero
por deducción también entendemos la inferencia lógica, que
es el mecanismo lógico fundamental en el razonamiento occidental
(por cierto, que inferir es también causar: se infiere un
daño, por ejemplo, lo que conecta este punto con el siguiente,
como en realidad están conectados todos unos con otros). Así
que cuando el genio matemático griego sustrae o cuando el
genio filosófico abstrae no hacen sino lo que cualquier habitante
de la polis hace cuando se pone a extraer. Y sólo se puede
extraer de donde previamente ya había algo; nunca se puede
extraer más de lo que había previamente 4. Eso que nos parece
tan trivial, no lo es para un hablante chino, es una peculiaridad
de ciertos campos semánticos de algunas lenguas indo-
131
4.- Ya me lo decía mi sobrina Irene, de 5 años, cuando en una serie de restas le deslicé
«5 — 7» y me llamó alarmada: «¡Te has equivocado! ¡Esa no se puede hacer!»
europeas; y esa peculiaridad lastra de raíz operaciones mentales
como la de restar o la de abstraer, que a nosotros nos parecen
el colmo de la objetividad y universalidad.
Sobre esa peculiaridad monta Aristóteles —y, en buena
parte, también nosotros mismos— todo su magno edificio
de géneros y especies (el género se abstrae/sustrae de la
especie, dejando como resto o residuo la diferencia específica).
Sobre esa particularidad monta Euclides la operación
matemática de la resta —y todavía nuestro s. XVIII seguirá
discutiendo sobre ello 5; y todavía siguen aprendiéndolo así
los niños en nuestras escuelas. Para Euclides, como para mi
sobrina, una resta como ‘3 – 4’ es un absurdo, una operación
imposible, no tiene ni pies ni cabeza (por eso subtítulo el
libro mío “la construcción social del número, el espacio y lo
imposible”, es decir, qué es posible y qué es imposible no
son categorías estancas, sino que cada cultura construye su
imposibilidad en la medida en que construye su campo de
posibilidades). Restar tres menos cuatro es imposible, porque
restar es extraer, sacar, abstraer. Si yo tengo tres y de
esos tres saco uno, saco dos... saco tres, ya me he quedado
sin nada, ¿de dónde saco el cuarto? De donde no hay no
puede ya extraerse/abstraerse nada. Como decía
Parménides, “lo que es, es; y lo que no es, no es”. Que viene
a ser lo que también decía aquel sargento chusquero: “lo
que no puede ser, no puede ser; y además es imposible”.
En el caso de los chinos, la operación ‘tres menos cuatro’
es la operación más tonta del mundo, no ya sólo instrumentalmente,
sino conceptualmente, porque la metáfora rectora
de esta operación no es la de la extracción o abstracción sino
la de la oposición o enfrentamiento. Así como nosotros,
cuando nos las hemos de ver con una cosa nueva, lo primero
que intentamos hacer es encajarla en algún tipo o familia,
132
5.- Basta ojear el opúsculo de E. Kant, 1949.
en una categoría que forma parte de la pirámide de géneros
y especies, para el chino (y no sólo para el taoísta, porque
este esquema más o menos se difunde por todas las escuelas
chinas: confucianos, lógicos, retóricos...) cualquier realidad
se divide de manera inmediata en dos mitades, se bipolariza
en yin y en yang, en femenino y en masculino. Eso ocurre
también —¿por qué no?— con esa realidad particular que es
la del número, de manera que éste —en vez de tener esa entidad
rotunda, entera, grávida, que tiene entre nosotros— es
una realidad escindida desde el principio: cada número también
es yin y es yang, femenino y masculino, negro y rojo,
negativo y positivo (diríamos hoy nosotros). Así, proceder a
restar ‘3 -4’ no supone ahora ponerse a extraer sino disponer
una batalla sobre un tapiz situado en el suelo en el que 3 palillos
rojos se enfrentan a 4 negros: se van oponiendo por parejas,
y éstas se aniquilan entre sí. Queda un palillo negro sin
oponente y éste es el que sale victorioso: es el
vencedor/resultado de la resta/batalla. A ese palillo
negro/yin resultante hoy nosotros le llamamos ‘menos uno’ ó
‘-1’. Cada una de ambas restas ha sido una operación metafórica,
antes que matemática, y cada una de ambas metáforas
—la extractiva y la opositiva— arraigan en lo más profundo
de cada una de ambas culturas, son previas y manantiales
de sus respectivas formas de pensar. Por eso hay tantas aritméticas
—por lo menos— como imaginarios, como maneras
de imaginar, como metáforas coherentes se nos ocurran para
las operaciones elementales. Aunque lo hayamos olvidado,
la matemática es una forma de poesía.
Conviene destacar en lo anterior cómo, para el chino
(aunque esto entre de lleno en el punto 4 de la enumeración
inicial), lo positivo y lo negativo tienen la misma importancia,
la misma entidad, la misma capacidad de ser. Lo negativo no
se caracteriza por no ser, o por ser imposible, o por soportar
una carencia o defecto, sino que tiene el mismo peso, la
misma determinación, la misma capacidad de tener forma,
133
figura y número que lo positivo. Desde la sentencia parmenídea,
el +1 es y el -1 no es; y, como lo que no es, no es, sólo nos
queda el +1, por lo que lo solemos escribir simplemente
como ‘1’, pues le sobra el ‘+’, que no añade ninguna determinación.
De esa naturalidad que para nosotros tiene lo positivo
da fe nuestra propia notación matemática actual: si el
número 1 no tiene una marca (+ ó -) es porque naturalmente
es positivo: es un número natural 6. El chino no marca una
determinación para distinguirla de una supuesta naturalidad
positiva: negro y rojo, fu y zheng son colores y nombres distintos
—y opuestos— para determinaciones distintas —y opuestas—,
porque tan naturales son la una como la otra, porque lo
natural (para el chino) es la oposición.
Mi camino/méthodos/tao a Oriente
Conviene dejar claro desde el principio que voy a utilizar
los términos Oriente y Occidente como tipos ideales, en el
sentido weberiano, es decir, no ensayaremos ninguna definición
exhaustiva de lo que sean Oriente y Occidente, sino que
seleccionaremos una serie de rasgos que me parecen especialmente
significativos y pertinentes con vistas al tipo de
análisis que quiero hacer. Los tipos ideales (en este caso el
125
tipo ideal ‘Occidente’ y el tipo ideal ‘Oriente’) lo que hacen es
proporcionar una perspectiva, un lugar desde el cual uno
mira algo y desde el cual aparecen determinadas luces, determinadas
sombras, se resaltan determinadas formas y otras
quedan en penumbra. Evidentemente, no hay manera de ver
algo fuera de perspectiva (salvo el ojo de Dios, que ve desde
ningún sitio, lo que no es mi caso, pese a mi nombre) y cualquier
perspectiva está condicionada tanto por el lugar desde
el que se mira, como por lo que busca, teme o anhela aquél
que mira, como incluso por el camino que a uno le ha llevado
a mirar desde ese sitio. No hay más objetividad posible que
ésa: una lo más honesta posible declaración de la propia subjetividad,
del propio camino (proceso, méthodos, tao) y de los
materiales con los que uno ha construido su Oriente y su
Occidente.
Respecto de Occidente, poco puedo decir; Occidente lo
mamamos desde que nacemos. No puedo decir cómo miro
desde Occidente: cuando miro, es él quien mira por mis ojos.
Fue precisamente el hecho de haber cursado la carrera de
matemáticas, el haberme encontrado con un tipo de discurso
absolutamente irrebatible, imperativo, universal, que se
pretende el mismo y válido para todo lugar, toda ocasión,
toda época, todo momento, toda circunstancia... un discurso
ante el que no cabía más que o asentir y bajar la cabeza o gritar
y largarse, un discurso sobre el que no cabía razonar
puesto que era él el que —como apunta el racionalismo
bachelardiano— fundaba la razón misma... fue esa impotencia
de la razón para pensarse a sí misma, esa voluntad de
pensar aquello que nos piensa, la que me llevó a indagar
otras razones allí donde —para nosotros— el sol aún no ha
nacido, para después poder —desde aquella penumbra de
nuestra razón— re-volverme.
A la hora de intentar pensar las matemáticas, me di cuenta
de que —desde pequeños en el colegio— en torno a las
matemáticas se han ido tejiendo toda una serie de presu-
126
puestos que dan forma a la propia estructuración de nuestra
cabeza, nuestra manera de construir categorías, los criterios
por los que percibimos identidades o diferencias (algo como
‘algo’ y no como otra cosa, o como nada) y aquéllos por los
que clasificamos lo que previamente hemos identificado y los
modos en que lo ordenamos, la distinción entre lo posible y
lo imposible, lo que entendemos como un razonamiento
correcto... toda la arquitectura lógica de nuestro cerebro y los
fundamentos de nuestra sensibilidad estaban soportados por
lo único que no precisaba de soporte, pues se sustenta en sí
mismo: las matemáticas. Intentar pensar eso era —como
dicen los sabios taoístas— como intentar coger el puño con la
mano o morderse los dientes. Entonces, ¿desde dónde pensar
las matemáticas y el tipo de racionalidad que se entreteje con
ellas dándoles esa apariencia de consistencia rotunda e inapelable?.
Ese lugar casi imposible, ese u-topos, debería estar
allí donde se diera otra forma de pensamiento, un tipo de
racionalidad que fuera lo más distinto posible.
Ése fue el camino por el que llegué a Oriente. Y cuando
aquí digo Oriente estoy hablando de China, y muy concretamente
de los planteamientos taoístas. Me voy a ceñir, además,
a lo que es el desarrollo de la matemática taoísta de la
época de los primeros Han, es decir, desde el siglo II a.C.
hasta comienzos de nuestra era 2. Para mi asombro, una vez
que me zambullí en los textos de los matemáticos de la China
de aquella época, cosas que me habían parecido absolutamente
evidentes e incuestionables cuando yo las estudié en
la facultad, empezaron a hacerse problemáticas; empecé a
ver que podían no ser como eran, incluso llegó un momento
en el que ya me resultaba bastante más extraña la matemática
occidental que yo había estudiado toda la vida que la pro-
127
2.- Una exposición extensa y detallada de los desarrollos matemáticos aquí esbozados
puede verse en E. Lizcano (1993).
pia matemática china. Ahí llegué a un punto en el que me
encontré en la situación que cuenta Zhuang zi al final de esa
preciosidad que es su capítulo “Contra la identidad de los
seres”: soñaba Zhuang zi que era una mariposa y disfrutaba
siendo mariposa y volando y no tenía ni idea de que era
Zhuang zi... al despertar, ya no sabía si era Zhuang zi que
soñaba que era una mariposa o era una mariposa que soñaba
que era Zhuang zi. A mí me pasó un poco eso con el sueño de
la racionalidad taoísta y la matemática taoísta; al final ya no
sabía si realmente la manera sensata de ver los problemas era
la de los matemáticos taoístas, y la nuestra era una especie de
sueño de la razón en el que se nos había educado desde
pequeños y por eso nos había llegado a parecer que era verdadero,
o viceversa.
Una vez aquí, las identidades se dispersaron, multiplicándose
unas y desvaneciéndose otras. Hasta los objetos más duros y
consistentes, como seguramente lo son los objetos matemáticos,
empezaron a tener sentido en la precisa medida en que lo
iban perdiendo. Mi constructivismo y mi relativismo nacen de
esta experiencia, de una experiencia que me mostró cómo no
hay objetos ahí-fuera, esperando ser percibidos, sino que son la
mirada y la lengua las que los ponen, la que los crean. Donde un
Euclides mira y no ve nada (por ejemplo, un segmento de medida
nula, o sea, un no-segmento), un Liu Hui ve nada, que es ver
mucho, es ver todo un armonioso combate entre oponentes
que se destruyen entre sí hasta llegar a aniquilarse, hasta quedar
reducidos a nada. Esta nada y la otra nada son intraducibles
la una en la otra, yo mismo estoy traicionando sus respectivos
sentidos al acogerlas bajo un mismo nombre.
Este negarse a reducir lo irreductible es fundamental, no
sólo por un elemental respeto —intelectual y práctico— a la
diferencia sino también por mantener vivas nuestras capacidades
de asombro y de gozo. Sin duda deben ser reconfortantes
esos superlenguajes —el matemático, el psicoanalítico, el marxista,
el informático, el teológico...— que crean la ilusión de
128
que pueden decirlo todo. Como expone R. Steiner (1980),
desde Babel, es una vieja aspiración mítica que poco a poco ha
ido concentrando su esperanza en el lenguaje matemático. Ya
sea aquella mathesis universalis con la que Leibniz imaginaba
el día en que, ante una discusión, podamos zanjarla con un
brutal “basta de disputa, ¡calculemos quien tiene razón!”, ya
sea el no menos bárbaro “¡números cantan!” con que la actual
clase política remata sus retahílas economicistas, silenciando
toda objeción. Por eso es urgente y necesario mantenerse en
aquella ignorancia insumisa de Juan de Mairena: “por más
vueltas que le doy, no encuentro manera de sumar individuos”.
Por eso es urgente y necesario desenmascarar la mentira de
una sola matemática, como en su tiempo lo fue el hacerlo con
la que era la única teología, como siempre lo será hacerlo con
cualquier discurso que se presente como discurso de la verdad.
La comparación de las matemáticas —y, bajo ellas, las racionalidades—
chinas y las occidentales ofrece numerosas pistas
desde las que desbaratar estas nuevas formas de totalitarismo.
Podemos intentar concentrar en cinco puntos las principales
diferencias entre las formas de racionalidad que emergen
de cada uno de ambos imaginarios:
1) En un sustrato epistémico o pre-lógico tenemos, por un
lado, una forma de pensar por abstracción y por deducción
frente a otra que piensa por oposición y por analogía. De cada
una de ellas se sigue, respectivamente, un pensamiento lineal
y un pensamiento global u holista. Ambas matrices, a su
vez, se corresponden con las características básicas de la
estructura de sus respectivas lenguas.
2) En lo tocante a los principios (lógicos, físicos, cognitivos...),
la anterior diferencia se manifiesta en la predominancia,
en un caso, del principio de causalidad (atento a las consecuencias)
y, en el otro, del principio de sincronicidad (para
el que lo significativo son las con-currencias).
3) Respecto a la actividad que se tiene como más relevante
a la hora de movilizar y orientar el pensamiento, en el caso
129
occidental hay una clara pre-tensión sensorial, y en especial
del sentido de la vista, por lo que las metáforas dominantes
en el campo intelectual se refieren al ojo o a la luz. El homólogo
oriental de este sesgo sensorial no se me perfila con
tanta nitidez. Acaso deba buscarse en otro ámbito que el de
los sentidos, como puede ser el de la nominación o la etiqueta;
acaso no haya un equivalente en este punto.
4) La escisión inmediata —o, más precisamente, la mediación
primera o elemental— desde la que se percibe o piensa
toda realidad es, en un caso, la escisión ser/no-ser, mientras
que en el segundo lo es la bipartición yin/yang, viniendo en
este caso el no-ser a ocupar el lugar que ocupa la barra que
distingue/articula los opuestos yin y yang.
5) Espacio y tiempo resultan así ser formas a posteriori —
y no a priori— de la sensibilidad, de cada sensibilidad.
Independientes el uno del otro, para la una; interdependientes,
para la otra 3. Homogéneo e indiferente a los lugares, el
espacio de la primera; cargando de significación a cada lugar,
el de la segunda. Abstracto, lineal y progresivo el tiempo de la
primera; ligado a los lugares/acontecimientos y re-iterativo,
el de la segunda. Detengámonos en algunos aspectos de cada
una de estas diferencias básicas.
“Las cuentecitas de los pobres”
“Las cuentecitas de los pobres”. Crítica del saber culto y matemática paradójica en el cante flamenco.
El canto rodado guarda
en su silencio de piedra
la jonda canción del agua
Las tradiciones populares suelen tener fuerte aprecio por
sus propias formas de conocimiento, pues no en vano son
esos conocimientos los que les han permitido llegar a ser lo
que son a través de cientos —si no miles— de años. Sólo la
ideología del desarrollo ha podido ir invirtiendo, en los dos
últimos siglos, ese aprecio en desprecio, llegando a inducir en
numerosas culturas una percepción de sus propios saberes
locales como meras formas de superstición, error o ignorancia.
En los últimos años asistimos a un renacer de la autoestima
de muchos de estos pueblos, que lleva incluso —en algu-
93
* Este texto desarrolla el que con el título “Tientos para una epistemología flamenca”
publicó el autor, en colaboración con Maribel Moreno, en Archipiélago, 32 (1998): 75-
81. El conjunto aportó la trama de la conferencia pronunciada en las Jornadas sobre
“Flamenco, un arte popular moderno” de la Universidad Internacional de Andalucía
(Sevilla, 30 de noviembre de 2004).
nos casos— a un decidido rechazo de los presupuestos del
desarrollo implícitos en la llamada modernidad occidental.
Son, sin embargo, relativamente escasos los ejemplos de
tradiciones culturales populares que apenas han dado cabida
en su seno a los valores ‘modernos’ y han mantenido durante
estos siglos no sólo una viva conciencia del valor de sus saberes
autóctonos sino también una crítica radical de las formas
de conocimiento que ha ido desarrollando la modernidad
ilustrada: pretensión de claridad y distinción en los conceptos,
de abstracción en menoscabo de las singularidades concretas,
de objetividad en detrimento de los sujetos del saber, de universalidad
frente a las singularidades y temporalidades locales…
Las gentes que se han expresado —y se han sentido
expresadas— en el cante flamenco 1 constituyen una de esas
raras excepciones. En las letras 2 de sus cantes, como veremos,
se despliega efectivamente una crítica sistemática y coherente
de los rasgos característicos del modo moderno de concebir el
conocimiento, crítica que alcanza incluso al instrumento del
que éste se dota como forma ideal: el aparato matemático.
Los límites de la aritmética ordinaria
Señalar las paradojas y los límites de las funciones de medida,
de las operaciones de suma y de resta, y en general, de
cualquiera de los instrumentos conceptuales con los que suele
operarse, es seguramente una de las mayores dificultades a las
que se puede enfrentar un matemático. Por seguir con el caso
al que nos ha traído esta última toná, por entender las operaciones
de suma y de resta en términos adición y sustracción de
cantidades (cantidades de pena, cantidades de tiempo…), la
historia de la matemática occidental se ha visto abocada a
paradojas y bloqueos en los mecanismos de cómputo no
menos insalvables que los que denuncian los cantes. La tradición
matemática de herencia griega nos situó en un imaginario
en el que la resta se pensaba a la luz de la metáfora de la
sustracción, y la incapacidad de pensarla bajo otra metáfora
impuso durante siglos unos límites y paradojas insuperables al
desarrollo de la aritmética. De donde hay —pongamos— 5
podemos restar/sustraer 1, también 2, o incluso 3 ó 4. Al sustraer
o extraer 5 ya empiezan los problemas: el resto es nulo, no
queda nada… pero “lo que no es, no es”, según sabemos todos
y ya enseñaba el sabio Parménides. ¿Qué hacer entonces?
Ahora bien, el problema se complica aún más si de donde hay
5 pretendemos seguir extrayendo aún más, por ejemplo 6, ya
no hay modo: la operación se cortocircuita. Todavía los mejores
matemáticos del Siglo de las Luces, cuando un problema se
traduce en una ecuación que conduce a una situación de este
tipo, optan por decidir que se trata de un problema mal planteado,
porque así planteado no tiene solución.
Basta cambiar la metáfora y el problema deja de serlo, se
disuelve como por ensalmo, y encuentra solución con toda
facilidad. Es lo que hicieron los primeros matemáticos chinos
(por cierto, muy anteriores a los que en Grecia ‘inventaron’ las
117
matemáticas), cuyo imaginario tradicional les llevó a situar
los problemas del más y del menos bajo metáforas bien diferentes
a las de adición y sustracción. Para ese imaginario, el
yin y el yang son principios opuestos y complementarios que
permean todo cuanto hay, ¿por qué no iban a permear también
el reino de los números? También hay números yin y
números yang, números negativos y números positivos (que
diríamos hoy nosotros). Y estos números así entendidos, sean
del color que sean los palillos con que se cuentan (los unos
son negros; los otros, rojos) no se sustraen o extraen unos de
otros, como si fueran piedras en un saco, sino que se oponen
o enfrentan como lo harían entre sí los soldados de dos ejércitos.
Enfrentados, se van aniquilando mutuamente, cada
combatiente rojo se aniquila con uno negro. El número de los
supervivientes arroja el desenlace de la batalla, el resultado
de la operación. Si es el ejército rojo el más numeroso, el
resultado será una cierta cantidad de números rojos (o positivos);
si era el negro el que contaba con más combatientes, el
resultado será —con la misma naturalidad— el número de
soldados negros (números negativos) supervivientes. Lo que
bajo la metáfora de la sustracción era una aporía insalvable,
bajo la de la guerra no presenta la menor dificultad. El problema
que antes no tenía solución, ahora se resuelve sólo. Ahora
vemos cómo cada metáfora impone sus límites a la posibilidad
de contar, de medir, de operar…
Lo que hace el pensamiento sobre estas cuestiones que se
expresa en los cantes es llevarnos a asomarnos a esos límites.
Las paradojas y desmesuras que nos ofrecen a la vista (o
mejor, al oído) nos abocan a una zona de penumbra, donde
las anteriores claridades se ensombrecen y se entreven nuevas
posibilidades, aunque no claramente. Los límites nítidos
que perfilaban lo que antes sabíamos con toda claridad,
ahora se desdibujan; en contrapartida, atisbamos nuevos
horizontes de los que aún no sabemos a ciencia cierta cómo
dar cuenta. La paradoja y la desmesura de que tanto gusta el
118
cante resulta ser así un formidable mecanismo cognitivo que,
además, se acopla a la perfección con aquella manera de
entender el conocimiento en términos de penumbra, de atisbar
a la media luz del cigarro o de la candela, frente al conocimiento
moderno que requiere ‘claridad y distinción’ y procede
a reflejar la ‘naturaleza de las cosas’ mediante la ‘luz de
la razón’ como si estas metáforas —hoy acartonadas en conceptos—
acotaran la única forma de conocimiento digna de
tal nombre.
Por eso también, concepto y metáfora son las claves de
bóveda sobre las que descansan dos maneras bien diferentes
de discurso —el discurso de la ciencia y el del cante (así como
de otras formas de saber popular)— y dos maneras, por tanto,
de comprender y dar forma al mundo. La visión es a la idea y
al concepto lo que el entrever es a la metáfora. La vista dibuja
límites permanentes y nítidos en el continuo fluir y entremezclarse
de todo cuanto hay, por eso está en el origen de las
ideas (del griego êidon, ‘yo vi’) y de los conceptos, que de-terminan
y de-limitan lo que hay. La metáfora, por el contrario,
desdibuja esos límites, libera el flujo empantanado por la
idea; lo que se dice por metáfora, sólo se entrevé, en ella se
entremezclan las luces y las sombras: en el mismo gesto por
el que se atisba algo de claridad, algo también se sume en la
tiniebla (y viceversa). El conocimiento por metáfora es por
eso un conocimiento paradójico, y de ello nos han venido
dando cabal cuenta numerosas letras de los cantes.
La operación de restar es, como en buena parte de la historia
de la matemática occidental, fuente inagotable de paradojas. En
ella parece condensarse el problema insoluble de la pérdida, la
misteriosa presencia con que se manifiesta aquello que echamos
en falta. En los cantes, el progreso en la operación de restar
suele topar con un tope semejante al que hemos encontrado
con ocasión de la suma. Ya lo vimos en la toná donde el “pozo de
dolor” no admitía sustracción alguna de líquido. También lo
vemos en este fandango que canta Calixto Sánchez:
119
Con las lágrimas se paga.
La pena grande es la pena
que no se pué llorar.
Y esa no se va, se queda.
Como en los palillos rojos y negros del álgebra china, las
lágrimas y las penas se oponen dos a dos, de modo que, al irse
emparejando, se van anulando: cada lágrima aniquila una pena
y así se va reduciendo el resto de penas que quedan por llorar.
Pero la operación no se deja efectuar indefinidamente: llega a
un punto en el que el residuo de penas no se puede rebajar más.
Hay una pena que no se puede llorar, un rescoldo último de
dolor que ninguna lágrima puede apagar. Se acabó la consoladora
resta. Ya tuvimos ocasión de topar también con este límite
con motivo del recorrido por los 25 calabozos de la cárcel de
Utrera: “24 traigo andaos, el más penoso me queda”. El que
queda, el resto de la resta 25 – 24, no es 1, no es un elemento más
en la serie de los calabozos: hay algo que, como a la pena que
“no se pué llorar”, lo singulariza y lo hace irreductible. Tal vez no
porque sea un calabozo especialmente temible, acaso baste con
que sea el último, el que aún queda por conocer, lo que le haga
inasimilable a los 24 que ya el preso “se trae andaos”.
Diferente, si no opuesto, es el caso que ahora se canta:
Quita una pena otra pena,
un dolor otro dolor,
un clavo saca otro clavo
y un amor quita un amor. 28
Ahora los elementos sí son homogéneos (una pena y otra
pena, un amor y otro amor) y se puede proceder a operar con
ellos hasta obtener un resultado. Pero el resultado resulta paradójico
por otro lado. Ahora es la suma la que se torna en resta:
120
28.- J. A. Fernández Bañuls, 1986.
en lo que atañe a penas, dolores, clavos y amores parece ser que
1 + 1 no es 2, sino 1 + 1 = 0. Las penas, dolores, clavos y amores
al añadirse, se restan, se anulan por parejas como —una vez
más— los palillos chinos de colores opuestos.
Terminaremos señalando ciertos usos flamencos (yo no
los he oído en otros contextos) de esos cuantificadores gramaticales
que son los diminutivos. Se trata, una vez más, de
conseguir efectos paradójicos en torno a las magnitudes.
Por la Colegiata
bi pasar su entierro,
como la fui acompañandito
jasta er simenterio.
Yo no quiero más comer
yo me estoy manteniendillo
con la raíz del querer. 29
El gerundio es un tiempo verbal que mantiene la continuidad
de la acción, confiriéndole un plus de gravedad y pesantez.
Al rematarlo con un diminutivo, sin embargo, se le aporta
liviandad y ligereza. Lo que con una mano se pone, con la
otra se quita. La coincidencia en una misma palabra de dos
sufijos flexivos con flexiones opuestas construye la paradoja.
No es lo mismo ‘acompañar el cadáver’ que ‘irlo acompañando’,
en esta segunda versión la tragedia se ahonda al sostenerse
en el tiempo. Al ‘irlo acompañandito’, a la vez que el tiempo
del dolor aumenta al aumentar el tiempo de pronunciación
de la palabra en que el dolor se está diciendo, ese mismo
dolor parece atenuarse, empequeñecido por el diminutivo.
Otro tanto ocurre con los participios:
121
29.- Francisco Gutiérrez Carbajo, 1990.
Mar fin tenga la muerte
que tanto ha poío;
s’ha llevaíto a mi compañera
y un hijito mío.
Una palomita blanca,
blanquita como la nieve,
me ha picaíto en el pecho
mamita, cómo me duele. 30
La rotundidad que antes aportaba el gerundio ahora la
otorga el participio, al dar por irremediable y definitivamente
concluida la acción. Lo que la muerte “s’ha llevaíto” ya no tiene
vuelta y el picar de la paloma ya ha surtido su efecto. Pero la
magnitud del daño así resaltada se hace disminuir en la
misma palabra que la enfatiza con la adición del diminutivo.
Y para rematar estas reflexiones, nada mejor que esta
copla en la que se condensa esa pelea que parece tener el flamenco
con el número, como si su reino lo fuera también de la
muerte:
A la muerte le pedí
que cuando hiciera sus cuentas
no se acordara de mí. 31
122
30.- Ibíd
31.- J. A. Fernández Bañuls, 1986.
Crítica de las matemáticas: paradoja y desmesura
Hasta aquí hemos visto cómo, en la sensibilidad flamenca
y en la llamada moderna, se contraponen dos modos de
pensar, dos formas de racionalidad. Cada una de ellas está
regida por series diferentes —cuando no contrapuestas— de
metáforas.
Detengámonos ahora en lo que, para la manera moderna
de pensar, es la expresión máxima de racionalidad, de pensamiento
riguroso: las matemáticas. ¿Cómo cuentan, miden,
calculan, ordenan, agrupan… las gentes que se expresan o se
sienten expresadas en los cantes flamencos? La primera
impresión, y seguramente la más extendida, es que los números
no son lo suyo: esas gentes cuentan mal, no saben contar:
parecen estar peleadas con los números:
Compañera mía,
qué vamos a hacer,
que cuentecitas que los pobres hacemos
nunca salen bien 13.
¿Qué podía esperarse de quienes, desde los márgenes de la
sociedad y de la cultura (herreros, jornaleros, contrabandistas),
hicieron del quejío su forma más cabal y precisa de
expresión? Ahora bien, si nos encontráramos con una matemática
distinta de la que nos enseñaron desde niños, ¿no nos
daría también esa impresión? ¿No nos parecería también que
107
13.- Fernández Bañuls, J. A. y Pérez Orozco, J. M., 1987.
no es otra manera de contar, medir y calcular sino contar,
medir y calcular de mala manera? 14
Pero una mirada más atenta —o mejor, un oído más
atento— puede decirnos algo bien distinto. Puede decirnos
que son nuestras matemáticas las que no funcionan, puede
decirnos que —por así decirlo— contando como los payos
las cuentas no salen. Más aún, puede decirnos que los cantes
flamencos apuntan a unos criterios de los que se seguirían
otros modos de contar, medir y calcular: otras matemáticas
que, sin embargo, los cantes no parecen demasiado
interesados en desarrollar. Ambos aspectos (la crítica de la
‘matemática paya’ y la sugerencia de una ‘matemática flamenca’)
pueden rastrearse en las letras/voces de numerosos
cantes.
Antes de entrar en ello, consideremos un momento qué es
lo que se cuenta en los cantes. Pues, como no podía ser de
otro modo, los cantes cuentan lo que cuentan. Es una perogrullada,
pero no lo es. Los cantes cuentan/enumeran lo
mismo que cuentan/narran: penas y alegrías, caenas y dineros,
aunque ciertamente más de los primeros que de los
segundos. Se cuentan las fatigas, que se multiplican:
A la verde oliva
que a mí me están dando dobles las ducas.
y dobles las fatigas.15
O se hacen directamente innumerables:
Si vas a la mar y cuentas
de la playa las arenas,
hazte cuenta que has contao
108
14.- Véase, p.e., D. Bloor (1998: 169 ss).
15.- Recogido por Fernández Bañuls, 1986.
una por una las penas
que por tu queré he pasao 16.
Se cuentan calabozos y eslabones de cadenas:
Veinticinco calabozos
tiene la cárcel de Utrera;
veinticuatro traigo andaos,
el más penoso me queda.
Cuando yo estaba en la cárcel
solito me entretenía
en contar los eslabones
que mi cadena tenía 17.
Es habitual en nuestra tradición matemática considerar
que los números empleados para contar cosas (sean fatigas,
calabozos o granos de arena) no son propiamente
números, que el número del que se ocupa la matemática
no es el número de esto o de aquello sino el número abstracto,
el número ‘en sí’. No es ésta la ocasión de entrar a
discutirlo, baste dejar apuntado que esa distinción no tiene
por qué afectar a toda matemática posible sino que, por el
contrario, acaso sea una distinción muy particular de cierta
matemática. Efectivamente, ya los antiguos griegos
separaban escrupulosamente la logística (referente a los
números con los que se cuentan cosas) de la aritmética
(dedicada a la reflexión y contemplación sobre el ‘número
en sí’). La primera era una actividad despreciable, propia
de esclavos, campesinos y tenderos; la segunda, “conduce
el alma hacia lo alto”, elevándola a la contemplación de las
109
16.- Ibíd. Aquí, la propia copla es consciente de la simpatía semántica entre el ‘contar’
y el ‘contar’ a la que hacíamos referencia.
17.- Ibíd.
ideas puras 18. La carga ideológica en la que se sustenta tal
distinción se comenta, pues, por sí sola. Es más, fue precisamente
porque numerosos matemáticos posteriores se
saltaron esa fosa por lo que las matemáticas llegaron a ser
lo que son hoy 19.
Concedamos, pues, a los números que aparecen en los
cantes toda legitimidad matemática y pasemos a considerar
su singular manera de discurrir y operar. Lo que más llama la
atención es que, por lo general, las cuentas del cante no cuadran,
que “cuentecitas que los pobres hacemos nunca salen
bien” 20.
Parecería que las reglas de la aritmética estén hechas por
otros para su propio beneficio. Como si hubiera dos modos
de contar cuyos respectivos resultados dependieran de quien
sea quien los usa. Los ricos hacen cuentas (y, al parecer, les
salen); los pobres, ‘cuentecitas’ (que “nunca salen bien”). Si
los pobres operan con las reglas aritméticas de los ricos, los
resultados no les cuadran. El asunto es interesante tanto
desde el lado del objeto (el resultado de la cuenta) como del
sujeto (el que hace la cuenta).
Desde el objeto, si las cuentecitas nunca salen bien, ¿es
porque siempre salen mal o porque siempre salen de otra
manera? No es lo mismo. En el primer caso podría pensarse
en una mala matemática (de los pobres) o en una matemáti-
110
18.- Véase E. Lizcano (1993: 175 ss).
19.- Por otra parte, es una ilusión, aunque muy arraigada el creer que los números
de cosas concretas (manzanas o calabozos) son distintos de los números abstractos o
‘números en sí’. De un lado, las manzanas que cuenta ‘tres manzanas’ no pueden ser
manzanas concretas sino abstractas (sólo la abstracción permite extraer de ellas los rasgos
comunes que las hacen sumables: lo que se cuenta es el número de veces que se da
la abstracción ‘manzana’). Del otro, los números abstractos son también siempre números
de cosas concretas; nada hay de más concreto ni de más abstracto en contar ‘manzanas’
que en contar ‘elementos de un conjunto’.
20.- Ciertamente hay excepciones, también harto significativas, como esa petenera
que canta Enrique Morente: “Aquel que tiene tres viñas / y el pueblo le quita dos / que se
conforme con una / y le dé gracias a Dios”.
ca perversa (por parte de los ricos); en el segundo, estaríamos
ante una matemática alternativa. Algunos ejemplos que recogemos
más adelante apuntan en este sentido. Como también
apunta hacia ahí el hecho de que las cuentas, salgan como
salgan (mal o de otra manera), lo hacen así siempre: esa sistematicidad
en el error que arrojan los cálculos de la cuentecitas
¿no nos habla de una regla oculta? Y una regla en un cálculo,
¿deja de ser una regla matemática por el hecho de que
sea oculta?
Desde el punto de vista del sujeto que calcula, esta divergencia
sistemática en los resultados abre una doble posibilidad.
¿Nos las habemos con dos aritméticas diferentes, una de
ricos y otra de pobres, una paya y otra gitana (forzando quizá
excesivamente los términos)? ¿O se trata de una sola aritmética,
la paya, cuyas cuentas dan un resultado u otro según la
condición social de quien hace la operación? 21 Otras letras
pueden darnos algunas pistas suplementarias.
Que las cuentecitas no salen es, efectivamente, una constante
reiterada en numerosos cantes. Pero en ese no salir se
apuntan ciertas pautas. La más llamativa es, sin duda, la paradoja.
Esta figura del lenguaje, tan próxima a la contradicción
lógica, es habitual en muchos temas de los cantes y no deja de
plantearse en torno a cuestiones matemáticas, aunque es
manifiesta la especial repugnancia de éstas hacia la paradoja.
Tengo yo un cañaberá,
mientras más cañas le corto
más me quean que cortá 22.
111
21.- La plausibilidad de caracterizar ‘la matemática’ como una matemática singular
(paya o burguesa) está argumentada y documentada en el epígrafe de este volumen “Las
matemáticas de la tribu europea. Un estudio de caso”.
22.- Francisco Álvarez Curiel, 1992.
Desde niños sabemos que si, en una resta, aumenta el sustraendo,
debe disminuir el resto. Pero al cantaor le aumenta.
Acaso, como veremos, no esté tan claro lo que en la escuela
aprendimos sobre la resta y pueda haber, aunque nos choque,
distintos modos de resta.
Esta otra paradoja, aunque de orden lógico (algo se transforma
en su opuesto), puede interpretarse también en sentido
aritmético:
Al pie de la zarzamora
que las entrañas me hiere
un pastor iba cantando:
el que gana es el que pierde 23.
La ganancia equivale a pérdida, el más se identifica con el
menos. Y si nos trasladamos de la aritmética a la geometría,
del reino del número al de las orientaciones en el espacio, las
figuras, las distancias y las medidas, las referencias paradójicas
son, si cabe más habituales:
Soy esgraciaíto
jasta en el andá,
que los pasitos que pa elante doy
se me ban p’atrás. 24
Ocurre aquí con las direcciones en el espacio
(delante/detrás) lo que antes con el balance de cuentas
(ganar/perder), que cada extremo se transforma en su opuesto.
O, por ser más precisos, lo que se advierte es que el extremo
que pudiéramos llamar positivo (ganar, ir ‘pa elante’) se
convierte en su equivalente negativo (perder, ‘p’atrás’). No
112
23.- Joyero…
24.- Joyero…
conozco ningún caso en que se dé la conversión inversa.
Como si a aquella maldición —o necesidad— que condenaba
a las cuentecitas a no salir nunca bien, se añadiera una
segunda; ese no salir bien no ocurre al azar, una veces más y
otras menos, sino que sigue una pauta fija: siempre acaba
saliendo de menos, siempre se acaba perdiendo, retrocediendo…
Los dos ejemplos siguientes confirman esta deriva sistemática
en las equivalencias paradójicas:
El que se tenga por grande
que se vaya al cementerio
y verá lo que es el mundo
en un palmo de terreno.
Esta conocida petenera, de una concisión sobrecogedora,
pone en solfa las medidas de superficie, convierte lo grande
en chico, el mundo en un palmo, y no precisamente en un
palmo cualquiera. Otro tanto sucede con las longitudes, que
a este martinete se le anulan sin saber cómo:
De querer a no querer
hay un camino muy largo
que tó el mundo lo recorre
sin saber cómo ni cuando.
Junto a la paradoja, otra pauta habitual es la atención a lo
desmesurado, a lo que excede toda medida posible. La desmesura
se expresa a menudo también en forma paradójica,
pero añade algo más. Nos fijaremos aquí en dos de las facetas
en que se da ese descomedimiento. Una parece indicar la
existencia de una saturación en la capacidad de medir, como
si la serie de los números que sirven para medir fuera finita,
tuviera un límite más allá del cual no cabe medida posible. La
otra apunta a la importancia de la cualidad que no se deja
reducir a cantidad, al valor de lo singular y único (y, por tanto,
113
irreductible a concepto abstracto y, en consecuencia, imposible
también de contar y medir) frente a lo particular y homogéneo
(susceptible, pues, de cómputo y de medida común) 25.
Ambas facetas se dan simultáneamente en los cantes, pues
muestran dos caras de lo mismo: la pujanza de lo singular,
que desborda ideas, leyes y medidas, o —como, en negativo,
señalaba Antonio Machado— la imposibilidad de “contar
individuos”. De ello pueden ser un ejemplo las siguientes
coplas:
En la casa de la pena
ya no me quieren a mí,
que las mías son más grandes
que las que habitan allí.
Hasta al reló de la Audiencia
la cuerda se le partió
cuando escuchó la sentencia
que a la cárcel me mandó. 26
En ‘casa de la pena’ habitan, al parecer las penas ordinarias,
todas ellas homologables en tanto que ‘penas’, todas ellas
nombrables —y, por tanto, numerables— bajo el concepto
abstracto ‘pena’. Pero hay penas ‘más grandes’, ya no ordinarias
sino extraordinarias, cuya virtud singular les hace exceder
lo que en común tienen todas las penas y, por tanto, saturan
la capacidad del concepto, desbordan el aforo de la ‘casa
de la pena’ y ya no pueden venir a añadirse a las otras penas
114
25.- Nada lo expresa mejor que la popular canción infantil: “El patio de mi casa / es
particular / cuando llueve se moja / como los demás”. Lo particular, como especificación
de lo general, no puede sino participar de las características del género, características
que comparte con todos los demás particulares. Tan sólo un patio singular, que no particular,
puede no mojarse cuando llueve.
26.- J. A. Fernández Bañuls, 1986.
como si fueran una pena más, una pena que se pudiera añadir
a las restantes. Análogamente, el ‘reló de la Audiencia’
cuenta regularmente el tiempo numerable y medible, el tiempo
abstracto en el que pueden situarse las también cosas abstractas,
los acontecimientos ordinarios y reducibles a concepto
(días de la semana, fechas, momentos reducibles a la
idea que los expresa). Pero hay acontecimientos inconmensurables,
que no admiten medida común con ningún otro:
acontecimientos que colman la capacidad de medir. El mecanismo
de medida (el ‘reló’) entonces se bloquea, ya no se
puede seguir contando y midiendo, al ‘reló’ se le parte la cuerda.
Análoga saturación de los procesos de cómputo la canta
Carmen Linares en la siguiente soleá:
La pena de un ciego es grande
que no ve por dónde va.
Pero más grande es mi pena
que no se pudo contar.
Aquí se hace explícito lo que en los dos casos anteriores
permanecía implícito o se decía por metáfora: alcanzada cierta
magnitud, ya no se puede seguir contando (en ninguno de
los dos sentidos). En la siguiente toná, que cantaba Rafael
Romero, se aúnan los dos rasgos que hemos subrayado, la
paradoja y la desmesura:
A mí no contarme penas
porque ya tengo bastantes.
Soy un pozo de dolor
adonde no bebe nadie.
El autor se dice como un pozo, pero un pozo paradójico,
un pozo que se niega en su función principal: dar de beber.
Las penas que van contando deberían poder añadirse a las
suyas si las suyas fueran otras penas más. Pero no son suma-
115
bles: el pozo está colmado y ya no cabe suma posible. Si
alguien fuera a beber, el nivel del pozo bajaría y acaso pudieran
venir a añadirse otras penas al resto de penas que hubiera
quedado tras haber mermado el nivel. No obstante, si no
era posible la operación de suma, tampoco lo es la de resta:
de ese pozo no bebe nadie. Retomaremos el asunto de la resta
más adelante; pero detengámonos antes un momento en esta
cuestión de los límites de la operación de sumar.
Los etnomatemáticos y etnolingüístas han encontrado
numerosas tribus donde el curso de la operación de adición
alcanza un máximo más allá del cual, aunque se sigan agregando
unidades, la suma permanece ya invariable. Más allá de
cierta cantidad, todo añadido se mantiene obcecadamente
constante. No se trata de que, a partir de cierta magnitud, ya
no sepan sumar (como si sólo hubiera un modo de hacerlo y
ése fuera el que se enseña en nuestras escuelas). Yo más bien
diría que expresa cierta conciencia de los límites de todo
amontonamiento y el consecuente rechazo de lo que se tiene
por desmesurado o descomunal 27. Los recientes estudios del
psicolingüísta Meter Gordon con los indios piraha de la
Amazonia brasileña parecen confirmar esta solidaridad entre
el número y la percepción de las cosas. Para los piraha la serie
numérica es particularmente limitada, les basta con tres cifras:
“hói” (uno), “hoí” (dos) y “aibai” (muchos). Los experimentos
a que Gordon les sometió muestran que cuando un agrupamiento
de cosas excede lo que nosotros contaríamos como
cuatro, sea cual sea el total, ya les es indiferente. Este tipo de
observaciones no sería tan chocante si paramos en que nosotros
mismos, con frecuencia, no procedemos de manera muy
distinta. Cuando, por ejemplo, buscando comprar un piso, nos
ofrecen varios que rebasan cierta cantidad de cientos de miles
116
27.- Como ha estudiado el antropólogo Pierre Clastres (1974) para las comunidades
indivisas, que así se protegen contra la emergencia, desde su interior, de un poder separado.
de euros, ¿no es cierto que ya nos da lo mismo las cantidades
de que nos hablan, que ya no apreciamos la diferencia?
El árbol flamenco de la ciencia
Esta última copla ofrece todo un tejido de metáforas que,
al entrelazarse, multiplican los efectos de sentido, viniendo a
sintetizar admirablemente toda una singular concepción del
saber. Nos limitaremos a enunciar algunos de los juegos
metafóricos aquí encerrados, que bien pudieran ser objeto de
un análisis más minucioso.
Sobre el telón de fondo que entiende el saber o la ciencia
como un tesoro, destaca, en primer lugar, el juego del esconder/
encontrar como conjugación —que puede explicar la aparente
incoherencia mencionada— de un saber que es actividad
desde el interior del sujeto (el ‘yo’ que lo esconde) y de un
saber que es don o hallazgo (que la vieja encuentra): la ciencia
que es producto de la experiencia concreta individual
pasa a formar parte del caudal del saber colectivo (metafóricamente
situado en las raíces) de una cultura determinada,
que después se lo ofrece a sus miembros como un don, como
algo no producido por nadie pero que es propiedad común.
Por otra parte, el saber se piensa como un contenido
que se vierte, no en cualquier recipiente sino en ese recipiente
que es el olivo: un árbol 11 común en Andalucía y de
apariencia cincelada y agrietada por los años, como —se
supone— la cara de la gitanilla vieja. En el aspecto retorci-
105
10.- La inversión de lo alto y lo bajo que aquí se opera, así como la fusión entre los
opuestos don/construcción, se plasma también en ese “voz del pueblo, voz del cielo” que
sentencia el mirabrás que solía cantar Pericón de Cádiz.
11.- El magisterio del árbol es un lugar común en el flamenco, como en este fandango
de Huelva, donde se retoma también la concepción del saber como desengaño: “Por
un almendro he sabido/que las apariencias engañan, / muy blancas daba las flores / y
las almendras amargas.”
do del olivo parece expresarse el mismo dolor que se dice
en el quejío del cante. (La misma imagen de la gitana vieja
es también significativa: es la mujer, y en especial la mujer
anciana, la principal transmisora del saber cotidiano y
concreto).
Pero el saber no se esconde/encuentra en cualquier parte
del olivo, sino en sus raíces. Es un saber hondo/jondo. El olivo
es el árbol flamenco de la ciencia, y esconde/ofrece el fruto
del conocimiento en el lugar más opuesto posible al que lo
hace ese otro árbol del conocimiento que es el del Génesis.
Éste muestra sus frutos en las ramas —es decir, arriba y afuera—
mientras que aquél los esconde en las raíces —es decir,
abajo y adentro—, al abrigo de las luces.
Encontramos aquí una nueva expresión de anteriores
metáforas. Las ramas están a la luz; las raíces, en la
penumbra. Las ramas se yerguen arriba y afuera: como la
cabeza, origen del saber racional y abstracto; las raíces se
hunden abajo y adentro: como las tripas, origen de un
saber entrañable, que arraiga en las emociones y en lo
concreto.
La cultura popular que se expresa a través del flamenco
procede así, mediante un complejo juego de metáforas
entreveradas, a una inversión radical de los valores dominantes
y su manera de entender el saber y el conocimiento.
En particular, se invierte la identificación de lo valioso
con lo superior y lo no valioso con lo inferior (ya se entienda
el par superior/inferior en términos sociales o corporales
12), se invierte el elogio de las Luces y la denigración de
las sombras (las de la superstición o la ignorancia con que
suelen identificarse los saberes no académicos), se invier-
106
12.- Véase M. Bajtin,(1987). En lo que atañe a los cuerpos, esta inversión de los valores
desmiente la remisión universal de cualquier metáfora a un supuesto cuerpo ideal
(con su dentro/fuera, arriba/abajo, etc.) que Lakoff y Johnson sitúan en el origen de toda
actividad metafórica.
te la situación, la condición y el sexo del sujeto del saber...
Y, más allá de toda negación, se afirma —incluso con arrogancia—
la verdad de los márgenes: “El flamenco —sentencia
Rancapino— se canta con faltas de ortografía”.
La penumbra contra las Luces
Otro aspecto que habíamos mencionado es el de la inversión
de las metáforas lumínicas, habituales en el lenguaje
filosófico, en el lenguaje del flamenco. En la experiencia que
se dice en el cante, parece latir una concepción del saber
como penumbra, una forma de saber que las luces del saber
culto —¿el saber payo?— necesariamente opacan, por lo que
debe protegerse de ellas:
Con roca de pedernal
yo me hecho un candelero
pa’ yo poderme alumbrar
porque yo más luz no quiero:
yo vivo en la oscuridad.
Este fandango, en el que tanto se gustaba Camarón, alberga
una doble metáfora implícita. Existe una luz/conocimiento
102
8.- Citado por F. Gutiérrez Carbajo, 1990: 555.
que explícitamente se rechaza: aquélla que se opone a la luz del
candelero, anulándola por exceso de iluminación. A su vez,
esta semi-luz se caracteriza por dos rasgos. Uno, es una
luz/conocimiento hecha por uno mismo (“yo me he hecho...”),
que se orienta de dentro a afuera (como el saber desde la propia
experiencia, del que hablábamos antes), en oposición a la
luz/conocimiento que viene de fuera. Otro, es una luz —la de
la candela— que es más bien una penumbra, casi una ausencia
de luz, una pequeña luz desde la que defenderse del daño
de la gran luz, una luz que alumbra lo justo para no destruir un
hábitat singular: la oscuridad o penumbra. Esta doble metáfora
del saber como iluminación cuyo foco está en uno mismo y, a
la vez, como iluminación oscura, la volvemos a encontrar en
unas alegrías que también solía cantar Camarón:
Con la luz del cigarro
yo vi el molino;
se me apagó el cigarro
perdí el camino.
Ahora es el cigarro el que desencadena la actividad metafórica
que antes cumplía la candela: ambos permiten
conocer/iluminar, pero ambos lo hacen desde el sujeto hacia
su exterior y ambos lo hacen débilmente. Las ideas claras y distintas
que aporta la ilustración iluminista resultan ser engaños
de los que no se sale por una mayor iluminación sino —como
no podía ser de otra manera— por una atenuación de la claridad
y distinción, por una difuminación de los límites de las
ideas, y eso es precisamente lo que facilita la penumbra: no ver,
sino entrever. Como la tenue luz del ocaso, sólo las de la candela
o el cigarro permiten apreciar todos los tonos y matices que
quedan arrasados por el sol del mediodía.
También en esas alegrías podemos interpretar que existe
una referencia metafórica implícita a la diferencia entre dos
caminos o vías de conocimiento: el científico y el del cante. El
103
primero es una andadura hecha: basta con seguir el camino,
con seguir el método científico (en griego, mét-hodós = camino).
El segundo es una andadura por hacer: el camino se
alumbra (se trae al ser) al alumbrarlo, al irlo iluminando con
la tenue luz que emana del sujeto hacia el exterior (función
metafórica del cigarro), sin apenas despegarse de él.
Hay otro grupo de metáforas en las que el saber, la ciencia
o el conocimiento valiosos (pues los tres términos se usan
indistintamente, tanto para referirse al saber propio y valioso
como al ajeno y desvalorizado) se perciben como don, gracia
o favor. Éstos se caracterizan tanto por ser gratuitos (lo que es
coherente con la imposibilidad de convertirse en mercancía,
que veíamos antes) como por venir del exterior (lo que ahora
sí resulta incoherente con la metáfora del saber como producción
desde el interior). Así en el cante por caña:
Son la ciencia y el saber
favor que le debo al cielo,
pero cuando hablo contigo
toíto mi saber lo pierdo.
Además de la contraposición habitual entre ciencia y sentimiento,
entre el saber recibido y su desmoronamiento ante lo
singular inasible, el saber no es aquí una construcción del sujeto
9 sino un “favor”, algo recibido de afuera. Acaso esta incoherencia
se atenúe si atendemos a los distintos tipos de ‘afuera’ de
los que provienen unos saberes y otros. El saber rechazado proviene
de un afuera que es el de ‘los sabios’, el saber ‘culto’. El
saber valioso, en cambio, viene del cielo o —como dicen las
siguientes bulerías— de las raíces que se hunden en la tierra:
104
9.- Como tampoco lo es en los tangos que canta Carmen Linares: “Entre dos que bien
se quieren / no hay ausencia ni distancia,/ que los pensamientos vuelan / y los suspiros
alcanzan.” Antes que propiedad del pensante, los pensamientos se asemejan aquí a las
“ideas liebres” que persiguiera Bergamín.
En la raíz de un olivo
yo escondí toda mi ciencia
y se la vino a encontrar
una gitanilla vieja. 10
El desengaño y lo singular, fuentes de conocimiento
Numerosos cantes hablan del saber como fruto de la experiencia
concreta, en contraposición a un saber entendido
como adquisición de un cuerpo elaborado de contenidos formales
específicos. Así, en la copla popular que canta Carmen
Linares por soleá:
Presumes que eres la ciencia
y yo no comprendo así
por qué siendo tú la ciencia
no me has comprendido a mí.
La metáfora que personifica ‘la ciencia’ en ese ‘tú’ denuncia
aquí la incapacidad de esa forma de saber —el de la ciencia—
para comprender lo concreto y singular: el ‘mí’. El conocimiento,
pues, antes que un conjunto de respuestas prefabricadas
es un hallazgo, y un hallazgo personal, que cada uno
debe alcanzar; es decir, más que un sustantivo es un verbo,
como canta Rancapino por alegrías:
No preguntes por saber
que el tiempo te lo dirá,
que no hay cosa más bonita
que el saber sin preguntar.
98
Observamos cómo, además, al ser el saber un hallazgo y
no un conjunto de contenidos, no cabe otro maestro que la
propia experiencia, es decir, el tiempo: es el tiempo el que
enseña, el tiempo es el maestro. Esta metáfora se reitera en la
siguiente copla, que recoge el padre de los Machado 5:
El tiempo y el desengaño
son dos amigos leales,
que despiertan al que duerme
y enseñan al que no sabe.
En esta variante, el tiempo es un amigo, además de un
maestro: es un maestro amigo. De él se aprende desaprendiendo,
deshaciéndose de conocimientos que actúan como
engaños: saber es des-engañarse. Así también en la soleá:
Le estoy dando tregua al tiempo
p’a ver si con un desengaño
vuelvo a tu conocimiento”.
Esta concepción del conocimiento como desengaño
parece entroncar con toda la reflexión del barroco peninsular,
que culmina en El Criticón de Baltasar Gracián. Ante el
saber engañoso que habita en los monstruos engendrados
por el delirio de la Razón, sólo la des-con-fianza puede llevar
al conocimiento. Las resonancias con Nietzsche, buen
lector de Gracián, y con buena parte de la llamada posmodernidad
son evidentes: lo que pasa por verdad no es sino
una descomunal mentira compartida, un juego de representaciones
en cuya reverberación se ha olvidado el aliento de
las presencias vivas.
99
5.- Machado y Álvarez, 1985: 138.
Por eso el concepto de verdad que desarrolla el flamenco
está en las antípodas de la metáfora de la verdad como representación
que late bajo la concepción moderna 6:
Quisiera yo renegar
de este mundo por entero.
Volver de nuevo a habitar
—madre de mi corazón—
por ver si en un mundo nuevo
encontraba más verdad.
Para estas peteneras populares, la verdad no se define en
términos de ajustar los enunciados a esos hechos que la
modernidad sacraliza; bien al contrario, si los hechos (“este
mundo”) están mal hechos, se cambian por otros que sean
“más verdad” y conformen un mundo más “habitable”. Lo
cual tampoco quiere decir que sea la verdad la que se sacralice:
la verdad también puede ser engañosa, como cantaba por
tientos Bernardo el de los Lobitos:
Yo me fié de la verdad
y la verdad me engañó;
Cuando la verdad me engaña
¿de quién me voy a fiar yo?
La verdad no es, pues, concordancia con el mundo, pero
tampoco del pensamiento consigo mismo, como expresan
estas alegrías:
Quién va a comprenderme a mí
si yo misma no me entiendo,
digo que ya no te quiero
y estoy loquita por ti
100
6.- Véase R. Rorty, 1989.
En cualquier caso, tampoco es bueno calentarse demasiado
los sesos:
Tiro piedras por las calles
y al que le den que perdone,
tengo la cabeza loca
de tantas cavilaciones.
En todos estos versos puede considerarse que está presente,
de modo latente, la metáfora el saber es un contenido (G.
Lakoff y M. Johnson, 1991, pp. 67 ss.), y —considerado como
contenido— resulta un saber poco valioso. Sobre todo cuando
el continente es el universo de los sentimientos:
De los sabios de este mundo
a aquél que supiera más,
mételo tú en el querer
lo verás prevericar. 7
Mediante una doble metonimia, el saber se condensa en
los sabios y éstos en ‘aquél que supiera más’. Así concentrado,
el saber se convierte en un contenido que, ‘metido’ en ese
recipiente que puede ser metafóricamente ‘el querer’, se tambalea
y pierde su papel (suponiendo que ese ‘prevericar’
corresponda a ‘prevaricar’, ya sea en su acepción de “faltar
uno voluntariamente a la obligación del cargo que desempeña”
—el cargo de sabio, en este caso— ya en la de “desvariar”:
el saber ‘culto’ es, en el primer caso, una estafa, y en el segundo,
un delirio).
De esa contraposición entre un saber que es sustancia o
contenido y otro que es actividad o hallazgo, uno que es formal
e incapaz para conocer lo concreto y otro que es fruto del
101
7.- A. Machado y Álvarez, op.cit., p. 63.
tiempo y de la experiencia singular (desvalorizado el primero
y valorado el segundo), se sigue que este segundo no es susceptible
de convertirse en objeto de compra o venta.
Efectivamente, sólo cuando la actividad del producir se reifica
o cosifica en el producto puede la producción —en puridad
marxista— autonomizarse del productor y ser susceptible
de circular como mercancía. Eso es lo que parece expresarse
en la metáfora negativa: la ciencia no es mercancía:
Más vale saber que haber
dice la común sentencia;
que el pobre puede ser rico
y el rico no compra ciencia 8.
¿Una epistemología flamenca?
Cada decir alumbra un mundo. Alumbra: engendra, trae al
ser; alumbra: ilumina, trae a la vista. El decir filosófico, el teológico,
el científico o el mítico han alumbrado mundos que sin
94
1.- Frente a expresiones como ‘lírica popular andaluza’ o ‘cante gitano-andaluz’, usamos
a propósito una expresión borrosa como ésta para evitar las esencializaciones identitarias
de las que tantas plusvalías políticas suelen sacarse. Véase también nota 3
2.- Por imposición del lenguaje nos vemos obligados a llamar letras a lo que malamente
pueden serlo, pues sólo recientemente se han vertido a la escritura. Precisamente
uno de los rasgos más notables del saber flamenco es que, como el saber mítico, no se
escribe: se dice; más aún, a diferencia incluso de las narraciones míticas, no se dice: se
canta. Con ocasión de una invitación de la Casa de América en Madrid para ofrecer un
recital de ‘cantes de ida y vuelta’, Chano Lobato se excusó por haber olvidado muchas de
las letras y por tener que recurrir a unos papelillos donde las llevaba apuntadas; su lectura
durante el cante le provocó tal conflicto que, arrojándolos al aire, decidió seguir
improvisando bajo una nevada de gélidos papelillos.
ellos no hubieran sido. Hay un mundo que sólo ha sabido
decirse en el cante, un mundo que casi ni es mundo pues su
lugar es un no-lugar, en los márgenes de todos los lugares y
todos los mundos: márgenes de las ciudades, márgenes de la
escritura, márgenes de las clases sociales, márgenes de la ley:
“se prohíbe el cante”.
Cada forma de decir, cada discurso, incorpora una reflexión
sobre sí mismo y, en particular, una reflexión sobre su
modo de saber y sobre lo que le diferencia de otros modos de
saber. En este sentido puede hablarse de una epistemología
filosófica, de una epistemología científica... y de una epistemología
flamenca. En las letras de los cantes —y en el modo
en que se cantan— se expresa, se transmite y se recrea un
modo de vivir, una manera de saber y una indagación sobre
ese saber y sobre su especificidad. Prescindamos de que filósofos,
científicos y teólogos hayan tachado ese saber como
ignorancia (en contraste con la cual pueden los suyos presentarse
como saberes auténticos), para asomarnos a lo que las
gentes que se dicen en el cante piensan en torno al saber.
Para esta incursión, el análisis de las metáforas habituales
en las coplas flamencas se revela como una útil herramienta
hermenéutica. No porque, al encuadrarse en lo que viene llamándose
lírica popular, sea aquí la metáfora un recurso cognitivo
que sustituyera al trabajo conceptual, cuyo rigor y sistematicidad
—como suele creerse— no lograría alcanzar 3. El trabajo
de la metáfora tiene su propia forma de rigor y sistematicidad;
de hecho, bajo los conceptos más elaborados (como los de
la ciencia, las matemáticas o la filosofía) late siempre una
95
3.- Conviene recordar que sólo en los tres últimos siglos se ha venido imponiendo el
ensayo en prosa como género literario específico para la investigación y el pensamiento.
Pero investigación y pensamiento son también los que se han expresado -y se expresanen
los diálogos dramatizados de Platón, Galileo o Feyerabend; o los que recurren al género
narrativo, aún en primera persona, como lo hace Kepler en su Astronomia nova. No
parece, pues, de recibo descartar –como a menudo se hace- la lírica popular como género
literario legítimo para la elaboración y expresión del conocimiento.
metáfora, que —aunque sometida a meticulosos procesos de
ocultación— no deja de imponer su lógica a la que suele presentarse
como lógica puramente conceptual o formal. Si conceptos
como los de fuerza, presión o energía en física, o los de
función o raíz cuadrada en matemáticas, pueden analizarse
como conceptos metafóricos, hacer otro tanto con los conceptos
habituales en el cante nada tiene que ver con su adscripción
a un género literario u otro. Consideraremos, pues, el flamenco
como otro lenguaje especializado o sublenguaje, al mismo título
que lo son el filosófico o el científico, si bien su modo de formalización
característico no es la definición y argumentación
(como en el discurso filosófico) ni la matematización y demostración
(como en el científico) sino la versificación (métrica y
ritmo), el compás y la modulación vocal (Ph. Dossier, 1987).
Las metáforas que aparecen en los cantes pueden, por tanto,
considerarse en su dimensión cognitiva —y no necesariamente
en la poética— tanto como las que puedan aparecer en cualquier
otro tipo de discurso.
Tampoco el análisis metafórico prejuzga una supuesta
voluntad poética de algún posible autor individual. El ‘yo poético’
que habla en la lírica popular es un ‘yo colectivo’ y anónimo,
a través del cual se expresa el saber y el sentir de ciertas
gentes, las que —en su origen— suelen caracterizarse como
creadoras de la cultura gitano-andaluza 4. La posible voluntad
de artificio o de ‘hallazgo poético’ que hubiera podido animar
al ocasional autor individual original, al pasar por el tamiz de
reiteradas interpretaciones y audiciones (A. Gª Calvo, 1991), se
va modificando, decantando, asumiendo e incorporando por
96
4.- No es este lugar para entrar en la debatida cuestión del carácter específicamente
gitano, o andaluz o simplemente popular del flamenco. Asumimos, sin más, que a través
del cante se manifiesta cierta forma de saber popular -sea gitano, andaluz o lo que sea,
pero en cualquier caso un saber no “culto”- que encuentra aquí su expresión más propia
y acabada; una forma de saber que - para el pueblo gitano, por ejemplo- apenas encuentra
otro vehículo mediante el que manifestarse.
los hablantes —los cantaores— hasta constituir una forma de
expresión propia y colectiva (no otra cosa hace, aunque
mediante otros procedimientos, la comunidad científica con
los hallazgos individuales). Aún en el caso de que un minucioso
estudio filológico pudiera rastrear una supuesta metáfora
original, lo significativo es que ésta ya no es dicha como tal
metáfora, sino como expresión natural y propia de las cosas tal
y como son para quienes se sienten expresados en los cantes.
De entre los muchos conceptos construidos metafóricamente,
aquí hemos seleccionado el concepto de ‘saber’ o
‘conocimiento’ por dos motivos principales. Por un lado, es un
concepto lo bastante duro como para evitar ser confundido
con otros conceptos más fácilmente poetizables de un modo
artificioso, como los habitualmente tenidos por propios de la
lírica —como los relacionados con la belleza o las pasiones—
o los relacionados más inmediatamente con la vida cotidiana
—como los referentes al trabajo o las relaciones de parentesco.
Por otro, se trata de un concepto que otros discursos han construido
también metafóricamente, lo que nos puede permitir
algunos esbozos comparativos. Así, por ejemplo, en el lenguaje
de numerosas religiones el concepto de ‘conocimiento’ se
construye a través de la metáfora de la revelación, es decir,
como des-velamiento de lo que estaba oculto y viene a manifestarse.
Esta construcción metafórica emparenta este concepto
con el que de él suele hacer uso el lenguaje de la ciencia
cuando habla de descubrimiento científico, donde también se
entiende el conocimiento como des-velamiento de lo que
estaba velado o cubierto. En el lenguaje filosófico también el
saber se entiende fundamentalmente a través de metáforas
lumínicas —al menos para ciertas tradiciones, como la platónica
(mito de la caverna) o la ilustrada (iluminismo). Estas
metáforas se presentan asímismo en el lenguaje científico,
tanto cuando atiende a su dimensión experimental (hechos
observables, muestra empírica, etc.)como cuando recurre al
aparato lógico (de-mostración, teoría, e-videncia, etc.).
97
Pues bien, la construcción flamenca del concepto de saber
participa de alguno de los significados metafóricos antes aludidos,
pero con algunas diferencias decisivas. En algunos
casos incorpora importantes matices característicos (por
ejemplo, el saber como don, que en el discurso religioso suele
venir de arriba pero que en las coplas flamencas viene de
abajo). En otras ocasiones los cantes invierten por completo
el sentido de la metáfora (por ejemplo, frente al saber como
iluminación propio de la filosofía de las Luces, se contrapone
un saber al que más bien le conviene la penumbra).
La construcción retórica de la imagen pública de latecnociencia
La construcción retórica de la imagen pública de la tecnociencia: impactos, invasiones y otras metáforas.
Hablar del impacto (social o ambiental) de la ciencia, o de
ésta o de aquélla tecnología, es un tópico es nuestros días. Se
encargan estudios de impacto, se evalúan impactos, se convocan
foros para analizar impactos, se denuncian impactos,
se gestionan impactos... Como todos los lugares comunes,
éste del impacto revela tanto como oculta. Revela una preocupación
social por las consecuencias del llamado desarrollo
científico y técnico (‘técnico’ y no ‘tecno-lógico’, pues hace
referencia al desarrollo de ciertas artes o artefactos y no al del
discurso/logos sobre ellos). Oculta una manera muy particular
de entender la ciencia y la técnica. A desvelar algo de esa
ocultación se dedica este apartado.
La imagen pública de la ciencia y, en consecuencia, el
modo en que la sociedad reacciona ante sus efectos más
notorios, viene construida por todo un complejo de factores.
La imagen ideal que, por ejemplo, suelen ofrecer epistemólogos
y moralistas sobre lo que la ciencia debe ser contribuye
poderosamente a conformar lo que de ella se percibe y se
73
* Artículo publicado en Política y Sociedad, 23 (1996): 137-146.
espera. La imagen construida por los medios de comunicación/
formación de masas de lo que la ciencia realmente es y
hace conforma aún más, por su mayor difusión, esa percepción
social de la ciencia y de sus efectos. Las estrategias de
presentación utilizadas por estos medios son de órdenes muy
distintos y no siempre evidentes. Así, la percepción de un
mismo problema medioambiental es muy diferente según la
categorización implícita del mismo que supone su publicación
en la sección de política, en la de sociedad, en la de sucesos
o en la de economía (nunca, por cierto, en la de cultura).
O bien, la alarma provocada por un desastre ecológico o por
la implantación de una nueva técnica se atenuará con la presencia
de una bata blanca en la pequeña pantalla 1.
Entre estas estrategias retóricas, tienen una singular eficacia
persuasiva aquéllas que se basan en una metáfora directriz
que articula y da coherencia a toda una orientación discursiva.
En especial, cuando esta metáfora central, por lo habitual de su
uso, ya no se percibe como tal metáfora sino como expresión
de las cosas tal y como son. Ése es el caso de metáforas como la
del impacto o la de la invasión, que —como veremos— suelen
articularse entre sí para multiplicar su efecto retórico.
La demarcación como guerra
A la luz de esas estrategias (y el uso metafórico del término
“estrategia” es aquí consciente, pues sus referencias bélicas
son del todo apropiadas al tono beligerante de estos discursos:
“asedio”, “acoso”, “adversario”, “rebelión”...) adquieren nuevos
relieves los discursos habituales sobre los impactos sociales de
la ciencia y la no menos habitual contraposición retórica a
invasiones y amenazas. El manifiesto de Heidelberg, firmado
por más de 250 personalidades científicas, entre las que se
encuentran 50 premios Nobel, advertía con ocasión de la
Conferencia de Río de Janeiro:
“Nosotros, los abajo firmantes, miembros de la comunidad
científica e intelectual internacional (...), nos sentimos
inquietos por asistir, en la aurora del siglo XXI, a la emergencia
de una ideología irracional que se opone al progreso científico
e industrial (...) Nos adherimos por completo a los objetivos
de una ecología científica basada en la consideración, el
control y la preservación de los recursos naturales. Pero exigimos
formalmente por el presente manifiesto que esa consideración,
ese control y esa preservación estén fundados sobre
criterios científicos y no sobre prejuicios irracionales (...)
Nuestra intención es afirmar la responsabilidad y los deberes
de la ciencia hacia la sociedad en su conjunto. Sin embargo,
advertimos a las autoridades responsables de nuestro planeta
contra toda decisión que se apoye en argumentos seudocientíficos
o sobre datos falsos o inapropiados (...) Los mayores
males que amenazan a nuestro planeta son la ignorancia
y la opresión, no la ciencia, la tecnología y la industria.”
Como es habitual, los criterios y el rigor científico que se
reclaman no se aplican en ningún momento a dilucidar en
89
qué consiste la irracionalidad de lo que se denuncia como
irracional ni la racionalidad de lo que reclama para sí toda
racionalidad posible. El manifiesto se limita a contraponer reiteradamente
la mención a unos ‘criterios científicos’ con los
‘prejuicios irracionales’, como si unos y otros hubieran estado
definidos y acotados desde siempre y como si la frontera entre
ambos fuera fija, impermeable e inmutable. Se supone que la
competencia lingüística del lector —construida, a su vez, por
este tipo de discursos— es capaz de identificar sin ambigüedad
ambas categorías —ciencia e irracionalidad. No obstante
lo cual, el discurso entero se concentra tan sólo en reconstruirlas
retóricamente, y —en particular— según una retórica
bélica: “advertimos contra...”, “se opone al...”, etc.
La retórica de la invasión impregna todo el manifiesto.
Aunque el supuesto invasor (una ideología irracional, la ignorancia,
los argumentos seudo-científicos) es más antiguo que
la misma ciencia, se presenta como una ‘emergencia’, induciendo
en el oyente la connotación de los dos sentidos que
abarca ese término: un accidente que sobreviene y reclama
una reacción, pero también algo que emerge, brota de un
exterior sin haber adquirido aún ni una forma definida ni el
volumen que está llamado a adquirir. Ante ello, nada más
propio que la comunidad científica se sienta ‘inquieta’ y el
planeta ‘amenazado’.
La retórica del impacto, bien está implícita, bien evocada
por contraste respecto de la de la invasión. Aunque su
aparición histórica sea bastante más reciente que la de los
prejuicios irracionales, la ciencia no se presenta emergiendo
—como aquéllos— sino como algo que está ahí, rotundo
y entero. Por ello, frente al anonimato y dispersión de sus
oponentes, los representantes de la ciencia forman un
grupo compacto y coherente (‘la comunidad científica’) y
perfectamente identificable (‘los abajo firmantes’).
Tanto la ciencia como su encarnación social, la comunidad
científica, aparecen así como exteriores a lo social, como
90
entidades cuasi-naturales que obedecen a una ley semejante
a las de la física: ese “progreso científico e industrial” que se
presenta con la trayectoria ciega pero previsible del meteorito.
Lo social viene después, pero sólo después. La ciencia, ese
objeto autónomo y exterior, asume “la responsabilidad y los
deberes” hacia “la sociedad en su conjunto”. Como viene
implicado por la metáfora del impacto, la sociedad juega un
papel pasivo, sufre el impacto y ha de confiar en la responsabilidad
de algo que ella no construye ni controla.
Es característico de la atribución metafórica el que no sólo
modele cierta forma de percepción sino que bloquee otras: al
percibir A en términos de B, deja de percibirse en términos de
C, o de D... Así, la metáfora del impacto bloquea, por ejemplo,
la posible consideración de la actividad científica como una
actividad social, sometida a los mismos intereses y prejuicios
irracionales que “la sociedad en su conjunto”, aunque numerosos
estudios sociológicos y antropológicos de las prácticas
científicas apuntan precisamente en esa dirección; o bloquea
también una percepción de lo social como sujeto de alguna
forma de racionalidad, toda vez que el monopolio de ésta
queda confinado en el interior de una comunidad científica
cuyo exterior aparece habitado tan sólo por prejuicios irracionales,
ignorancia y opresión; o bloquea asimismo la posible
consideración de los numerosos tránsitos habidos -y por
haber- entre esos dos bandos que se presentan en lucha abierta,
ya se trate de los continuos casos de ideologías irracionales
que acaban pasando a incorporar el cuerpo de la ciencia
(desde la que se llamó acción a distancia hasta la acupuntura,
el neolamarckismo o los números absurdos), ya de las no
menos frecuentes ocasiones en que reputadas teorías avaladas
por todo tipo de criterios científicos se ven expulsadas,
con el paso del tiempo y por los mismos científicos, al infierno
social de los prejuicios irracionales felizmente superados.
Esta permeabilidad de las fronteras entre la ciencia y la
no-ciencia, entre los criterios de rigor científicos y los prejui-
91
cios irracionales, es precisamente la que pretende atajar la
retórica bélica al distribuir en dos bandos antagónicos todo el
complejo de prácticas sociales y modos de conocimiento que
entran en juego. La metáfora bélica viene así a cumplir una
doble función. Por un lado, una función estrictamente discursiva:
las posibles incoherencias metafóricas a que pueda
conducir el desarrollo sistemático de las metáforas del
impacto y de la invasión (el hecho de que el blanco del
impacto reaccione o pretenda atajarlo, la percepción —por
una parte creciente de la sociedad— de los efectos de la técnica
en términos de invasión y no de impacto, etc.) 8 quedan
difuminadas al integrar ambas metáforas bajo la cobertura de
una metáfora más amplia y radical, como es la metáfora bélica.
Por otro lado, esta metáfora cumple un papel epistemológico,
pues presta actualidad, rotundidad y evidencia a los clásicos
criterios epistemológicos de demarcación científica, ya
obsoletos incluso entre numerosos epistemólogos. Cuando
los criterios kantianos o popperianos de demarcación entre
ciencia y metafísica (o seudociencia) caen bajo sospecha de
ser ellos mismos metafísicos, o cuando no consiguen difundirse
más allá de los círculos académicos, resulta mucho más
eficaz restablecerlos retóricamente por evocación de una ciudad
de la ciencia donde la razón resiste heroicamente el asedio
a que la someten oleadas de irracionalidad.
92
8.- La encuesta realizada por Sofres en 1993 sobre la actitud de los franceses ante las
paraciencias arroja algunos resultados sorprendentes. El interés por la ciencia no sólo no
hace disminuir la “creencia en” las paraciencias sino que acrecienta el interés por éstas,
hasta el punto de que -por niveles de estudios- el grupo de los licenciados superiores en
alguna carrera científica está en segundo lugar de los “creyentes”, sólo por debajo de
quienes tienen estudios secundarios y bastante por encima de los licenciados en carreras
de letras. Respecto de la frontera entre los que se presentan como bandos enfrentados,
casi la mitad de los franceses están convencidos de que las que hoy se consideran
seudociencias serán admitidas mañana como “ciencia oficial”. Las reflexiones sobre esta
encuesta, desarrolladas en el Coloquio de la Villete, pueden seguirse en La pensée scientifique
et les parasciences, Albin Michel, París, 1993.
Alteración metafórica
Para poner de manifiesto la eficacia del dispositivo metafórico
en construir las percepciones y emociones basta con
alterar o sustituir una metáfora habitual por otra, una vez que
se ha logrado identificarla como tal metáfora. Basta con sustituir
la metáfora cosmos/máquina por la de cosmos/organismo
para saltar de la mecánica celeste a la ecología (por
cierto, incluso el término fijo de ambas metáforas —el ‘cosmos’—
es él mismo metafórico: percibir el mundo como cosmos
no es percibirlo de cualquier manera, sino de una muy
especial: es percibirlo militarmente, aunque para nosotros
eso resulte ya natural. Cosmein, en griego, designa la actividad
del general que dispone sus tropas en orden de combate.
Y disponer el universo como un campo de batalla —antimilitarismos
al margen— no es una operación inocente).
Otro ejemplo, éste matemático. Entender la sustracción en
términos extracción es la metáfora implícita habitual entre los
matemáticos griegos; lo cual les permite ver operaciones como
‘4 - 3’. Pero, según esa metáfora, es imposible ver cómo de 3 se
pueden sustraer/extraer 4: operación imposible, puro sinsentido,
concluirá el genio griego. Basta sustituir esa metáfora por la
que asimila sustracción a oposición para que ahora aquella
operación imposible venga a tener sentido y pueda llevarse a
cabo. Ésta era la metáfora implícita habitual entre los matemáticos
chinos desde los tiempos inmemoriales del I Ching.
Pues bien, hagamos otro tanto con las metáforas del impacto
y de la invasión. Y hablemos, por ejemplo, de “minimizar el
impacto del curanderismo sobre la sociedad”, de “la ola de
racionalidad que nos invade” o de “atajar la invasión de la
sociedad por la ciencia”. Las mismas expresiones en las que
antes ni habíamos reparado, ahora chirrían. Es más, ni siquiera
86
nos parecen expresiones con sentido. Que la ciencia nos invada
suena tan absurdo como estar rodeados por una sola persona
o decirnos invadidos por la bala que ha venido a alojarse en
nuestro brazo. De una ciencia cuya imagen se ha construido
retóricamente en torno a la metáfora del impacto no le son predicables
atributos que corresponden a una retórica de la invasión.
Y recíprocamente, ¿cabe figura más incongruente que la
de una “ola de racionalidad” cuando la imagen de la racionalidad
se ha construido retóricamente por semejanza a un objeto
(la razón se tiene o se pierde) único y compacto? 6 ¿Y cómo imaginarse
al cuaranderismo impactando sobre nosotros? Cada
metáfora no sólo distribuye efectos éticos, estéticos o emocionales,
sino la propia atribución de sentido: hace que ciertos
enunciados signifiquen y otros repugnen al entendimiento.
Explotando aún un poco más este análisis, el hecho de que
el agente de una invasión sea múltiple y el de un impacto sea
único, permite la cuantificación de los invasores con efectos
retóricos. “Se estima —pondera nuestro científico— que tan
sólo en España hay unos 50.000 profesionales que viven del
Tarot, de la superchería, del I Ching, del curanderismo, de la
adivinación, de los supuestos fenómenos paranornales, etc., a
los que acuden entre dos y tres millones de clientes al año. Esto
mueve en nuestro país la friolera de unos 25.000 millones de
pesetas al año” 7. Al margen de la verosimilitud de las cifras,
sobra decir que una desagregación semejante (enumerativa y
numerativa) no se ve completada con la de quienes “viven de”
un objeto único y compacto como la ciencia. Éstos no constituyen
un agregado caótico sino que forman una comunidad, la
comunidad científica. Los dineros que obtiene esta comunidad
no son dineros que ella “mueve” sino dineros “invertidos”,
87
6.- “La ciencia es única y occidental, y debería permanecer así”, decía Michel
Foucher, Director General del Observatoire Européen de Géopolitique y miembro del
grupo de expertos de la Comunidad Europea, Ibíd., p. 167.
7.- Ibíd., p. 154.
cuyo monto total nunca constituye una “friolera” sino que
siempre se presenta como escaso. Tampoco su actividad se
nombra con un despectivo y difuso “esto” (o “el movimiento de
marras” con que Bunge alude a la nueva sociología de la ciencia),
sino que constituye un objeto bien definido y compacto:
la ciencia, la tecnología. Aunque el científico de nuestros días
no suela tener otra fuente de ingresos que su actividad profesional,
tampoco se le presenta como alguien que “vive de eso”,
pues —como ya instituyó Merton— su actividad es, por definición,
desinteresada. ¿Cabe suponer que una bala o un meteorito
se muevan por intereses y no por un impulso ciego dotado
de racionalidad propia? Son los invasores quienes, también por
definición, actúan movidos por intereses: conquistar territorios,
captar nuevas clientelas, expandir sus dominios.
No entraremos aquí a considerar si estas imágenes de la
ciencia y de las pseudociencias se corresponden o no con lo
que dichas prácticas hacen realmente, ni en la cuestión —aún
más compleja— de si hacen algo realmente, es decir, si hacen
algo más que construir imágenes y representaciones (aunque
numerosos estudios en sociología de la ciencia parecen contestar
negativamente a ambas cuestiones). Tampoco entran
en esas minucias los científicos, divulgadores o gestores. En
sus discursos habituales —como los que hemos estado considerando—
no aparece el menor análisis sobre la cienticifidad
de la ciencia ni sobre la pseudocientificidad de las pseudociencias:
ambas se presuponen... y se construyen retóricamente.
¿Cuántos científicos siguen efectivamente el método
científico? ¿Existe tal método en otro lugar que no sea en las
mentes de los epistemólogos? ¿Qué pasa con las pseudociencias
de ayer -desde la acción a distancia hasta la acupunturaque
hoy son tenidas por ciencia? ¿Y con tanta ciencia que ayer
era científica y hoy se ha relegado al olvido o se recuerda
como mero residuo de supersticiones superadas? ¿Por qué
tardó más de veinte siglos la matemática europea en asimilar
el álgebra implícita en el I Ching? Hacerse este tipo de pre-
88
guntas anularía inmediatamente el efecto retórico buscado.
Tal efecto funciona precisamente porque las respuestas se
presuponen y, al mismo tiempo, se refuerzan mediante estrategias
retóricas como las del impacto o la invasión.
Metáforas que se refuerzan
Pero donde el efecto retórico de ambas metáforas adquiere
mayor fuerza es en el movimiento de su contraposición y
alternancia. Ambas comparten un núcleo estructural común:
en ambas hay un agente (la ciencia como meteorito; las pseudociencias
o los jóvenes turcos como el invasor) y en ambas
hay un paciente (la sociedad). El paciente es el mismo sólo
aparentemente, pues el efecto retórico de cada una de las dos
metáforas induce percepciones y actitudes diferentes: no es
82
la misma sociedad la sociedad que se concibe sufriendo un
impacto que la que sufre una invasión, como tampoco son las
mismas actitudes las que se pretende despertar en cada caso
entre sus miembros. En ambos casos, ciertamente, la sociedad
padece la agresión de un agente externo; pero el agente
agresor es muy distinto y, por tanto, también lo son las reacciones
inducidas.
a) En primer lugar, el agente de un impacto (meteorito,
bala, puño o ciencia/técnica) es único, compacto, homogéneo;
quien quiera hacer frente al impacto de la tecnología
nuclear, por ejemplo, habrá de vérselas —llegado el caso— con
la ciencia toda, hecha puño, pues ciencia no hay más que una,
cuya compacidad y homogeneidad están probadas tanto por
la obediencia a un único método (el método científico: ese
otro gran artificio retórico) como por la unanimidad que, a
estos efectos, suelen exhibir científicos, epistemólogos, políticos
y moralistas. La ciencia —frente a una amenaza de invasión—
es toda una civilización al unísono. El agente de una
invasión, por el contrario, es múltiple y difuso, carece de forma
identificable. Más que un objeto es un proceso (Galindo), algo
inestable (Kirby) y no homogéneo (Bunge). Pueden invadirnos,
como ejemplos típicos, una plaga, un virus, una potencia
extranjera, o la tristeza. Un impacto viene producido por un
objeto, mientras que una invasión actúa por oleadas, es más
bien un movimiento producido —en caso de llegar a concretarse
en elementos— por entes heterogéneos. Frente a la
rotundidad y cohesión del agente impactante, la informidad y
heterogeneidad del agente invasor desencadena en el paciente
de la invasión sensaciones bien distintas. Psicológicamente,
resulta intranquilizador, amenazador. Éticamente, se asocia
con el mal, pues así como el Bien connota unicidad, el mal
emparenta con la multiplicidad: mi nombre es Legión, dice
Satán. Estéticamente, mueve a la repulsión (para esa estética
apolínea donde lo borroso, informe o indefinido evocan
imperfección y repugnancia). De la oposición Uno/múltiple
83
evocada por la oposición de ambos agentes —meteorito/invasores—
se derivan así efectos retóricos bien distintos.
b) Un impacto es localizable: el meteorito, la bala, la ciencia
impactan en un punto preciso. Su trayectoria es lineal y,
por lo tanto, incide sobre la superficie social en sólo un punto.
Sus efectos son, pues, locales y controlables; no tiene sentido
el pánico. Una invasión, en cambio, es ubicua y proteica: los
virus, la tristeza, las seudo-ciencias o los bárbaros se filtran
por doquier, son agentes mudables, heterogéneos, difusos. “La
ola de irracionalidad que nos invade” abre toda una superficie
de incidencia en el cuerpo social. Esta superficie, además, no
es una superficie de contornos definidos, como las familiares
figuras euclídeas, sino fractal, caótica, como corresponde a la
incidencia de una ola. Las reacciones de temor y de defensa
están en este caso sobradamente justificadas.
c) El impacto —de una bala o de una técnica— es el resultado
final de la trayectoria que sigue un cuerpo, por tanto, el
momento, el lugar y las dimensiones del impacto son previsibles:
eso reconforta. Una invasión, sin embargo, no sigue una
pauta predefinida, puede sobrevenir en cualquier momento y
lugar, hacerlo subrepticiamente (como “una rebelión generalizada”)
o por oleadas, es imprevisible: eso desazona.
d) La oposición impacto/invasión permite, además, construir
la identidad de cada uno de los polos por referencia al
otro. La invasión siempre lo es de seres extraños (virus, bárbaros,
curanderos, extraterrestres, sabios taoístas manipulando
los palillos del I Ching). Frente al desasosiego de lo
extraño/extranjero que amenaza con invadirnos, su opuesto,
el objeto impactante, resulta familiar, casi tranquilizador.
e) En consecuencia, la actitud que cada una de las metáforas
induce en el paciente es bien distinta. El impacto es inevitable:
es inútil pretender luchar contra la bala, la ciencia o
esta o aquella tecnología. Por fortuna, sus efectos son locales
y previsibles, todo está bajo control; frente a un impacto
siempre cabe protegerse, minimizar sus efectos negativos.
84
Ahora bien, una invasión sí es evitable; frente a ella no sólo
cabe la lucha sino que parece la única actitud posible, pues
ahora es todo el cuerpo el amenazado (el cuerpo físico, por
los virus; el cuerpo planetario, por los extraterrestres; el cuerpo
social, por las seudociencias). “¡Hay que atajar ese proceso!”,
clama el físico. Una bala, la ciencia, la informática, no se
atajan, no se combaten. Tendría tan poco sentido como
hablar de minimizar el impacto del Tarot en nuestra sociedad.
Frente a una invasión sólo cabe rearmar al cuerpo amenazado:
con fusiles, con vacunas o con la verdad verdadera:
“la mejor manera de hacer frente a la ola de irracionalidad
que nos invade —recomiendan, ahora al unísono, moralistas
y científicos— es difundir los logros de la ciencia entre la
población”. El agente cuyo impacto antes podía amenazarnos
se convierte así —ingerido y asimilado ahora como vacuna—
en la mejor arma para librarnos de la invasión.
f ) La oposición retórica de ambas metáforas consigue,
además, otro efecto paralelo. La ola no se dibuja en ninguna
geometría conocida; el que la irracionalidad nos invada y que
lo haga por oleadas redunda por dos veces en su carácter irracional.
Por si cupiera todavía algún atisbo de que los bárbaros,
la tristeza o el I Ching tuvieran alguna forma de racionalidad
propia, la reiteración retórica de imágenes caóticas (la
ola, la invasión, inestabilidad, rebelión) les excluye de todo
ámbito de racionalidad posible. Por simetría, su opuesto retórico,
el objeto impactante, aparece dotado automáticamente
de un plus de racionalidad: a la racionalidad connotada
directamente por su asimilación con un proyectil se une la
evocada indirectamente por su oposición a una oleada.
Estas metáforas son tan comunes que nos pasan desapercibidas.
Con su uso reiterado, han cristalizado en tópicos o en
conceptos, borrando las huellas de su origen metafórico. Es
precisamente esa naturalidad adquirida (por el olvido del
artificio que la origina) lo que las hace tan eficaces. Más que
metáforas que decimos, son metáforas que nos dicen. Nos
85
dicen lo que debemos ver y lo que no, así como la manera en
que debemos verlo; lo que debemos sentir y lo que no, así
como la manera en que debemos sentirlo.
La retórica de la invasión
Pese a la ausencia de reacción que le corresponde al paciente
de un impacto, tanto el medio ambiente como ciertos sectores
sociales se empeñan en reaccionar a despecho del papel
inerte que les atribuye la metáfora, lo cual es una anomalía
para la coherencia metafórica. Cuando esta incoherencia se
hace manifiesta por la reacción activa del medio (del medio
ambiente: desastre ecológico; del medio social: críticas ecologistas
o desconfianza popular hacia la tecnociencia), la retóri-
80
ca del impacto suele deslizarse hacia otra retórica complementaria
que permita integrar y disolver la incoherencia. Aquí es
donde entra en juego otra poderosa metáfora, la metáfora de la
invasión. La oposición de ambas metáforas —impacto e invasión—
redistribuye papeles y efectos retóricos que adquieren
su mayor coherencia cuando ambas se integran, mediante
alguna metáfora bélica, en un discurso que presenta a los
agentes respectivos —ciencia/técnica e invasores— en bandos
antagónicos. Veámoslo con cierto detalle.
En los debates habidos en el mencionado Encuentro sobre
Ciencia, Cultura y Tecnología, Alberto Galindo, miembro de
numerosos departamentos de física de instituciones internacionales,
denuncia “el asedio a la racionalidad” por parte de
“la ola de irracionalidad que nos acosa” y clama por “atajar
ese proceso”. El frente del asedio está formado por cuantos
viven de “el Tarot, la superchería, el I Ching, el curanderismo,
la adivinación, los supuestos fenómenos paranormales, etc.”
4. Por su parte, Michel Foucher, miembro del grupo de expertos
de la Comunidad Europea, apunta que “el nuevo adversario
es la inestabilidad, la irracionalidad” 5. Asimismo, veíamos
cómo Mr. Kirby deducía del hecho del impacto la necesidad
de crear nuevas instituciones “porque sin ellas la sociedad
impedirá irracionalmente el progreso científico o permitirá
que la ciencia y la tecnología vayan a donde les plazca”.
La ola de irracionalidad con que nos acosa el nuevo adversario
se extiende incluso a sectores académicos y “pretendidamente”
científicos. La “novísima sociología de la ciencia”
forma parte —para Mario Bunge (1991a, 1991b)— de una
“rebelión generalizada contra la ciencia y la técnica”, que “no
es un movimiento homogéneo (pues) comprende a marxistas
y fenomenólogos, realistas a medias y subjetivistas”, tiene
81
4.- Ibíd., pp. 154 y 171.
5.- Ibíd., p. 168.
“adeptos en todas las partes del mundo” y sus practicantes
son “jóvenes turcos” que “han abrazado una parte central del
credo nazi”.
David Bloor (1998) ha observado cómo la defensa de la
pureza de la matemática que hace Frege en Los fundamentos
de la aritmética, contra los intentos de Stuart Mill de psicologizarla,
“está impregnada de un discurso sobre la pureza en
peligro; él (Frege) suscita sin cesar imágenes de invasión, de
penetración y de amenaza de ruina (...), insiste en la distinción
entre, por una parte, lo brumoso, lo confuso y lo fluctuante,
y, por otra, lo que es puro, ordenado, regular y creativo”.
Éste es el núcleo de la retórica de la invasión.
Antes de entrar a analizar su lógica interna, es de destacar
una diferencia significativa entre los sujetos de la enunciación
de los discursos que articulan cada una de las mencionadas
retóricas. Aunque ambas se complementan y refuerzan mutuamente,
la retórica del impacto resulta acentuada en los discursos
de los llamados expertos y administradores de la cosa
pública: las consecuencias de los impactos son gestionables y,
por tanto, amplían el ámbito de poder de los gestores. El énfasis
en la retórica de la invasión, en cambio, es propio de epistemólogos
y científicos, pues parece contribuir más directamente
a legitimar su status y defenderse del intrusismo de los invasores:
ese turbio ejército en el que militan desde pensadores
débiles y posmodernos hasta echadoras de cartas y chamanes.
La retórica del impacto
De la proliferación de discursos articulados en torno a la
metáfora del impacto, seleccionaremos dos que resultan especialmente
ilustrativos a efectos de análisis, tanto por el prestigio
mundial de sus locutores como por el modo ejemplar en
que despliegan los efectos retóricos de esa metáfora y la
engarzan con otras metáforas de refuerzo. Uno es el que articula
las discusiones sobre relaciones entre ciencia, técnica,
ética y sociedad mantenidas en 1993 por expertos internacionales
con ocasión del Encuentro convocado por la Fundación
BBV 2; el otro es el llamado Manifiesto de Heidelberg, publicitado
con ocasión de la Conferencia de Río de Janeiro.
En el primero de los foros mencionados, la intervención
de Michael Kirby, ex-presidente de sendos comités de la
OCDE sobre Seguridad y sobre Principios de Protección de la
Intimidad, empezó planteando cómo “una de las características
más notables de nuestro tiempo es el impacto de la ciencia
y la tecnología sobre la sociedad. Me referiré a algunas
cuestiones éticas que se plantean como consecuencia de ese
impacto”. Aparentemente, aún no ha entrado en materia, no
ha hecho más que constatar un hecho del que se derivan ciertos
problemas: ¿cómo evitar “que la ciencia y la tecnología
vayan donde les plazca”, sin freno alguno, sin dar por ello vía
libre a que “la sociedad impida irracionalmente el progreso
científico”, movida por temores basados en la superstición o
la ignorancia? ¿Qué organismos deberían ser competentes
para evaluar y controlar esos impactos: el poder político, o
77
2.- Encuentro Intercultura sobre Ciencia, Cultura y Tecnología, celebrado en
Jarandilla de la Vera (Cáceres) en enero de 1993, organizado y patrocinado por la
Fundación Banco Bilbao Vizcaya.
sea, los parlamentos, el poder judicial, comités éticos, comités
de expertos? 3
Pues bien, da lo mismo la respuesta que se dé a estos interrogantes,
porque la cuestión principal ya se había respondido
antes de empezar a lanzar las preguntas. Se ha respondido en
algo que nos había pasado desapercibido, en la selección inicial
de los términos en los que se ha formulado el problema, en el
mero hecho de formular la cuestión en términos de una metáfora
bien concreta: la metáfora del impacto: la ciencia y la tecnología
impactan sobre la sociedad. (¿Habrá que seguir aclarando
que utilizar esa metáfora no es un ‘mero hecho’? ¿que no
hay hechos que sean meros? ¿que todo hecho es eso: algo que
se ha hecho, algo que alguien ha fabricado para algo?). Toda la
cascada de evocaciones, derivaciones y connotaciones que suscita
esa metáfora da pie a toda una retórica —la retórica del
impacto— que será tanto más eficaz cuanto más desapercibida
nos haya pasado la metáfora que la permite funcionar.
“Impacto”, según el Diccionario de uso del español de
María Moliner, tiene como principal acepción la de “choque
de un proyectil u otra cosa lanzada contra algo”. Para
Corominas significa “choque con penetración, como el de la
bala en el blanco”. La cascada de evocaciones y connotaciones
que vienen implicadas por éste término podrían desglosarse
como sigue:
a) Impacto está en relación paradigmática, desde el punto
de vista del sufijo, con términos como compacto, abstracto,
exacto, intacto, contacto... Y, desde el punto de vista del prefijo
in, con términos que evocan penetración: introducción,
inclusión, inyección... Como observara Saussure, ambos tipos
de asociaciones morfosintácticas son relaciones virtuales que
dicho término establece en la mente del oyente. Las asociaciones
semánticas, como las que veremos a continuación,
78
3.- Ibíd., pp. 89-90.
vienen dadas por la propia sistematicidad de la operación
metafórica.
b) Lo que impacta es una cosa, un objeto, no una actividad.
Impactar, lo que se dice impactar, impacta un meteorito contra
la Tierra, un puño contra un ojo, una bala contra el blanco.
c) En todo impacto hay un agente y un paciente. El agente
de un impacto (el meteorito, el puño, la bala) es un objeto,
pero no un objeto cualquiera sino uno que se caracteriza por
su compacidad, dureza y rotundidad (la composición o el
modo de construcción de la bala o el meteorito son irrelevantes,
lo relevante es su entereza, como lo relevante del puño es
el resultado de ocultar su composición interna: frágiles dedos
que dejan de serlo al replegarse en una unidad compacta).
Por el contrario, el paciente, aquello que sufre el impacto, se
caracteriza por su vulnerabilidad.
d) Ese objeto rotundo que es el agente del impacto se
supone dotado de potencia y dinamismo propios; mientras
que lo propio del paciente es la impotencia y la pasividad
ante lo que se le viene encima: la Tierra, el ojo o el blanco
sufren el impacto. (Sólo en esa perversión del lenguaje que es
típica de los totalitarismos pueden decirse cosas como: “el ojo
del detenido impactó contra el codo del agente que le estaba
interrogando”).
e) Además, ese dinamismo del agente está como dotado
de un impulso ciego, de una inercia fatal, de un destino: una
vez lanzados, el meteorito, la bala o el puño han de cumplir su
trayectoria (matemática, ineluctablemente) para que pueda
hablarse de impacto. Ese impulso es, por supuesto, ajeno al
paciente (sólo un cínico diría que el ojo provocó al puño) e
incluso al propio agente: cada uno cumple su papel en una
obra cuyo guión no han escrito: ni el agente puede refrenar su
impulso ni al paciente le cabe otra actitud que la de intentar
amortiguar el golpe (minimizar el impacto, suele ser el eufemismo
empleado) o salir corriendo cediendo a una reacción
tan irracional como inútil.
79
Las connotaciones que el uso de esta metáfora traslada al
caso tópico del ‘impacto de la ciencia y la tecnología sobre la
sociedad’ son inmediatas. La ciencia, la técnica, son el puño,
el meteorito, la bala: un objeto compacto, no descomponible,
no analizable, cajas negras en el sentido de Latour: de ellas
sabemos lo que hay antes (inversiones, esperanzas, intereses)
y lo que hay después (usos, efectos, aplicaciones) pero nada
de su interior, de su construcción y sus contenidos. Ciencia y
técnica tienen su propio dinamismo interno, una trayectoria
insoslayable: “el progreso de las ciencias y las técnicas” es el
nuevo nombre del destino. La misma imagen de la trayectoria
de un proyectil que causa un impacto implica toda la
racionalidad de una función matemática: la parábola.
Oponerse a que una ecuación tome los valores que le son propios
es tan irracional como Edipo huyendo del augurio, o
como el ojo cerrándose para no ver el puño ya lanzado. Todo
lo más, se podrán retrasar o amortiguar los efectos del proyectil,
retardar la aparición de los valores numéricos de la
función que define la trayectoria. Por ello, la sociedad se limita
a sufrir el impacto, es el paciente, no tiene ninguna responsabilidad
ni papel en la construcción ni en la orientación del
meteorito. Éste, la ciencia, es un fenómeno de la naturaleza,
construido por nadie, cumpliendo su inexorable trayecto,
mera manifestación de la dura realidad, expresión impersonal
e irresponsable de la necesidad.
Metáfora y percepción
Ya Gracián (1998) y Nietzsche (1994) nos enseñaron que
bajo todo concepto —desde los más triviales hasta los más
duros, como los de las ciencias, los de la lógica o los de las
matemáticas— hay latiendo una metáfora. Todo concepto
concibe una cosa en términos de otra, nos dice: “esto es como
si...”. Con el paso del tiempo y por el uso reiterado del concepto,
olvidamos su origen metafórico, y queda así el concepto
fosilizado y endurecido, adquiriendo esa consistencia propia
74
1.- Véase, por ejemplo, el análisis de la retórica del miedo y la retórica de la esperanza
en M. Mulkay (1993/94).
de lo que suele llamarse la dura realidad. A quien le angustia
estar perdiendo el tiempo, no le consuela lo más mínimo
pensar que en otras realidades —es decir, bajo otras metáforas
cristalizadas— es inconcebible que pueda perderse algo
que no puede poseerse, como se posee dinero o un tesoro,
que sí se pueden perder. ¿Quién le va a decir a él que no es real
la angustia por ese tiempo que está sintiendo cómo se le
escurre literalmente entre las manos? Tras las huellas de
Nietzsche, Lakoff y Johnson (1991) analizan con todo primor
cómo las metáforas que usamos habitualmente modelan
nuestra percepción, nuestro pensamiento y nuestras acciones.
En especial, aquéllas que usamos más habitualmente,
aquéllas que ya ni caemos en que son metáforas: la pata de la
mesa, las estrategias de desarrollo, el ahorro de tiempo, la
opinión de la mayoría... el impacto de la ciencia. No somos
nosotros quienes las decimos, son ellas las que nos dicen y
dicen el mundo.
Una de las orientaciones más prometedoras en los llamados
‘estudios sociales de la ciencia y la tecnología’ analiza las
definiciones, hipótesis, teorías y modelos —o paradigmas—
de las ciencias en tanto que metáforas (M. Black ,1966; L.
Preta (comp.), 1993, o I. Stengers (comp.), 1987). Metáforas
que los científicos y matemáticos toman prestadas de las que
permanecen latentes en las sociedades y épocas que les ha
tocado vivir: el universo como mecanismo para la mecánica
clásica, la sociedad como organismo vivo para la sociología y
la antropología funcionalista, el trabajo como producto del
esfuerzo (F. Vatin, 1993) en los libros de física —¡y en los de
ética!— de bachillerato, los sistemas complejos como caóticos
para la física posmoderna (K. Hayles, 1993), la sustracción
como extracción para la matemática de herencia euclídea (E.
Lizcano, 1993)... Metáforas que los científicos reelaboran,
negocian, depuran, complican, simplifican, disecan, y acaban
publicando con una elaborada retórica de casi imposible
deconstrucción que les presta toda la apariencia de mero
75
des-cubrimiento de ‘la realidad’; retórica de la verdad que
acabará asentándose como verdad a secas una vez que el
entrelazamiento de juicios científicos, académicos, políticos
y procesales haya terminado de legitimar los unos a los otros.
El resto lo pondrá la credulidad de la población hacia una
forma de saber que se le presenta como saber sagrado (es
decir, saber puro y separado, que son los dos rasgos característicos
de lo sagrado); credulidad convenientemente alimentada
durante años y años de enseñanza general y obligatoria,
en la que las ciencias y las matemáticas se imponen como
conocimientos imbuidos del máximo prestigio y apenas susceptibles
de ser contrastados o puestos bajo sospecha.
Aquellas metáforas, aquellas negociaciones de significado,
aquellos pulsos de poder que estaban en el origen de los conceptos
y las teorías científicas, quedan en el más absoluto
olvido, pierden su condición de maneras de hablar y de hacer,
para imponerse como la única manera de decir la realidad,
como mero des-cubrimiento de unos hechos que nadie ha
hecho y que siempre habían estado ahí fuera, cubiertos.
Pero, en todo este proceso, ¿dónde está el conocimiento y
dónde el olvido?, ¿dónde la naturaleza y dónde el artefacto?,
¿dónde la pureza de la ciencia y dónde la impureza de los
intereses y las creencias sociales?, ¿dónde la realidad y dónde
la ficción?, ¿dónde la autoridad científica y dónde la política?,
¿dónde el lenguaje y dónde los hechos? Si lo que se construye
de manera confusa y entremezclada puede presentarse como
conocimiento limpio y puro es porque la metáfora no sólo
organiza los contenidos del conocimiento científico, los
modos en que se percibe o construye la naturaleza, sino también
la imagen de la propia ciencia, el modo en que la gente
percibe la actividad de los científicos y el contenido de sus
formulaciones, la manera en que se reelabora retóricamente
todo el proceso que acabamos de sintetizar. Y la imagen de la
ciencia y de la técnica que proporcionan metáforas como la
del impacto nada tiene que ver con las imágenes que aportan
76
la multitud de minuciosos estudios que se han ido haciendo
desde Kuhn hasta nuestros días.
Imaginario colectivo y análisis metafórico
«“El mayor hechicero (escribe memorablemente Novalis) sería el que hechizara hasta el punto de tomar sus propias fantasmagorías por apariciones autónomas.
¿No sería este nuestro caso?” Yo conjeturo que así es. Nosotros (la indivisa divinidad que opera en nosotros) hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos resquicios de sinrazón para saber que es falso.» (J.L. Borges)
Aunque sea término de acuñación reciente, lo imaginario —o con mayor precisión, su apreciación explícita en la vida colectiva— ha venido sufriendo a lo largo de la historia un permanente vaivén de reconocimientos, o incluso exaltaciones, y ninguneos, cuando no rechazos y persecuciones. En el llamado Occidente, el primer rechazo aparece con el tópico —y mítico— “milagro griego”, según el cual el logos habría reemplazado al mythos. Aunque posiblemente, como apunta Antonio Machado (1973: 60), no fuera la razón, sino la fe en la razón, la que sustituyó en Grecia la fe en los dioses, lo cierto es que allí, por vez primera, el mito de la razón ocupó el lugar que habitaban las razones del mito. La descomposición de la Grecia clásica daría paso, siglos más tarde, a esa eclosión del imaginario popular medieval que tan acertadamente ha descrito, entre otros, Mijail Bajtin (1987). Posteriormente, al Renacimiento del intelectualismo griego y a los nacimientos paralelos del puritanismo iconoclasta protestante y de la ciencia moderna (nacimiento éste, por cierto, tan mítico como cualquier otro) 1, se contrapuso esa exuberancia de imágenes y ficciones que todos reconocemos en el barroco.
Sofocado éste, a su vez, por las Luces de una Razón de nuevo convertida en diosa por la burguesía ilustrada, los poderes de lo imaginario aflorarán con renovada pujanza en el romanticismo, con su sospecha hacia la racionalidad científica abstracta y su exaltación de lo emocional y telúrico. Para acabar llegando así a nuestros días, en que, a partir de los años 70, la llamada posmodernidad pone en tela de juicio todos los tópicos modernos y ensalza, una vez más, la virtud de la representación sobre lo representado, de lo virtual sobre lo que se tiene por real, de los sueños sobre ese sueño acartonado que sería la razón en vigilia, vigilante.
Esta historia apresurada sitúa el interés por lo imaginario más allá de una posible moda, como tantas otras que nos han querido convocar en torno a nociones que apenas han sobrevivido unos pocos años. La centralidad del interés por lo imaginario en nuestros días es análoga a la que siempre ha ocupado en otras culturas y semejante a la que, en la cultura occidental, ocupó en la Edad Media, en el barroco o en el romanticismo.
Pero a diferencia de su eclosión medieval y barroca,
38
* Conferencia inaugural del I Congreso Internacional de Estudios sobre Imaginario y Horizontes Culturales, Cuernavaca, México, pronunciada el 6 de mayo de 2003. Publicada en Ana Mª Morales (ed.), Territorios ilimitados, Ed. Oro de la Noche, Univ. Autónoma Metropolitana y Univ. Autónoma del Estado de Morelos, México, 2003, pp. 3-26.
1.- Véase, p.e., David F. Noble (1999).
en que tal irrupción se agotó en su mero manifestarse, ésta de ahora hace de esa manifestación objeto de reflexión y estudio.
Ciertamente, ya lo hizo también el romanticismo, aunque de modo más bien intuitivo y con conceptualizaciones tan discutibles y poco afortunadas como las ‘mónadas culturales’ o ‘almas de cada cultura’ spenglerianas, pero también con teorizaciones que hoy nos resultan bastante más próximas, como las desarrolladas en torno al concepto de ‘visiones del mundo’ que propuso el historicismo alemán.
Conviene advertir, no obstante, que en las épocas tenidas por más racionalistas —como el Siglo de Pericles, el Renacimiento, el Siglo de las Luces o la del positivismo más reciente— no lo son de menor influencia de lo imaginario sino, tan sólo, de un menor interés por sus manifestaciones, cuando no de una beligerante embestida contra éstas.
Efectivamente, la creencia en la Razón y en sus virtudes emancipadoras no está menos alimentada de fantasmas imaginarios que cualesquiera otras creencias, ni ese imaginario racionalista tiene menos potencia para engendrar monstruos —como bien dejó dibujado Goya en su famoso grabado— que el imaginario medieval para ensoñar sus particulares bestiarios. Ni el mito de la ciencia es de menor potencia que cualquiera de los mitos griegos, cristianos o quichés, ni sus fantasmagorías, como la doble hélice del ADN o la materia oscura, son ficciones menos pregnantes que la imaginería de otras sagas míticas.
En la actualidad, la convergencia de estudios en torno a lo imaginario, provenientes de la filosofía, la historia, la psicología, la antropología o la sociología, nos pone por vez primera en condiciones no sólo de valorar cabalmente el impresionante alcance de lo imaginario en todas sus manifestaciones sino también de pensarlo con el potente aparato conceptual y metodológico desarrollado por todas estas disciplinas.
Baste mencionar las decenas de Centros de investigación sobre el imaginario que, al calor de la obra de Gilbert Durand y de su maestro Gaston Bachelard, se han ido abriendo en Francia, coordinados desde hace 10 años por el Bulletin de liaison des Centres de Recherches sur l’Imaginaire, o la reciente publicación en España de sendos monográficos de las revistas Anthropos y Archipiélago dedicados a la obra de Cornelius Castoriadis, obra de la que nos ocuparemos más
tarde pues ofrece, a mi juicio, una de las teorizaciones más
poderosas y sugestivas sobre el tema que nos convoca.
Metáforas vivas e imaginario instituyente
Hasta aquí, hemos sugerido la utilidad del análisis metafórico
para indagar la dimensión instituida del imaginario, para
bucear en sus pre-su-puestos y pre-concepciones. Terminemos
mencionando su provecho para explorar también su dimensión
instituyente, ésa de la que emergen la creatividad y el cambio
social. Por oposición a las metáforas muertas o zombis, pode-
67
mos hablar de metáforas vivas, aquéllas que establecen una
conexión insospechada entre dos significados hasta entonces
desvinculados, aquellas que, abruptamente, ofrecen una nueva
perspectiva sobre algo familiar y nos hacen verlo con nuevos
ojos (o saborearlo con un paladar aún sin estrenar). Metáforas
vivas lo son, por antonomasia, las metáforas poéticas. Quien me
apuntó que en el cante flamenco había ‘sonidos negros’ me hizo
oír lo que no había oído nunca: el sonido de los colores. De igual
modo, en la emergencia y consolidación colectiva de nuevas
metáforas se expresa, y se recrea, la autonomía del imaginario
para rehacerse a sí mismo, para alterarse bajo configuraciones
nuevas. Qué duda cabe de que aquellos burgueses ilustrados,
gentes desarraigadas que se percibían a sí mismas como habitantes
del tiempo, tuvieron que resultarles bien extraños a la
mayoritaria población campesina que se identificaba como
lugareña, como habitantes de este o de aquel lugar. Sin embargo,
las metáforas, entonces vivas, en las que el nuevo habitáculo
temporal empezaba a decirse hoy son moneda corriente,
poesía congelada. No menos debía extrañar a los abuelos de
esos campesinos, tan analfabetos como ellos, que un tal Galileo
viniera a decirles que la naturaleza era un libro, negándoles así
cualquier capacidad de conocerla, a ellos, que venían hablando
con ella y entendiéndola desde hacía siglos. Sin embargo hoy,
toda la investigación sobre la secuenciación del ADN se funda
en esa misma metáfora libresca. Hay, pues, metáforas vivas que
se consolidan, alterando toda la vida de la colectividad.
Evidentemente, no toda metáfora viva tiene capacidad
—o expresa— un cambio social radical. No son los poetas
quienes hacen la historia, sino la capacidad poética colectiva.
Para que una metáfora nueva, o una constelación de
metáforas, exprese —o impulse— un cambio en el imaginario
son necesarias al menos tres condiciones. Primero, es
necesario que esa metáfora sea imaginable o verosímil
desde un imaginario dado, pues cada imaginario, como veíamos,
perfila un cerco que bloquea determinadas asocia-
68
ciones. El imaginario griego clásico no podía establecer
enlaces metafóricos entre la geometría y la aritmética, por
lo que fue necesario un cambio radical de imaginario para
que pudieran empezar a formularse las metáforas sobre las
se construyó lo que más tarde se llamaría álgebra.
Segundo, hace falta también que la metáfora viva, una vez
concebida, encuentre un caldo de cultivo adecuado para crecer
y consolidarse. Y ese caldo de cultivo no puede ser sino
social, integrado al menos por algunos grupos para los que la
nueva percepción tenga sentido y valga la pena. La historia de
la ciencia está llena de ejemplos de metáforas originales que
fueron ignoradas o incluso ridiculizadas en el momento de su
formulación y que hubieron de esperar a que alguien, ya
desde otro imaginario diferente, las recuperase y las viera
aceptadas por un entorno social más propicio. Una forma
habitual de generar metáforas vivas que, no obstante, obtengan
cierto consenso social es alterar o invertir una determinada
constelación de metáforas zombis. Por ejemplo, pueden
invertirse todas las metáforas que, en el imaginario ilustrado,
localizaban el tiempo y generar así un imaginario anti-ilustrado.
En lugar de “atados al pasado” podemos hablar de estar
“atados al futuro” y, de repente, toda una serie de figuras
irrumpen en el escenario: quienes han hipotecado su presente
en créditos, planes de pensiones y seguros de vida, los ciudadanos
que han de apretarse el cinturón al haberse comprometido
sus Estados a “entrar en la modernidad”... Comparada
con la naturalidad con que aceptamos la metáfora “atados al
pasado”, estar “atados al futuro” resulta una expresión chocante,
como chocante es toda metáfora viva, pero no tanto
como para que carezca de sentido, pues se limita a recombinar
de otro modo asociaciones que, de por sí, ya eran posibles
en el imaginario ilustrado. El futuro al que ahora nos percibimos
atados no deja de ser un lugar, tan lugar como antes era
el pasado. Esa verosimilitud de las metáforas vivas obtenidas
por alteración de otras muertas es la que hace probable que
69
encuentren terreno abonado en algunos grupos sociales para
los que, además de tener sentido, pueden resultar valiosas.
Tal es el caso de los movimientos de rebeldía frente a políticas
que llevan a un futuro al que no se quiere ir, como ciertos sectores
del movimiento antiglobalización (por cierto, ésa del
‘futuro global’, el futuro como un globo es quizá la última
metáfora de esta estirpe) o el de ciertas culturas indígenas
que hoy se reorientan a “labrar el pasado” para cultivar en él
los frutos que el “camino hacia la modernidad” ha prometido
tanto como ha frustrado. La inversión de metáforas permite
así detectar, y promover, cambios profundos en el imaginario.
Cambios que, aunque dentro de las coordenadas que impone
ese imaginario, pueden llegar a provocar un cambio de sistema
de coordenadas o incluso —por seguir con esta metáfora
cartesiana— pueden llevar, tal vez, a un cambio en el imaginario
radical que sustituya las coordenadas como matriz
espacial en la que hayan de situarse necesariamente las cosas
y los acontecimientos.
En tercer y último lugar, no es menos necesario que esa
metáfora desbanque a otras que se le oponen y consiga ocupar
su lugar, al menos en espacios sociales suficientemente
amplios. La lucha por el poder es, en buena medida, una
lucha por imponer las propias metáforas. Recuerdo el análisis
que hacía una doctoranda que estaba trabajando sobre el
conflicto entre un grupo de mariscadoras gallegas y la
Administración local. Llegados a un punto que reclamaba un
diálogo, la Administración impuso la metáfora que para ella
era natural: había que constituir una ‘mesa de negociación’.
Ya daba igual lo que en esa mesa pudiera acordarse, apuntaba
mi alumna, en el mero hecho de haber asumido esa metáfora
las mariscadoras ya habían perdido la batalla, como de
hecho la acabaron perdiendo. La mesa es lugar natural de
negociación para el burócrata, el habitante natural de los despachos,
pero no lo era para aquellas mujeres. Para ellas, el
lugar donde se discutían los asuntos comunes, donde se
70
negociaba y se tomaban decisiones, es decir, el lugar propiamente
político, era la playa, donde se reunían con ocasión de
mariscar. La mesa como lugar político era para ellas un lugar
extraño, terreno enemigo. Hubieran debido, concluía la perspicaz
doctoranda, acuñar su propia metáfora e imponérsela a
aquellos políticos, hubieran debido llevarles a la ‘playa de
negociaciones’. Las decisiones habrían sido muy diferentes.
Esto es todo. Espero, si no haberles ilustrado, sí al menos
haberles contagiado algo de mi pasión por las metáforas, esos
sorprendentes duendes del imaginario que nos habitan en
secreto. Conservadlas, y conservareis el mundo. Cambiadlas,
y cambiareis el mundo.
La metáfora, imaginario apalabrado
Abordemos ahora el asunto de cómo investigar esa realidad
imaginaria. ¿Es posible un método que no deje casi todo
a la intuición y felices ocurrencias del estudioso sin anclarle,
en el otro extremo, en una serie de figuras más o menos
arquetípicas que siempre acaban apareciendo por la sencilla
razón de que siempre se pre-su-ponen? Aquí es donde la
metáfora se nos ha revelado, en nuestros trabajos, como un
potente analizador de los imaginarios que, sin embargo, se
atiene estrictamente a lo que ellos mismos dicen de modo
explícito. Por así decirlo, en la metáfora el imaginario se dice
al pie de la letra; o, en su caso, al pie de la imagen. Al pie, es
decir, en aquello en que la letra, la palabra o la imagen se
soportan, se fundamentan.
60
Ya veíamos cómo lo imaginario no puede reducirse a concepto,
sino que a él suele aludirse mediante metáforas, que
habitualmente tienen por sujeto o tema fenómenos de la
naturaleza: flujos, torbellinos, sustratos, afluencias, magmas...
Por la misma razón, no son conceptos, ideas o imágenes
las que lo pueblan; lo imaginario no sabe de identidades,
de esos contornos de-finidos, de-terminados, que caracterizan
a todo concepto, imagen o idea. El imaginario es el lugar
de donde estas representaciones emergen, donde se encuentran
pre-tensadas. Esa pre-tensión es la que se manifiesta en
la metáfora. Cuando alguien dice que cierto cacharro permite
‘ahorrar tiempo’, que ha ‘invertido mucho tiempo’ en una
tarea o se angustia ante lo que considera una ‘pérdida de
tiempo’, está viviendo el tiempo como algo que se puede ahorrar,
invertir y perder, es decir, lo está viviendo como si fuera
dinero. Por supuesto, el tiempo no es dinero, pero tampoco
puede decirse que no lo sea en absoluto para esa persona.
Para ella, el tiempo es dinero y no es dinero, ambas cosas a la
vez. La metáfora es esa tensión entre dos significados, ese
percibir el uno como si fuera el otro pero sin acabar de serlo.
La metáfora atenta así contra los principios de identidad y de
no-contradicción, principios que, sin embargo, fluyen de ella
como forma petrificada suya.
Efectivamente, como ya planteara Nietzsche y desarrollara
Derrida, bajo cada concepto, imagen o idea late una metáfora,
una metáfora que se ha olvidado que lo es. Y ese olvido,
esa ignorancia, es la que, paradójicamente, da consistencia a
nuestros conocimientos, a nuestros conceptos e ideas. Si hay
una idea clara y distinta, perfectamente idéntica a sí misma,
sin el menor margen de ambigüedad ni contradicción es, por
ejemplo, la idea ‘raíz cuadrada de 9’, que todos sabemos que es
3. Tan claro lo tenemos que nunca se nos ha ocurrido preguntarnos
cómo es posible que un cuadrado tenga raíz, como si
fuera una berza. Y cómo es posible que esa raíz (o sea, tres)
tenga la suficiente potencia para engendrar al cuadrado ente-
61
ro (o sea, para engendrar el 9, que es la potencia cuadrada de
la raíz 3). Para los imaginarios griego, romano y medieval,
imaginarios agrícolas y animistas en buena medida, el número,
como tantas otras cosas, se percibía, efectivamente, como
si fuera una planta. Los textos matemáticos de estas épocas
están cuajados de metáforas vegetales y alimenticias. Para
nosotros, ese ‘como si’ que llevaba a percibir los cuadrados
con propiedades de berzas ha perdido toda su pujanza instituyente
hasta haberse consolidado en un concepto perfectamente
instituido: el concepto ‘raíz cuadrada’. Hemos perdido
la conciencia y el sustrato imaginario del símil que hacía
vero-símil la metáfora, y lo que era vero-símil se nos ha quedado
en simple ‘vero’, verdad pura y simple, es decir, purificada
y simplificada del magma imaginario del que emergió.
Es casi seguro que nunca hasta este momento el lector,
convenientemente socializado en ciertas matemáticas, se
habrá parado a pensar que la ‘raíz cuadrada’ es un concepto
metafórico 12. De una raíz, puede predicarse con propiedad
que sea profunda, comestible o —en todo caso, y ya trasladándonos
del ámbito botánico al geométrico— fractal, pero
¿cuadrada? Aquí conviene hacer una precisión: la expresión
‘raíz cuadrada’ es una abreviatura de la expresión original
‘raíz del cuadrado’, por lo que es en ésta en la que nos centraremos.
En los momentos en que tal concepto es aún una
metáfora viva, la comunidad matemática aún no ha canonizado
una expresión entre todas las que circulan. Aún en el llamado
Renacimiento, el portugués Pero Nunes habla de “lado
criando cuadrado”, mientras que para el italiano Bombelli se
trata de “el lado de un número no cuadrado, el cual es imposible
de poder nombrar, pero se dice Radice sorda, o bien
indiscreta, como sabemos”. En la cita de Bombelli se mani-
62
12.- El desarrollo de este ejemplo está incorporado de E. Lizcano (1999), donde puede
verse mi exposición más completa sobre el análisis social a través de las metáforas.
fiesta ejemplarmente esa situación en que el científico focaliza
metafóricamente en un sujeto el concepto que aportará la
solución a un problema, solución que aún le resulta “imposible
de poder nombrar”. Y, como un bricoleur, al decir de Lévi-
Strauss, va ensayando con términos que recoge del lenguaje
corriente: ‘radice sorda’, ‘radice indiscreta’, ‘lado criando cuadrado’...
Es precisamente esta ebullición instituyente la que
nos pone en la pista de las connotaciones y evocaciones que
una particular visión del mundo pone en juego para construir
el concepto. El término ‘sordo’ hace referencia al hecho de
que —aún— no puede nombrarse o decirse ni, por tanto,
oírse. Pero términos como ‘radice’ o ‘radix’ o el de ‘criar’ en
Nunes indican que se está estableciendo más o menos
inconscientemente una semejanza entre un campo geométrico
(en el que hay objetos como ‘lados’ y ‘cuadrados’) y otro
biológico (en el que hay ‘raíces’ y ‘crianzas’). Esta semejanza
es la que hace posible la analogía:
Raíz Lado
---- = -----
Planta Cuadrado
Es decir, la relación de un lado con su cuadrado (o sea, con
el cuadrado que lo tiene por lado) es como la relación de una
raíz con la planta a la que sustenta. De esta analogía se sigue
la metáfora ‘raíz del cuadrado’ al tomar la raíz como sujeto
(sobre el que se focaliza el problema de nombrar el lado de un
cuadrado dado) y el cuadrado como término; operación simbólica
que acabará institucionalizándose en el término ya
técnico de ‘raíz’. La conexión de la metáfora con el concepto
actual puede hacerse restableciendo todas las elipsis que ha
ido introduciendo el trabajo de depuración y olvido que ha
llevado de la primera al segundo: calcular √9(lo que seguimos
expresando como extraer la raíz de 9) es hallar la longitud
del lado capaz de criar o engendrar un cuadrado de
63
superficie 9. Tal solución o raíz es 3 porque el cuadrado —que
se engendra a partir— de 3 es 9 (o, más depurado aún de significados
adheridos, 3 =9).
La biologización de las formas geométricas no parece en
los textos matemáticos medievales y renancentistas una operación
metafórica sino literal. Para unas sociedades aún fundamentalmente
agrícolas y, en buena medida, animistas,
nada más propio que percibir un segmento como algo dotado
de vitalidad y potencia propia, capaz de engendrar y alimentar
o criar algo que crece nutriéndose de él; y recíprocamente,
no menos natural es concebir ese algo (el cuadrado)
enraizado en un suelo (el lado) que lo nutre y aporta su sustancia,
posibilitando su despliegue para ir haciéndose espacio
(ver figura). Pero tampoco ahora estamos haciendo poesía,
o al menos no más de la que hacían los matemáticos de la
época cuando hacían matemáticas. Los términos en cursiva
empleados en la descripción anterior son usados como términos
matemáticos en los textos griegos o en sus traducciones
latinas, que es donde se inspiran los matemáticos renacentistas.
Así, Euclides habla de la ‘potencia’ (dunamiV) del
lado para referirse al cuadrado, término que en los textos latinos
se traduce por substantia. De modo que hablar de cuadrados
que extraen su sustento o sustancia de una raíz que les
presta su potencia no es —para esas sociedades— ninguna
64
3
figura poética, sino una expresión literal, es decir, una expresión
propiamente matemática.
Metáforas como éstas, que hablan de ‘ahorrar tiempo’, de
‘la voluntad de la mayoría’ o de ‘raíces cuadradas’, llamadas
habitualmente metáforas muertas, revelan así las capas más
solidificadas del imaginario, aquéllas en las que su cálida actividad
instituyente hace tiempo que se congeló pero que, no
por ello, deja de dar forma al mundo en que vivimos. Es más,
cuanto más muertas, más informan de ese mundo, pues ellas
ponen lo que se da por sentado, lo que se da por des-contado,
aquello con lo que se cuenta y que, por tanto, no puede contarse:
los llamados hechos, las ideas, las cosas mismas.
La fuerza de la ideología se asienta principalmente en este
tipo de metáforas, que más que ‘muertas’ yo prefiero llamar
‘zombis’, pues se trata de auténticos muertos vivientes, muertos
que viven en nosotros y nos hacen ver por sus ojos, sentir
por sus sensaciones, idear con sus ideas, imaginar con sus
imágenes. La alienación que caracteriza al discurso ideológico
está precisamente en esa ocupación del imaginario por un
imaginario ajeno, en el uso de metáforas que imponen una
perspectiva que no se muestra como tal sino como expresión
de las cosas mismas, que así resultan inalterables.
Un buen ejemplo puede ofrecerlo la persistencia actual
del viejo mito ilustrado del Progreso, construido sobre toda
una red de metáforas que presentan el tiempo como espacio
y, en consecuencia (consecuencia metafórica, ya que no lógica),
la sucesión de momentos como presencia simultánea de
lugares. Desde la los anuncios publicitarios con que se vende
la última versión de cualquier aparato hasta la propaganda
política de cualquier partido político, pasando por los grandes
ejes que orientan las políticas de desarrollo a nivel nacional
o internacional, todo ello quedaría sin la menor legitimación
si en el imaginario del hombre común no estuviera arraigada
con toda firmeza esa territorialización del tiempo que
hace de ese hombre un habitante, no de este o ese lugar, sino
65
de uno u otro momento. “Los talibanes viven en plena Edad
Media”, se repetía sin cesar durante la guerra de Afganistán.
Pero lo significativo no es que los políticos y los medios de
comunicación lo dijeran, sino que todos lo entendiéramos
sin el menor asomo de extrañeza. Dejando de lado esa otra
magnífica metáfora zombi que es la ‘Edad Media’ (la ‘edad’
presentando el tiempo de la historia como si fuera el de un ser
vivo, la singularización de cierta edad como ‘media’, como si
no lo fueran todas salvo la primera y la última), ¿cómo es
posible vivir tan atrás sin, al parecer, conocer ninguna técnica
para desplazarse en el tiempo? ¿Ese mismo ‘atrás’, término
espacial, por el que todos acabamos de entender ‘antes’, término
temporal, no expresa la misma ideología del progreso?
Sólo desde ese imaginario ideológico tienen sentido, y son
capaces de convencer y conmover, expresiones tan —literalmente—
imposibles como habituales, del tipo: “El camino
hacia la modernidad”, “salir del siglo XX para entrar en el siglo
XXI”, “país atrasado”, “retroceder a un pasado que ninguno
queremos”, “el tren del futuro”... Los ejemplos podrían multiplicarse
indefinidamente. Y no sólo en el lenguaje político
(todo el lenguaje político actual es ilustrado y arrastra la
misma voluntad antipopular que ya animó en el s. XVIII a la
Ilustración). También en el lenguaje ordinario se expresa, y
recrea, de continuo esta percepción. Se dice de algo (ya sea
una persona o una sociedad) que está “anclado en el pasado”
o que se está “labrando el futuro”, como si el futuro fuera un
sitio, aunque aún sin desbrozar, o como si el pasado fuera un
lugar en el que uno pudiera quedar anclado, atrapado o atado.
Pero las metáforas no sólo conforman las percepciones; junto
a los significados, también arrastran sentimientos y valores. Si
el futuro se labra es porque es una tierra que se supone fértil y
no árida o amenazadora. Si el pasado es un lugar en el que uno
se puede quedar atrapado o anclado es porque, al contrario
que el futuro, ése no es un buen lugar, ni es fértil ni vale la pena
labrarlo: es un lugar del que hay que huir. La oposición con el
66
imaginario de las culturas tradicionales es frontal y, sin
embargo, muchos sectores de éstas expresan sus reivindicaciones
precisamente en esos términos, usando esas metáforas.
En esa colonización de los imaginarios por otros ajenos es
donde opera el trabajo de la ideología.
La metáfora es así al imaginario colectivo lo que el lapsus o
el síntoma es al inconsciente o al imaginario de cada cual.
Mediante ella sale a luz lo no dicho del decir, lo no sabido del
saber: su anclaje imaginario. Caer en que un lapsus es un lapsus,
en que una metáfora es una metáfora, es empezar a caer
por el hueco que lleva al imaginario. Tras haber caído, ya no es
difícil empezar a observar cómo esa metáfora que ha hecho
las veces de síntoma se engarza con muchas otras, constituyendo
una tupida red en la que queda atrapada toda una parcela
de la realidad. Una red en la que las conexiones, los enredos,
no son azarosos, sino que obedecen a una ‘lógica’ que es
la lógica del imaginario. Esa lógica, que atenta contra todos los
tenidos por principios lógicos, no es, evidentemente, accesible
de modo de directo. Pero sí puede entreverse a través, precisamente,
de la manera en que unas metáforas enlazan con
otras, la manera en que unas llevan a otras, o bloquean la aparición
de otras, la manera en que unas entran en conflicto con
otras... Sobre la lógica del imaginario —si es que la hay— tiene
bastante más que decirnos el arte de la retórica que los métodos
de la epistemología; es ese arte el que puede proporcionarnos
un método de investigación sistemática y empírica del
imaginario que parece bastante fructífero.
Seis tesis sobre lo imaginario, aproximadamente
En primer lugar, lo imaginario no es susceptible de definición.
Por la sencilla razón de que es él la fuente de las definiciones.
La imposibilidad de su definición es una imposibilidad
lógica. Pretender definirlo es tarea semejante a la de
—según el proverbio chino— intentar atrapar el puño con la
mano, siendo el puño sólo una de las formas concretas que
la mano puede adoptar. Pero su in-definición no trasluce un
defecto o carencia, sino, al contrario, un exceso o riqueza. Lo
imaginario excede cuanto de él pueda decirse pues es a partir
de él que puede decirse lo que se dice. Por eso, al imaginario
sólo puede aludirse por referencias indirectas, especialmente
mediante metáforas y analogías. La “claridad y
distinción” que Descartes reclamaba para los conceptos son
del todo impropias para aludir a lo imaginario, lugar más
bien de claroscuros y con-fusiones o co-fusiones. Lo imaginario
no constituye un conjunto ni está constituido por conjuntos.
Castoriadis dice que está integrado por ‘magmas’,
como pueden ser el magma de todos los recuerdos y representaciones
que puede evocar una persona o el magma de
todas las significaciones que se pueden expresar en una lengua
vernácula determinada. A su modo de actividad se ha
aludido como ‘ebullición’, ‘manantial’, ‘torrente’, ‘raíz común’
o ‘agitación subterránea’. En cualquier caso, lo imaginario es
antes actividad que acto, verbo que sustantivo, potencia que
dominio, presencia que representación, calor que frío, antes
líquido o gas que sólido o solidificado.
En segundo lugar, ese torbellino imaginario está originando
permanentemente formas determinadas, precipitando en
identidades, con-formando así el mundo en que cada colectividad
humana habita. Sus flujos magmáticos se con-solidan,
se hacen sólidos al adoptar formas compartidas, dando
54
consistencia al conjunto de hechos que tiene por tales cada
sociedad. Como decía Nietzsche, la realidad, lo que cada
grupo humano tiene por realidad, está constituida por ilusiones
que se ha olvidado que lo son, por metáforas que, con el
uso reiterado y compartido, se han reificado y han venido a
tenerse por “las cosas tal y como son”. De ahí que, como veremos,
la investigación de las metáforas comunes a una colectividad
sea un modo privilegiado de acceder al conocimiento
de su constitución imaginaria. Lo imaginario alimenta así esa
tensión entre la capacidad instituyente que tiene toda colectividad
y la precipitación de esa capacidad en sus formas instituidas,
congeladas. Esa doble dimensión, instituyente e instituida,
de toda formación colectiva asegura, respectivamente,
tanto la capacidad autoorganizativa del común como su posibilidad
de permanencia, tanto su aptitud para crear formas
nuevas como su disposición para recrearse en sí misma y afirmarse
en lo que es.
En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, en lo
imaginario echan sus raíces dos tensiones opuestas, si no
contradictorias. Por un lado, el anhelo de cambio radical, de
autoinstitución social, de creación de instituciones y significaciones
nuevas: el deseo de utopía. Por otro, el conjunto de
creencias consolidadas, de prejuicios, de significados instituidos,
de tradiciones y hábitos comunes, sin los que no es posible
forma alguna de vida común. Aunque afloraran en su
momento de aquella potencia instituyente, como la lava en
que se solidifica el magma volcánico en ebullición, también,
al igual que ésta, vuelve a las profundidades y, bajo la presión
de nuevas capas sólidas que precipitan sobre ella, vuelve a
licuarse y almacenar en su interior la energía de la que emergerán
nuevas creaciones. Aquí anida, a mi juicio, la capacidad
creativa que bulle en el seno de las formas tradicionales de
vida, y que suelen negarle los ya tan viejos espíritus modernos
al presentarlas como mera reiteración mecánica de hábitos
repetidos desde el comienzo de los tiempos.
55
La creatividad del pensamiento y la imaginación de las
culturas llamadas tradicionales (todas a su manera lo son,
incluso las que pertenecen a la ya larga tradición moderna) se
pone bien de manifiesto en esas dos figuras que acuñara Lévi-
Strauss en sus estudios sobre El pensamiento salvaje: las figuras
del bricoleur y del caleidoscopio. En las culturas donde
predomina la oralidad, donde la escritura —y, en particular,
sus formas más potentes: la ley escrita y el libro sagrado— no
viene a congelar ni los saberes ni las pautas de conducta, la
actividad del imaginario no puede estar sino en permanente
ebullición, rehaciendo sin cesar formas nuevas. El ‘salvaje’ (y
todos en buena medida los somos en la vida cotidiana) se
comporta como el bricoleur, que recoge residuos de aquí y de
allá (residuos lingüísticos, simbólicos, materiales...), más o
menos al azar, para irlos recombinando, como los cristalitos
de un caleidoscopio, con vistas a resolver los problemas que
se vayan presentando.
En cuarto lugar, lo imaginario es —por decirlo en términos
de Castoriadis— “denso en todas partes”. Esto es, permanece
inextirpablemente unido a cualquiera de sus emergencias y
puede, por tanto, rastrearse en cualquiera de sus formas instituidas.
Por grande que haya sido el trabajo de depuración de
la ganga imaginaria, como es el caso de las formulaciones de
las matemáticas o las de las ciencias naturales, siempre
puede desentrañarse de ellas la metáfora, la imagen, la creencia
que está en su origen y las sigue habitando. Cada dato,
cada hecho, cada concepto, nunca es así un ‘mero dato’, un
‘hecho desnudo’, un ‘concepto puro’... pues está cargado con
las significaciones imaginarias que lo han hecho, in-corpora
en su propio cuerpo los presupuestos desde los que ha sido
concebido, está revestido del tejido magmático cuyo flujo ha
quedado en él embalsado.
Lo imaginario, por tanto, no está sólo allí donde se le suele
suponer, en los mitos y los símbolos, en las utopías colectivas
y en las fantasías de cada uno. Está también donde menos se
56
le supone, incluso en el corazón mismo de la llamada racionalidad.
Yo diría que, precisamente ahí es donde encuentra su
mejor refugio. Acaso esa racionalidad de la que las sociedades
modernas se sienten tan orgullosas no sea sino la elaborada
coraza con que esas sociedades revisten ciertos productos de
su imaginario para mejor protegerlos, al modo en que los llamados
primitivos hacen también con sus tabúes y sus fetiches.
Lo imaginario está así presente en lo más íntimo de la
fuerza coercitiva de un argumento lógico o en la entraña del
más elaborado concepto científico, con la misma pregnancia
con que puede estarlo en los hábitos de alimentación o en la
legitimación de un sistema político. Cuando, por ejemplo, la
democracia pretende fundar su legitimación racional en la
‘voluntad de la mayoría’, la ‘voz de las urnas’ o la ‘inteligencia
del electorado’, ¿no evidencia la ilusión en que se funda precisamente
allí donde la oculta? Al postular la ‘voluntad’, la ‘voz’
o la ‘inteligencia’, que son características propias del psiquismo
individual, como atributo de un agregado tan inconexo
como es ‘la mayoría’ de unos votantes atómicos y aislados, o
como expresión de unos objetos geométricos inanimados
como lo son las urnas, ¿no vienen las democracias a fundamentarse
en una descomunal operación metafórica, poética,
sobre la que se erige y legitima todo el aparato democrático?
(De paso, queda aquí avanzado cómo las metáforas son habitantes
principales y argamasa del imaginario, y cómo, en consecuencia,
su análisis sistemático es una vía privilegiada para
su comprensión).
En quinto lugar, si el imaginario es el lugar de la creatividad
social, no lo es menos de los límites y fronteras dentro
de los cuales cada colectividad, en cada momento, puede
desplegar su imaginación, su reflexión y sus prácticas.
Matriz de la que se alimentan los sentidos, el pensamiento y
el comportamiento, él acota lo que, en cada caso, puede
verse y lo que no puede verse, lo que puede pensarse y lo
que no puede pensarse, lo que puede hacerse y lo que no
57
puede hacerse, lo que es un hecho y lo que no es un hecho,
lo que es posible y lo que es imposible. Así, el imaginario es
el lugar del pre-juicio, en el sentido literal del término. El
lugar donde anidan aquellas configuraciones que son previas
a los juicios y sin las cuales sería imposible emitir afirmación
ni negación alguna. Y el prejuicio no puede pensarse
porque es precisamente aquello que nos permite ponernos
a pensar. El imaginario es el lugar de los pre-su-puestos,
es decir, de aquello que cada cultura y cada grupo social se
encuentra puesto previamente (pre-) debajo de (sub-) sus
elaboraciones reflexivas y conscientes. Es el lugar de las creencias;
creencias que no son las que uno tiene, sino las que
le tienen a uno. Las ideas se tienen, pero —como bien observa
Ortega y Gasset— en las creencias se está. Sólo la prepotencia
del sujeto constituido por ciertos imaginarios puede
llevar a decir “tengo tal creencia”, como quien dice “tengo la
gripe”, cuando parece bastante más apropiado decir que es
la gripe la que me tiene a mí.
Del mismo modo, y como sexto apunte, si el imaginario es
el lugar de la autonomía, desde el que cada colectividad se
instituye a sí misma, no es menos cierto que es ahí también
donde se juegan todos los conflictos sociales que no se limitan
al mero ejercicio de la fuerza bruta. Es por vía imaginaria
como se legitiman unos grupos o acciones y se deslegitiman
otros, es ahí donde ocurren los diversos modos de heteronomía
y alienación. Como ya planteara Etienne de La Boétie en
su Tratado de la servidumbre voluntaria, ningún sistema de
dominación se mantendría sin un fuerte grado de identificación
de los dominados con quienes les dominan. Y esa identificación
en la que se legitima el dominio se consigue siempre
en el campo de batalla del imaginario. Dada la indeterminación
de la realidad, y en particular de la realidad social,
antes de su constitución por un imaginario concreto, el secreto
de la dominación estriba en colonizar el imaginario del
otro imponiéndole el mundo de uno como el único posible.
58
Buena parte del fracaso de numerosos movimientos de
emancipación se cifra en que sus reivindicaciones se alimentaban
—y se alimentan— del imaginario de aquéllos de quienes
se pretendían emancipar.
Esta dimensión imaginaria del dominio es la que los estudios
habituales sobre la ideología suelen ignorar. El propio
Castoriadis no supera la insatisfactoria respuesta que el marxismo
toma prestada de Feuerbach en términos de metáforas
ópticas como las de inversión y encubrimiento. Tras situar el
imaginario en la entraña misma de lo que se tiene por realidad,
y en particular de la realidad social, no se puede —sin
caer en flagrante contradicción— hacer como si existiera una
realidad extrasocial que la ideología viniera, desde fuera, a
deformar u ocultar. En este punto la teorización sobre el imaginario
reclama una profunda revisión. Revisión que acaso
deba comenzar por una alteración de las metáforas mismas
con que vimos se suele aludir al imaginario. Desde los “magmas
de significaciones” en Castoriadis hasta las “cuencas (fluviales)
semánticas” de Durand, todas ellas son metáforas que
naturalizan lo imaginario; una naturalización que parece preferir,
incluso, la rotunda actividad de las fuerzas geológicas
(ríos, volcanes, placas tectónicas...) Nos encontramos así,
paradójicamente, con una nueva versión del mito del estado
de naturaleza. Lo imaginario instituye lo social, pero no está
instituido por lo social, es previo a lo social. Nada puede
extrañar, entonces, que tienda a esencializarse en sus diferentes
conceptualizaciones.
La revisión mencionada ha de atender así, al menos, a un
triple aspecto. Primero, la propia concepción teórica de qué
sea eso que llamamos imaginario. Acaso convenga aludir a
ello mediante trasposiciones metafóricas prestadas, no del
mundo que llamamos natural, sino de la misma experiencia
social. Hablar de su actividad como murmullo, susurro,
rumor o cháchara o bien como algarabía, clamor, alboroto o
vocerío, según queramos destacar unos u otros volúmenes y
59
tonos de las múltiples voces simultáneas que lo habitan,
puede contribuir a desnaturalizarlo y a restituir así la autonomía
de lo social. Segundo, una precaución acaso inútil en días
constructivistas como los actuales, pero que nunca está de
más señalar. Por decirlo bruscamente, el imaginario no existe;
no hay ningún imaginario ahí fuera esperando ser descubierto
o comprendido. Como los tipos ideales weberianos, el
imaginario sólo está, como concepto o herramienta, en la
mente de quien lo postula y lo usa como categoría de análisis.
O, por decirlo de otro modo, la realidad del imaginario es
imaginaria, como no podía ser de otra manera. Y en tercer
lugar, conviene atender no sólo a las formas concretas con las
que, desde el imaginario, cada colectividad se da forma a sí
misma, sino también a los modos en que cada colectividad o
grupo inyecta sus significaciones en el imaginario. Ahí es
donde se abre la posibilidad de que la colectividad pueda
alterarse y recrearse a sí misma; pero ahí es también donde se
abre la posibilidad de que ciertos grupos sociales conformen
según sus intereses las pautas imaginarias con las que el resto
de la colectividad se percibe a sí misma.
El imaginario: entre la cosificación y la representación
Hechas estas precisiones, pasemos a intentar una caracterización
de lo imaginario que evite en lo posible algunos de
los callejones sin salida en los que, a mi juicio, se meten a
menudo muchos estudios sobre el tema. Éstos, efectivamente,
se han desarrollado principalmente bien por historiadores,
bien por filósofos, hermeneutas y antropólogos. A los primeros
debemos la sensibilidad hacia lo concreto, la atención
a las diferencias y las discontinuidades. Así, se han realizado
notables estudios sobre el imaginario medieval, el imaginario
chino o el imaginario marítimo. Las mayores carencias de
estos enfoques —compartidas por numerosos estudios
antropológicos, especialmente los de factura estructuralista-
50
son, a mi juicio, de dos tipos. Por un lado, esa misma actitud
de escucha hacia las diferencias se corresponde con una tendencia
a ignorar tanto las continuidades y permanencias,
como las hibridaciones y préstamos de diferentes imaginarios
entre sí. Cada imaginario tiende a mostrársenos como un
universo cerrado sobre sí mismo y homogéneo, es decir, ni
afectado por las aportaciones en el tiempo y en el espacio ni
tampoco fracturado o tensado por corrientes internas que
pudieran estar en conflicto mutuo. Por otro lado, y como consecuencia
de lo anterior, estas aproximaciones carecen de
una teorización y una metodología de estudio que sean comprensivas
y aplicables de modo general. Cada investigador
acota su ámbito de estudio y aplica los conceptos y técnicas
ad hoc que, intuitivamente, le parecen más adecuadas al
mismo.
En el otro extremo, los importantes estudios emprendidos
desde la filosofía, especialmente la hermenéutica, y la antropología
filosófica, animada especialmente por los trabajos de
Durand y los de la Escuela de Éranos, al tender a conjugar lo
imaginario en singular (el imaginario), y no en plural (los
imaginarios), suelen invertir las virtudes e insuficiencias del
estilo anterior. Al sustanciar un imaginario más o menos
esencializado, constituido por una serie de configuraciones
arquetípicas eternas y universales, las diferencias, mezclas y
tensiones suelen quedar subsumidas como meros avatares
efímeros, superficiales y contingentes. Lo que ahora ganamos
en potencia conceptual y capacidad metodológica lo perdemos
en finura para la comprensión de las diferencias y la
apreciación de los cambios, las emergencias y las discontinuidades.
Por sugestivos que resulten a menudo muchos de
estos estudios, apenas puede distinguirse en ellos lo que ha
puesto el estudioso y lo que pertenece a lo estudiado.
En cualquier caso, ambas perspectivas comparten una
visión más bien estática e identitaria de lo imaginario, a la
que es ajena toda la problemática que suele considerarse bajo
51
la rúbrica ‘ideología’. Lo imaginario, en ambos casos, construye
identidades, articula unidades culturales coherentes, pero
no parece tener nada que decir sobre la destrucción de esas
mismas identidades ni sobre los conflictos y modos de dominio
que atraviesan y dualizan las sociedades con Estado.
La consideración del imaginario como campo de batalla
en el que se libran los conflictos sociales sí ha sido apreciada,
en cambio, por la tradición de estudios marxistas sobre la ideología.
No obstante, el precio que paga esta escuela por incorporar
el conflicto es demasiado alto. Nada menos que expulsar
todo lo imaginario al reino de la ficción, entendida como
mentira, engaño y enmascaramiento de la realidad. Para el
marxismo, en cualquiera de sus variantes, lo imaginario y lo
simbólico se oponen a la praxis, a la realidad material, a la
cual presentan deformada, como una imagen invertida, para
así perpertuar las condiciones de explotación. Lo imaginario
es entonces deformación y ocultamiento.
Por paradójico que pueda parecer a primera vista, en esto
vienen a coincidir el imaginario marxiano y el del positivismo
más reaccionario. Ambos comparten lo que los estudios
sociales de la ciencia han llamado ‘ideología de la representación’
o lo que Richard Rorty ha definido como ‘filosofía del
espejo’. La imagen central para este imaginario es ésa, la del
espejo. Por un lado estaría la realidad, una realidad exterior
independiente de cualquier forma de representarla, el
mundo de los hechos, los hechos puros y duros. Por otro, el
espejo en el que la realidad se representa: es el universo de las
representaciones, lo simbólico, lo imaginario. En el mejor de
los casos, ese espejo refleja fielmente la realidad, la duplica;
es el caso de la representación científica de la realidad, único
lenguaje verdadero para positivistas y para marxistas, y ante
el que comparten la misma beata fascinación. En los demás
casos, el espejo deforma los hechos, bien sea para ocultar o
distorsionar la realidad del dominio de unos sobre otros,
invirtiéndola como se invierte la imagen en la ‘cámara oscu-
52
ra’, bien sea por incapacidad de los seres humanos para obtener
una representación adecuada: los ídolos de la tribu, de la
caverna, del mercado y del teatro interponen entre el hombre
y la realidad un ‘espejo encantado’. Retoños ambos del imaginario
burgués ilustrado, positivistas y marxistas quedan atrapados
en la ideología de la representación. El desprecio que
unos y otros comparten por los imaginarios populares y el
lenguaje común u ordinario en el que éstos se expresan es
sólo una consecuencia lógica de esa herencia ilustrada, radicalmente
antipopular.
El dilema ante el que ahora nos encontramos es entonces
el siguiente. ¿Cómo incorporar la indudable dimensión agónica,
de lucha, de juegos de poder, que en buena medida se
juega en el campo de lo imaginario, sin condenar a ese imaginario
a ser mera representación más o menos defectuosa de
una realidad que se supone exterior a él? Pero también,
¿cómo mantener esa centralidad de lo imaginario que le han
devuelto historiadores, antropólogos y hermeneutas, sin
esencializarlo, sin olvidar su papel central en los conflictos y
luchas de poder? O, por decirlo en palabras de Paul Ricoeur,
¿cómo conjugar la actitud de sospecha y la actitud de escucha,
ambas ineludibles para cualquier acercamiento a lo imaginario?,
¿cómo saber oír las diferentes maneras en que los
grupos humanos se hacen y dicen a sí mismos, sin por ello
hacer oídos sordos a los modos en que unas minorías suelen
acallar las voces de los más? Aquí es donde, a mi juicio, la
aportación de Cornelius Castoriadis tiene mucho y bueno
que decir 11. Pese al lastre ilustrado de su triple herencia como
intelectual griego, francés y marxista, su riguroso intento de
conceptualizar lo imaginario articulándolo con la autonomía
colectiva y con la creación radical merece especial interés.
53
11.- Véase mi valoración crítica de esta aportación en E. Lizcano (2003).
Inspirándome en su reflexión, yo formularía las siguientes
tesis como constitutivas de lo imaginario.
¿”Imaginario”? ¿“Social”?
En el momento de ensayar cualquier teorización sobre lo
que suele conocerse como ‘imaginario social’, conviene
empezar aplicando este criterio de reflexividad a los términos
de la propia expresión —‘imaginario social’— pues, efectivamente,
ambos son deudores de un imaginario bien concreto,
y su asunción acrítica nos pone en peligro de proyectar sobre
cualquier imaginario lo que no son sino rasgos característicos
de éste y no de otros. Por un lado, el término imaginario hace
referencia evidente a ‘imagen’ e ‘imaginación’. Y, ciertamente,
todos los estudiosos coinciden en señalar a las imágenes
como los principales —cuando no exclusivos— habitantes de
ese mundo (o pre-mundo) de lo imaginario. No es menos
cierto que es contra las imágenes y su oscuro arraigo en el
imaginario popular contra lo que han luchado los distintos
intelectualismos ilustrados, desde el islámico o el protestante
hasta el cartesiano o el de la ciencia actual. Pero tampoco es
menos cierto que también esos movimientos iconoclastas
son fuertemente deudores, en el caso europeo, de un imaginario
que privilegia la visión y su producto (la imagen) hasta
degradar, cuando no aniquilar, el valor de cualquiera de los
otros llamados cinco sentidos: oído, olfato, gusto y tacto, por
no hablar de otros sentidos no menos ninguneados, como el
sentido común o el sentido del gusto por la palabra hablada 9.
47
9.- Sobre el ahormamiento imaginario de algo tan –aparentemente- fisiológico
como son los ‘sentidos’, véase el epígrafe “Los sentidos de los otros, ¿otros sentidos?”.
De hecho, las reiteradas cruzadas racionalistas contra el imaginario
se han llevado a cabo, paradójicamente, en nombre
de imágenes, en nombre de esas imágenes abstractas y depuradas
de connotaciones sensibles que son las ‘ideas’ (no olvidemos
que también éstas provienen del verbo griego êidon,
‘yo vi’). El imaginario, pues, no puede estar poblado sólo de
imágenes. Incluso, como veíamos antes, debe situarse un
paso antes de éstas, pues de él emana tanto la posibilidad de
construir cierto tipo de imágenes como la imposibilidad de
construir otras.
A esta primera precaución conceptual debe añadirse una
segunda, referente ahora al segundo término, al término
‘social’. Conceptos como el de ‘social’ o ‘sociedad’ han llegado
a monopolizar toda referencia a lo colectivo, lo popular o lo
común, cuando de hecho emanan de una forma de colectividad
muy particular, la que alumbra ese imaginario burgués
que empieza a fraguarse en la Europa del siglo XVII, y lo hace,
además, con una decidida voluntad antipopular. Lo que era
un término reservado a asociaciones voluntarias y restringidas
de gentes concretas que desarrollaban una práctica
común (o de agentes naturales afines que formaban, por
ejemplo, la “sociedad del Sol, la Luna y los planetas”), la
ascendente burguesía de la época lo transforma en un concepto
abstracto, que prescinde de esa comunidad de hábitos,
valores y prácticas para venir a imaginar un mítico ‘pacto
social’ entre unidades individuales atómicas, extrañas entre
sí, y movidas sólo por sus intereses egoístas, al modo de los
socios que participan en un negocio. El paso de la oralidad a
la escritura es, en Europa, un tránsito del trato al con-trato, de
las relaciones cara a cara a la negociación entre extraños,
entre individuos abstraídos/extraídos de su situación vital
concreta. Nada puede extrañar entonces que, prolongando
ese proceso de abstracción hasta el absurdo, se invente un
imposible ‘contrato social’ que, pese a que nadie ha negociado
ni firmado nunca, se erija como origen mítico de las
48
modernas sociedades y sirva de fundamento y sea de obligado
cumplimiento para todos. La llamada ‘sociedad’ es esa
extraña forma de vida colectiva que hasta entonces desconocía
la mayoría de los pueblos del planeta. Así, la sociología, o
‘ciencia de la sociedad’, apenas ha pasado de ser el discurso
legitimador de ese curioso modo de entender lo colectivo que
ha colonizado la comprensión que de la vida en común
pudieran tener otras configuraciones imaginarias.
Por poner un ejemplo, expresiones como las de ‘sociedad
civil’, o la de ‘ciudadanía’, no fueron, en su origen, sino consignas
de batalla que los burgueses ilustrados de la Francia
del s. XVII lanzaron contra el clero y la nobleza, es cierto, pero
también contra el campesinado 10 y otros modos populares
de pensar y de vivir que esos habitantes de los burgos y ciudades
percibían como amenaza. Esas mismas expresiones,
hoy ya tan acuñadas para referirse a todos los miembros de
cualquier colectividad, ¿no evidencian, precisamente bajo su
aspecto actual, meramente técnico y neutral, la victoria ideológica
de los unos y el ninguneo de los otros, de los perdedores,
de aquellos a los que hoy se sigue llamando subdesarrollados,
de aquellos contra los que se siguen librando batallas,
como las que eufemísticamente se denominan ‘batalla
por la modernización’ o ‘lucha contra la exclusión’? ¿No
suponen una evidente exclusión de lo social de quienes
siguen sin habitar en ciudades y viven según pautas comunales
no urbanas: las gentes de la mar, de la montaña, del valle,
del desierto o de la selva, es decir, más de dos tercios de las
gentes del planeta? ¿No evidencian la impostura literal que
supone el pensar todo lo colectivo desde la perspectiva de
unas ciudades y unas sociedades en las que, casualmente,
suelen habitar los sociólogos, filósofos, políticos y burócratas
que, como herederos de aquella ilustración antipopular, han
49
10.- Véase J. Izquierdo (2006).
impuesto esos términos como si fueran universales sin historia?
Pocos análisis he oído sobre ello más finos que el canta
un corrido mexicano: “Un indio quiere llorar / pero se aguanta
las ganas, / se enamoró en la ciudad / se enamoró de una
dama / de ésas de sociedad / que tienen hielo en el alma”.
No propongo aquí, ciertamente, abandonar formulaciones
ya tan arraigadas, pero sí ponerlas por un momento entre
comillas. La primera de ellas, el concepto de ‘imaginario’, aún
está instituyéndose, y está por tanto en nuestra mano el irle
dotando de unos u otros contenidos. La segunda, concretada
en términos como ‘social’, ‘sociedad’ o ‘ciudadanía’, tiene peor
arreglo; pero, por si tuviera alguno, yo prefiero reservar esos
términos para aquellas formaciones colectivas que sí responden
al imaginario burgués que alumbró el concepto, como es
el caso de ‘la sociedad de masas’, la ‘sociedad de mercado’ o
‘la sociedad de consumo’. Por el contrario, cuando se trata de
formas de convivencia que responden a otras configuraciones
imaginarias, parece más adecuado el uso de términos
menos cargados por un imaginario particular, y emplear, si se
necesitan, determinaciones genéricas como la de ‘imaginario
colectivo’.
Donde los vacíos se enredan
La segunda enseñanza a que hacía referencia al comienzo
no apunta tanto al contenido y a las características de lo imaginario
cuanto al método de investigarlo. Me refiero, en concreto,
a la hoy ineludible cuestión de la reflexividad. La mirada,
decía Octavio Paz, da realidad a lo mirado. ¿Cómo afecta
entonces el imaginario del propio investigador a la percepción
de ese otro imaginario que está investigando? ¿Dónde
puede estar proyectando los prejuicios y creencias de su tribu
(su tribu académica, su tribu lingüística, su tribu cultural)?
¿Cómo pueden estar mediatizándole los fantasmas de su
imaginario personal, poblado de sus particulares temores,
anhelos e intereses? La cuestión no es fácil de abordar, si no
es directamente irresoluble, pero esa no puede ser excusa
para no enfrentarla. Cuando se elude, suele ocurrir que el
imaginario que muchos estudios sacan a la luz no es otro que
el del propio estudioso. Y para ese viaje alrededor de sí mismo
bien le hubiera sobrado tanta alforja empírica y conceptual.
Como a cualquiera que se haya embarcado en este tipo de
estudios, también a mí, el haber sido socializado durante
veintitantos años en la misma matemática cuya configuración
imaginaria (y, por tanto, contingente y particular) ahora
trataba de indagar reclamaba inexcusablemente una toma de
distancia, un drástico extrañamiento. El viaje a los supuestos
orígenes (los orígenes, como observara Foucault, siempre son
su-puestos) faculta para captar lo que tienen de participio los
llamados ‘hechos’, es decir, permite verlos como resultado de
un hacerse, y de un hacerse al que van moldeando los distintos
avatares imaginarios que acaban consolidando tal hacerse
en un hecho, un hecho —como se dice— puro y duro.
Comparadas con las actuales, la consideración de las matemáticas
griegas pone de relieve, en efecto, muchos de los prejuicios
que arraigan en imaginarios tan diferentes, como tan
bien ha puesto de manifiesto uno de los mejores y menos
conocidos estudios comparativos sobre el imaginario: La idea
44
de principio en Leibniz, de Ortega y Gasset. Pero no es menos
cierto que este tipo de excursiones arqueológicas (en el sentido
que Foucault, siguiendo a Nietzsche, da al término), aunque
ineludible, no nos aventura fuera de los supuestos y creencias
compartidos por ambos imaginarios, el de origen y el
originado.
Se me impuso entonces la necesidad de considerar lo que
ambos imaginarios, griego y moderno, pudieran tener en
común y contrastarlo, en un segundo descentramiento, con
un tercer imaginario radicalmente diferente. La inmersión en
el imaginario de la antigua China, donde también se habían
desarrollado unas potentes matemáticas, llegó a producirme
una fuerte sensación de extrañeza hacia mi propio imaginario,
tan permeado por el imaginario greco-occidental 7. De
súbito, esas matemáticas, cuyos procedimientos y verdades
hasta entonces me habían sido indudables, se mostraron en
toda su efímera, caprichosa y fantasmal existencia. Ya no fueron
nunca más “las matemáticas”, sino unas matemáticas, las
matemáticas de mi tribu. Unas matemáticas tan exóticas
como exóticos puedan parecerme los rituales funerarios de la
tribu más perdida. En el viaje de vuelta, del imaginario chino
al que tanto tiempo me había amamantado, había perdido
por el camino buena parte de un equipaje que en el de ida no
sólo tenía por necesario, sino que llevaba tan in-corporado
como los intestinos, los pulmones o cualquier otra parte de
mi cuerpo. ¡Se podía pensar (y pensar muy bien, hasta el
punto de alcanzar desarrollos que sólo veintitantos siglos
más tarde construiría la matemática occidental) sin recurrir a
—e incluso negando— nuestros sacrosantos principios de
identidad, no-contradicción y tercio excluso! ¡Se podía pen-
45
7.- Esta estrategia consistente en buscar asilo en una lengua –y, por tanto, un imaginario
radicalmente diferente- para, al regresar a la propia, poder acceder a lo impensado
de nuestro pensamiento es la que propondría después François Jullien (2005a) en su
“pasar por China” como estrategia epistemológica sistemática.
sar, y pensar muy bien, sustituyendo el incuestionable principio
de causalidad por un principio de sincronicidad, que vincula
los fenómenos en el espacio (en su espacio) en lugar de
encadenarlos en ese tiempo lineal al que nosotros llamamos
“el tiempo”) 8! ¡Se podía pensar, y pensar muy bien, haciéndolo
por analogía y no por abstracción! ¡Se podía pensar, y pensar
muy bien, sin pretender desgajar un lenguaje ideal, como
el de las matemáticas, de su sustrato imaginario, sino manteniendo
enredadas el álgebra y la mitología, la aritmética y los
ancestrales rituales de adivinación!
A este doble descentramiento, en el tiempo y en el espacio,
respecto del propio imaginario colectivo, se me vino a añadir
un tercer extrañamiento respecto de mi propio imaginario
personal, en la medida en que tal distinción, entre imaginario
personal y colectivo, puede hacerse. Efectivamente, mi posterior
inmersión en la práctica psicoanalítica me permitió
encontrar en mi propio imaginario no sólo los impulsos que
habían centrado mi interés en las matemáticas sino aquellos
otros más específicos que habían seleccionado en éstas precisamente
ciertos elementos y no otros. Las leiponta eidé o
‘formas faltantes’ de Diofanto, la operación de resta como
apháiresis, ‘sustracción’ o ‘extracción’ en Euclides, la aproximación
por Aristóteles entre el ‘vacío’ y un imposible ‘cero’
que temerosa y apresuradamente expulsa al mero ‘no-ser’, los
términos con que los algebristas chinos operan sobre sus
ecuaciones (xin xiao o ‘destrucción mutua’, wu o ‘vacío’, ‘abismo’,
‘hueco’, jin o ‘aniquilación’)... todos ellos son términos
que perfilan una constelación imaginaria muy concreta: la
que apalabran las múltiples remisiones mutuas entre la falta,
la sustracción, la pérdida, el vacío... Indagando cómo esos
diferentes imaginarios habían ensayado hacer frente a ese
problema, cómo habían conseguido modelarlo y ahormarlo,
46
8.- Véanse F. Jullien (2005b), E. Lizcano (1992) o C.G. Jung, (1979).
había estado yo, a tientas, aprendiendo cómo enfrentarlo en
mi propia vida, cómo ahormar mis propias pérdidas y cómo
modelar mis vacíos. A la vez que descubrí, a la inversa, cuánto
de mis propios temores y anhelos inconscientes se habían
estado proyectando en algo tan aparentemente racional
como la resolución de sistemas de ecuaciones.
El extrañamiento como método
Antes de ensayar una conceptualización de lo imaginario
y cierta metodología para su investigación (que venimos
desarrollando en torno al análisis de las metáforas en las que
se manifiesta, y que en buena medida lo pueblan), permítanme
una breve excursión autobiográfica que creo puede ser de
utilidad. En estos días se cumplen 13 años de mi primera
publicación sobre este asunto, el libro titulado precisamente
Imaginario colectivo y creación matemática 2. Creo útil exponer
alguna de las enseñanzas que yo saqué de aquella gestación;
enseñanzas que son fundamentalmente dos. La primera
apunta a la potencia de un concepto, éste de imaginario
colectivo, que a mí se me fue revelando capaz de dar cuenta
de la crucial influencia de factores sociales, culturales y afectivos
en la construcción de esa quintaesencia de la razón pura
que se supone es la matemática.
La matemática, considerada como el caso más difícil
posible por los propios estudios sociales de la ciencia, cuando
se aborda desde las luces y sombras que sobre ella arroja
el fondo imaginario que también a ella la nutre, resulta
tener muy poco que ver con ese lenguaje puro y universal,
que sobrevuela las diferencias culturales y los avatares de la
historia, como se nos ha enseñado a verla desde la escuela
40
2.- Lizcano, Emmánuel (1993).
elemental. Efectivamente, en el curso de la investigación
sobre los conceptos y métodos de demostración matemáticos
habituales en los tres casos que seleccioné (la Grecia clásica,
la Grecia decadente del helenismo y la China antigua)
también las matemáticas se fueron revelando contaminadas
por esas impurezas de “irracionalidad” que son los mitos,
los prejuicios, los tabúes y las visiones del mundo de cada
uno de los tres imaginarios respectivos. Y, recíprocamente,
por ser las matemáticas uno de los ámbitos donde la imaginación
menos se somete a las restricciones de la llamada
realidad, ofrece una de las vías más francas para acceder al
fondo imaginario de los pueblos y las culturas. Los cada vez
más numerosos estudios de los etnomatemáticos 3 ponen
de manifiesto que hay tantas matemáticas como imaginarios
culturales y cómo en torno a la implantación escolar de
las matemáticas académicas se juegan auténticos pulsos de
poder orientados a la colonización de los diferentes imaginarios
locales.
Así, en la obra de Euclides, que pasaría a la historia como
el canon de lo que son legítimamente matemáticas, precipitan
todos los miedos, valores y creencias característicos de la
Grecia clásica. Su aversión inconsciente al vacío, al no-ser, se
condensó, por ejemplo, en su incapacidad para construir
nada que se parezca al concepto de cero o de números negativos.
¿Algo que sea nada? Más aún, ¿algo que sea menos que
nada? ¡Imposible! ¡Eso es absurdo, a-topon, no ha lugar!, dictaminaba
olímpicamente el imaginario griego. Pero también,
ese mismo imaginario que ponía fronteras a lo pensable,
alumbraba nuevos y fecundos modos de pensamiento. Así,
del gusto griego por la discusión pública en el ágora emergieron
originales métodos de demostración en geometría, como
41
3.- Véase, p.e., Gelsa Knijnik (2004), o bien “Las matemáticas de la tribu europea”,
“Las cuentecitas de los pobres” y “Del recto decir y del decir recto” en este mismo volumen.
la llamada demostración por reducción al absurdo, que hoy
ha conseguido enmascarar ése su origen político 4.
Fue necesario que se agrietara la coraza de esa especie de
super-yo colectivo que es el imaginario de la época clásica, y
que afloraran, entremezclados y caóticos, los imaginarios de
las civilizaciones circundantes, para que, entre las grietas del
rigor perdido, asomaran los brotes de nuevas maneras de
imaginar el mundo y, en consecuencia, también de hacer
matemáticas. De esa polifonía bulliciosa de imaginarios en
fusión pudo Diofanto extraer operaciones numéricas hasta
entonces prohibidas y tender puentes entre géneros como la
aritmética y la geometría, cuya mezcla era tabú hasta ese
momento. Como todo alumbramiento, también el parto del
álgebra (hoy tan mal llamada simbólica, por cierto) ocurre
entre los excrementos y fluidos magmáticos de los que se alimentó
la nueva criatura.
En ese mismo momento (si es que puede decirse que un
momento sea el mismo en dos imaginarios diferentes), en el
otro extremo del planeta (un planeta que, por cierto, para
aquel imaginario no lo era), los algebristas chinos de la época
de los primeros Han operaban con el mayor desparpajo con
un número cero y unos números negativos que el imaginario
griego no podía —literalmente— ni ver. Y no podía verlos porque,
en cierto sentido, el imaginario está antes que las imágenes,
haciendo posibles unas e imposibles otras. El imaginario
educa la mirada, una mirada que no mira nunca directamente
las cosas: las mira a través de las configuraciones imaginarias
en las que el ojo se alimenta. Y aquellos ojos rasgados
miraban el número a través del complejo de significaciones
imaginarias articulado en torno a la triada yin/yang/tao 5. Si el
juego de oposiciones entre lo yin y lo yang lo gobierna todo
42
4.- Véase referencia a A. Szabó, “Greek Dialectic and Euclid’s Axiomatic”, en E.
Lizcano (1989: 134).
5.- Véase “Ser / No-ser y Yin / Yang / Tao” en este volumen.
para la tradición china, ¿por qué iba a dejar de gobernar el
reino de los números? La oposición entre números positivos
y negativos fluye así del imaginario arcaico chino con tanta
espontaneidad como dificultad tuvo para hacerlo en el imaginario
europeo, que todavía en boca de Kant habría de seguir
discutiendo si los negativos eran realmente números o no. Y
si el tao es el quicio o gozne que articula el va-i-vén de toda
oposición, ¿por qué iba a dejar de articular el va-i-vén que
engarza la oposición entre los números negativos y los positivos?
El cero, como trasunto matemático del tao, emerge así
del imaginario colectivo chino con tanta fluidez como aprietos
tuvieron los europeos para extraerlo de un imaginario en
el que el vacío (del que el cero habría de ser su correlato aritmético)
sólo evocaba pavor: ese horror vacui que preside toda
la cosmovisión occidental 6.
Observamos, de paso, cómo cada imaginario marca un
cerco, su cerco, pero también abre todo un abanico de posibilidades,
sus posibilidades. La suposición por el imaginario
griego clásico de un ser pleno, pletórico, bloquea la emergencia
de significaciones imaginarias como la del cero o la de los
números negativos, que, de haber llegado a imaginarlos
(como por un momento quiso hacerlo Aristóteles), se le
hubieran antojado puro no-ser, cifra de la imposibilidad
misma. Pero esa misma plenitud que ahí se le supone al ser
será la que alumbre esa impresionante criatura de la imaginación
occidental que es toda la metafísica. El imaginario en
que cada uno habitamos, el imaginario que nos habita, nos
obstruye así ciertas percepciones, nos hurta ciertos caminos,
pero también pone gratuitamente a nuestra disposición toda
su potencia, todos los modos de poder ser de los que él está
preñado.
43
6.- Véanse, p.e., François Cheng (1994) y Albert Ribas (1997).